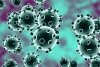
Voces en los días del coronavirus
Mundo Nuestro. Vivimos tiempos que marcarán la historia del mundo. COVID-19, le dicen los enterados. Coronavirus, para el vulgo. En esta mudanza estamos en el arranque de la primavera del 2020. De ahí recogemos estas voces.

Vocces en los días del coronavirus
Eugenia Monroy, psicoterapeuta
De pronto me llegó la noticia que había que encerrarse cuarenta días porque un virus letal estaba recorriendo el mundo.
No escucho noticias, así que no entendí muy bien qué pasaba. Llamé a una amiga para preguntarle qué estaba sucediendo y me dijo: “El coronavirus nos está infectando, es muy peligroso para los de la tercera edad, mejor enciérrate y ya no salgas.”
Me fui corriendo al super a pertrecharme de lo necesario para sobrevivir los cuarenta días de encierro que me esperaban. Conforme iba caminando en los pasillos y llenando mi carrito con “lo básico” empecé a sentir que esto me era conocido. Arroz, frijoles, azúcar, sal, aceite, café y jabón… y me dije esto ya lo he vivido. Me venían las palabras: “ Adquiere lo necesario para garantizar la sobrevivencia pues no sabemos qué va a pasar y cuanto va a durar.”
Llegupe a mi casa, mientras guardaba la comida, prendí el radio y me puse a escuchar las noticias para informarme bien de lo que sucedía, igual como lo hacía antes. Un enemigo nos invade, muchos muertos, miedo, angustia, hospitales saturados. Había que esconderse y resguardarse porque el peligro acecha.
Me senté y me puse a llorar. Eran los recuerdos de los tiempos de guerra vividos en Nicaragua. Sentí vértigo, imágenes, memorias del pasado, me llegaban indiscriminadamente, hasta que les puse un alto y me dije: estamos en Puebla en el año 2020, esto es diferente. Mi respiración se tornó pausada y la cordura regresó a mí.
Los días transcurren y de nuevo una sensación extraña se ha apoderado de mí. Ya no es la guerra, es el trabajo. La planificación de clases, cursos, reuniones, se ha desmoronado sin que yo tuviera algo que ver, me cuesta creerlo. No fui yo, me lo repetía cada vez que me avisaban que algo se cancelaba.
Mi vida ha sido bastante azarosa, por lo cual, y muy a mi pesar, me he visto obligada a fallar en diferentes compromisos de trabajo o de estudio. Me he sentido mal, culpable, me he enojado conmigo misma por tener que hacerlo, pero sé que no ha habido de otra, he tenido que responder a las circunstancias. Por eso, ahora que este cataclismo sucede sin mi intercesión, me deja perpleja y con una sensación de tranquilidad y paz.
Los días siguen pasando, nada de lo que hacía se ha mantenido en pie. y poco a poco me he dado cuenta de que todo esto me ha abierto la puerta a la libertad. En este momento soy libre para decidir lo que realmente quiero hacer. Los planes, contratos, convenios, todos dejaron de existir, ahora puedo elegir que sí quiero hacer y qué no. Nada es obligatorio.
Antes, con el transcurrir de la vida, por las necesidades económicas, por costumbre, o a veces sin saber por qué, asumía compromisos que en el fondo ni siquiera me era satisfactorio cumplir, o que su importancia en mi vida ya había caducado.
Estoy libre de todo eso, ningún plan sobrevivió, ahora mi principal tarea es discernir y elegir lo que realmente quiero hacer y el rumbo que deseo tomar. Pueden ser caminos insospechados, no lo sé, vamos a ver….
¡Qué paradoja! Ahora que tengo la libertad de movilización restringida soy más libre que nunca.
Voces en los días del coronavirus
Alfredo Marín Gutiérrez, restaurador de arte
Esto del encierro. Pensar en la restauración del tiempo
Y parece que va a seguir un rato. Yo no creo que a nadie nos guste. Pero es momento de tomar las cosas con calma y trabajar en lo que podamos. No nos queda otra.
Y ¿por qué no?, ponernos a recordar... Al fin que para eso, sí tenemos tiempo.
Cuando no hay mucho qué hacer, se nos vienen tantas cosas a la memoria. Cosas buenas y malas. Tratemos de quedarnos solamente con las buenas.
Yo hoy quiero compartir algunas cosas buenas de las que me he estado acordando en estos días, he pensado mucho en mi profesión y algunas de las cosas que he hecho con ella.
Soy restaurador. Licenciado en restauración de bienes muebles.
Estuve en la escuela hace casi cuarenta años. Me recibí haciendo algo que me encanta y que, hasta el día de hoy, sigo disfrutando.
Descubrí la restauración por accidente, no sabía que existía y que era ¡una profesión! En ese momento no pensé que además fuera tan completa. Fueron cinco años llenos de estudios de tantas cosas nuevas que me gustaban y me apasionaban cada vez más: el derecho, la química, la física o la biología, estudiar la iconografía, la fotografía, aprender técnicas de cosas que no conocía, y además, estar estudiando arte a lo largo de toda la carrera. Fue para mí, un deleite.
Disfrute muchísimo esos años y esa escuela.
El lugar donde estudié mi carrera era un espacio muy especial. En lo que fue parte de un convento virreinal de la Ciudad de México, el de San Diego en Churubusco. Ahora, la escuela está en otro lado, en un edificio nuevo. Muy cerca, pero, claro que ya no es lo mismo......
Aveces llegábamos a tomar clases ¡en el jardín! ¡Era enorme! Sentados en el pasto viendo pasar tardes espectaculares...
Terminé la carrera y me recibí. He trabajado en esto desde que empecé a estudiar. Mis papás me dejaron poner un taller muy elemental en la cochera de la casa y ahí empecé a restaurar. Desde un plato de porcelana o talavera, hasta una pintura virreinal, o ya más avanzado en la escuela, cosas más complejas como un documento, una pieza de metal, una tabla, un textil, un vidrio o una escultura virreinal. ¡Todo muy viejo! De muchos, pero muchos años atrás. A mí siempre me han gustado mucho las antigüedades. Desde muy niño me han llamado mucho la atención.
Todos los materiales son apasionantes. Y todos, creo yo, igual de complejos y a los que se tienen que atender con sumo cuidado. Un solo error en esto es irreversible. Aunque hagamos trucos, es irreversible.
Por eso tenemos que ser muy cuidadosos en todos los procesos que realizamos. Evitar al máximo un accidente. Me ha gustado restaurar todo tipo de materiales desde el principio. Pero tuve que ir poco a poco para poder hacerlo. Conforme avanzaba la carrera, iba llevando los distintos talleres para poder hacerlo. Cerámica, pintura de caballete, material etnográfico, pintura mural, papel, textiles… Al terminar, quedé finalmente capacitado para poder intervenir cualquier material mueble.
Un trabajo fascinante que sigo haciendo y sigo disfrutando desde hace casi 40 años...
La idea de recibir una pieza deteriorada y poder evitar que se siga dañando es algo que me emociona. Poder intervenirla, estabilizarla, limpiarla; dejarla lo más presentable posible, es algo muy emocionante.
Además, por la restauración, he podido entrar en otros medios muy relacionados a mi profesión: en el gran mundo de los museos. ¡Toda una experiencia!
De ese tema, lo más importante que he hecho fue cuando pude apoyar a una gran amiga y excelente restauradora, que me invito a coordinar a un grupo grande (éramos más de cien), de restauradores en el Alcázar del Castillo de Chapultepec. Qué trabajo más divertido, enriquecedor, interesante y en un lugar ¡tan mágico! Además… ¡me pagaban!
Otro, igual de apasionante y tal vez aun más, creo que mucho más apasionante fue llevar la dirección de un museo. Algo que también, ya ha quedado en mí, como otro muy bonito recuerdo.
Un espacio que fuera convento de frailes carmelitas en San Ángel, que se edificó en el siglo XVII. El museo de Nuestra Señora de el Carmen, en la Ciudad de México. ¡Ese sí que fue un privilegio! Un trabajo verdaderamente apasionante en el que estuve por más de 14 años.
Lleno de retos todos los días, de mil cosas que había que solucionar y que se solucionaron. Y pude hacerlo porque nunca trabajé solo. Todo lo hacíamos en equipo. Éramos muchos, aunque siempre insuficientes para atender las mil cosas que necesitan esos maravillosos espacios.
Pero en 14 años logramos un gran trabajo. Lo hubiera hecho gratis, pero también resulta que ¡me pagaban!
Hace más de un año decidí dejarlo. Había que atender otras cosas, pero ¡claro que lo extraño!
Es por la restauración, que he podido trabajar en otras cosas como esas. El mundo de los museos es algo tan intenso y gratificante, lleno de cosas que considero muy bellas. La restauración para mí sigue siendo algo apasionante, divertido y lleno de sorpresas. Si alguien deja de divertirse con lo que hace, debe ser muy complicado seguir haciéndolo.
San Ángel, Ciudad de México. Abril de 2020. Parece que va a seguir un rato.
Voces en los días del coronavirus
Magda Montiel, empresaria
Voces en los días del coronavirus
Eva Noyola Loya, astrónoma
Llevamos casi siente años viviendo en nuestra casa de Brentwood, vecindario en Austin, Texas. A dos cuadras de la casa, hay una calle llamada Arroyo Seco. En medio tiene un canal para el arroyo, que en efecto está seco la mayor parte del tiempo. La calle tiene carriles confinados para bicicletas y paseantes. La escuela pública del barrio, a la que asisten la mayoría de los niños del vecindario, está sobre esa calle.
Arroyo Seco Street
El arroyo seco y la calle que lo rodea ayudan mucho a ilustrar cómo ha sido la vida para nuestra familia y para nuestro entorno durante el encierro sanitario. Lo primero que hay que aclarar es que Austin paró súbitamente las clases el día que se notificó sobre los primeros casos de coronavirus en la ciudad. Los niños nunca supieron que aquel jueves de marzo iba a ser su último día del año escolar (el gobernador acaba de declarar que la enseñanza seguirá siendo a distancia hasta que termine el periodo). Por cierto, la escuela se va a renovar y buena parte del edificio va a ser demolido. El caso es que nadie se pudo despedir en forma. Hay un dejo de nostalgia especial cada vez que pasamos enfrente de ese edificio.
Nuestra familia ha estado encerrada desde mediados de marzo. Los adultos salimos a comprar comida una vez a la semana, y los niños solo salen a pasear caminando, en bicicletas o con patines del diablo. Arroyo seco empezó siendo una de nuestras rutas favoritas para pasear, pero en poco tiempo empezó a tener tal cantidad de gente corriendo, andando en bicicletas o paseando pequeños en carriolas, que dejó de sentirse como una alternativa segura. Los grupos de padres de la escuela en Facebook comenzaron a manifestar muchas quejas por la cantidad de gente y la falta de distancia mínima en esa calle.
Intentamos por unos días volcarnos a otras rutas, pero mi hijo pequeño había solicitado que imitáramos a una familia de amigos que vimos un día adentro del arroyo. Localizamos un punto en el que era muy fácil entrar desde la ladera, y optamos por meternos por primera vez la semana pasada. La base del arroyo es de piedra y en ella se forman pequeñas albercas que recolectan agua de lluvia. Descubrimos que en una de las albercas había miles de renacuajos nadando felizmente. En otras albercas a dos metros de distancia había apenas una decena de renacuajos. Me encantaría preguntarle a algún biólogo por qué existe una diferencia tan grande.

Renacuajos con agua.

Renacuajos amontonados
Ahora se ha hecho costumbre familiar ir a ver el progreso de los renacuajos todos los días.
Decubrimos con horror que después varios días seguidos sin lluvia, la alberca de los renacuajos ha estado perdiendo agua muy rápido, mientras que las albercas aledañas todavía conservan bastante. Les platicamos sobre nuestro descubrimiento a algunos vecinos de la calle y ahora, al pasar, nos preguntan por los renacuajos. Hay pronóstico de tormenta para hoy y mañana, lo cual por supuesto hace muy probable que los renacuajos, si sobreviven, acaben arroyo abajo, lejos de nuestra alberca. Crucemos los dedos.
Mi reflexión es que tuvieron que pasar casi siete años y una pandemia para que nos metiéramos a explorar al arroyo seco y descubriéramos allí un mundo nuevo. Con o sin renacuajos, con o sin pandemia, estoy segura que mis hijos van a seguir queriendo entrar al arroyo a explorar. Espero que también nos toque ver algunas de las ranas que seguramente aparecerán pronto.
En nuestras incursiones hemos notado que mucha más gente utiliza mascarillas para transitar sobre los carriles confinados y que las familias ponemos mucha más atención a la distancia cuando nos cruzamos en la calle. Se ha desarrollado una especie de etiqueta específica para transitar por Arroyo Seco, que seguirá siendo la calle en la que nos encontramos amigos de mi hija paseando con sus papás. No sabemos hasta cuándo.

Voces en los días del Coronavirus
Lorena Migoya, comunicadora
Fotografías
Atardecer en la laguna de San Baltazar. La vida sin nosotros. Los ojos milenarios de una tortuga enconchada. Las extrañas patitas de una gallareta. La locura geométrica del maguey. La jacaranda en flor. El sol que todo se lleva. Nuestra montaña que todo lo guarda. Por un momento, imaginar la vida sin nosotros. Sin plegarias ni rencores. Sin dioses ni ilusiones. El mundo, sin más...






Voces en los días del coronavirus
Roxana Alveláis, activista
Preparo una natilla de chocolate, de pie frente a la ollita que humea lentamente. La agito con cuidado para lograr que la mezcla espese. Pienso y recuerdo momentos de mi niñez entre la bruma de hace ya más de seis décadas, disueltos tal y como hoy el vapor suave y aromático se desvanece poco a poco por la pequeña ventana de mi cocina.
Demasiadas reflexiones, pensamientos entrelazados con el tiempo, sentimientos encontrados y miles de interrogantes.
¿Lograré convertirme en sobreviviente de ésta terrible pandemia que cada día avanza impunemente por todos los rincones del planeta? ¿Podré volver a reunirme con mi hija y nietas para jugar, platicar y disfrutar de otra comida juntas? ¿Volveremos a reír con los dedos entrelazados mientras caminamos por un parque, una calle, o en la sala, mientras bailamos como loquillas a carcajadas?
Mientras sigo meneando la natilla, pienso en la enorme empatía que experimenté hace unas noches mientras leía en Mundo Nuestro el texto "No oyes ladrar los perros?”, escrito por María Antonia Yanes Rizo.
No la conozco personalmente, su vida y la mía seguro son muy distintas. Pertenecemos a mundos nada parecidos (eso creo), sin embargo, hay tantas similitudes en lo que sentimos o en lo que adivino a través de sus líneas. Yo tampoco quiero seguir en esta dinámica de aseo que deja las manos secas y rasposas. Igual me veo limpiando y tratando de desinfectar todo lo que en casa tocamos. No tengo tos, pero mi esposo sí, y eso me preocupa, dado que él sigue diariamente abordando el transporte público para trasladarse a la empresa donde trabaja. Dice que descansará a partir de la semana próxima aunque con el 50 por ciento de salario, que de por sí apenas alcanza para sobrevivir.
No soy católica, no sigo ninguna religión, y sin embargo vi en televisión al Papa durante la transmisión en vivo desde el Vaticano. Me conmovió profundamente el vacío, el silencio sepulcral y la pertinaz lluvia, esa lluvia que intenta limpiar a Italia... al mundo.
Siento una gran empatía cuando me imagino a María Antonia ante la pluma llena de huellas, como cuando voy a la tiendita de la esquina a comprar algo para la comida y me dan en la mano el cambio en monedas "metálicas!". También regreso con prisa a mi hogar y de inmediato de nuevo a lavar mis manos, ¡y también lavo y desinfecto las monedas!
Es una locura… Y ya está el postre para hoy.
Mientras escribo escucho en la radio a Fernando Canales, recluido en su casa, transmitiendo desde allí. Percibo los sonidos con eco de su espacio, su cocina.
Ayer por la noche nos dicen en varios medios: "No salgas. Quédate en casa" principalmente mayores de 60 años. Yo tengo 64 y me pregunto qué hago si soy yo quien va en transporte público a conseguir el medicamento que forzosamente necesita mi hermano mayor, si no lo tiene ya y hay que salir. No sería el coronavirus quien le hiciera daño, sino la abstinencia de tal medicamento controlado y que sólo consigo mediante receta médica.
Finalmente supongo que está de más preguntarse si el caldo al que se refiere Barbosa resolverá todos nuestros males.
Meto al refrigerador las natillas. Preparo ahora un pan para la merienda. En el marasmo me agobian sentimientos de todo tipo, y una gran tristeza por un futuro tan incierto. Y entre todo ello pienso que tal vez más adelante podría hacer de mi cocina un lugar mágico, solidario, lleno de sabores, aromas ¡y obviamente con las sanadoras recetas de la abuela!
Que la suerte y esperanza nos cobije nos convierta a todas las María Antonias y al mundo en sobrevivientes.
Voces en los días del coronavirus
Mariana Mastretta, videoasta
Hace rato subimos a la azotea y vimos (y oímos) tan callada la ciudad que no nos pudimos resistir a salir a caminar.
Decidimos salir a caminar. Agarramos los cubre bocas y la carriola y caminamos por toda la 7 Poniente.
No haya gente para ser viernes a las 5 de la tarde de Semana Santa. Rumbo al zócalo nos cruzamos con una sola persona en toda la calle. En el zócalo no hay más de cien personas, yresaltan las manchas moradas jacarandosas en el piso que no han barrido las naranjitas, No hay naranjitas.
Pocas personas con cubreboca, muchas parejitas, niños. La catedral cerrada, muchos negocios cerrados --podría decir que entre más fuera de la ley más quitados de la pena, menos temerosa la gente--, y ni un claxonazo. Se notan más los vagabundos, y el campamento afuera del palacio,que sigue en pie.
Siento que es un día domingo a las 7 de la mañana combinado con un 1 de enero en la tarde.
Desde lejos la música del cilindrero. Muchas cuadras escuchamos la máquina de música vieja repetirse y repetirse y repetirse...
No la vimos.
Sólo la escuchamos.
Voces en los días del coronavirus
Beatriz Meyer, escritora
En 2004 la hoy extinta editorial Lunarena de Puebla me publicó un libro de cuentos, Para sortear la noche. El cuento que da título al libro nació del desastre y el dolor más íntimo. Basado en una anécdota personal, me costó mucho escribirlo porque nunca logré cobrar una distancia que me pusiera a salvo de emociones dañinas. Como escritora observo la realidad sin juzgarla hasta donde me es posible. Creo en los procesos de renovación de cada persona, de cada instancia de la vida, siempre en busca del equilibrio, a pesar de las trampas que las contradicciones sociales ponen a la estabilidad o a la seguridad de nuestras convicciones. Hasta este mes de abril de 2020, me parecía que había peligros inventados, otros mitificados y algunos muy reales, de esos que hunden la conciencia en una oscuridad tan densa que impide saber por dónde podría entrar de nueva cuenta la luz. Y, sin embargo, eran peligros prevenibles, o al menos reconocibles. Hoy miro las ruinas de mis convicciones desperdigadas a lo largo y ancho de mi conciencia. Hoy sé, irrefutablemente, que cuando las tinieblas de verdad se asientan no hay refugio seguro, ni linimento eficaz. En estos días de encierro y reflexión he visto bajo una nueva óptica incidentes que yo creía superados –o al menos sepultados- gracias a la catarsis de la escritura. Hoy me veo entrando al corazón mismo de la noche, y el pasado emerge con la fuerza trágica de una lección que regresa con exigencias mucho mayores, insoportablemente altas.
*
A finales de los 80, luego de que mi hermana, estudiante de medicina, se desmayara en el metro de la Ciudad de México, y empezara con ese incidente el capítulo más negro de mi historia personal hasta ahora, me vi una mañana dentro de mi coche en el estacionamiento del Hospital de Neurología de Tlalpan. Ahí estaba, golpeando el volante con desesperación creciente, sin saber –pero intuyendo– lo que implicaba el diagnóstico atroz que me acababa de comunicar el neurólogo, renuente a dar su veredicto final después de dos años de pruebas, análisis sofisticadísimos, visitas a toda clase de especialistas, juntas de médicos y largas estancias hospitalarias. En esa época, mi hermana y yo estábamos en la universidad, y yo tenía acceso a sus libros de medicina, a sus compañeros y profesores que barajaban diagnósticos; todos coincidían en algo: su caso sería crónico y progresivo, sin cura posible, pero quizá con algo de calidad de vida, decían, desviando la mirada. Poco sabía yo del calvario de la esclerosis múltiple. Una larga noche cayó sobre la vida de mi hermana y la de mi familia, que se dispersó. Dieciocho años sin poder reír sin culpa, divertirse o festejar los acontecimientos que hacen de la vida un descubrimiento, una experiencia inédita y feliz sin recordar a la joven en su silla de ruedas, ciega y apartada del mundo. La larga noche de mi hermana terminó un 12 de abril de hace justo 15 años. Luego del 19 de septiembre de 2017, pensé que el destino y la oscuridad no podían asestarnos otro 19 terrible. Pero sí lo hizo: la pandemia del Covid 19.

Febrero de 1993. En aquel tiempo viajaba con frecuencia a la Ciudad de México. Iba y venía a pesar de las dificultades del traslado. Muchas veces llegaba a San Pedro Cholula –lugar donde radico desde entonces– a las 2 o 3 de la mañana, sola, en autobuses que iban haciendo paradas en el camino. Y ese camino era la carretera federal Puebla-México, que ya entonces reservaba a los viajeros malos encuentros con la delincuencia local y con alguna otra proveniente de otros estados. En esa ocasión, el eco de las ruedas de mi maleta resonaba fuerte en las calles desoladas, sin luz. La estación del autobús quedaba al otro lado de donde yo vivía, así que me hacía una media hora de caminata cargando maletas de todo tipo. El viento de aquella noche congelaba los músculos, sobre todo luego del viaje de tres horas en un camión incómodo y lleno de gente. Al pasar por la bocacalle de la 9 Oriente y la Miguel Alemán (una calle angosta y sin pavimentar en aquella época) escuché, proveniente del fondo de la calle –donde está situada una pirámide pequeña que parece un cerro de forma demasiado alargada, oculta por vegetación y en la cual hay una cueva no muy profunda–, un grito largo, de una fluctuación sonora que iba de lo grave al agudo más insoportable, y que, por supuesto, me puso la cabellera de punta. Nadie me ha creído que escuché, sin lugar a dudas, el famoso grito de la Llorona: “¡Ay, mis hijos!” En ese momento levanté la maleta y con ella sobre la cabeza corrí lo más rápido que pude hasta la casa, a dos calles muy largas. El grito me persiguió, insistente, como una mano helada que tratara de detener mi huida. Antes de doblar hacia mi calle escuché una variante de la cual no he encontrado referencias en otras partes: “Ay de mí”, gritaba esa triste voz de mujer. Tardé horas en recuperarme del susto, y me pregunté cómo los vecinos no habían salido al escuchar el macabro alarido. Nunca les pregunté, tampoco lo compartí con mucha gente. Era difícil creer en algo así. Unos días después perdí a mi primer hijo en un aborto espontáneo. Tardé mucho en salir de las tinieblas de una depresión que me abrazó como ese grito que no dejó de resonar dentro de mí con toda su profunda tristeza.
*
Era 2012, unos meses antes del 21 de diciembre, fecha que los mayas señalaron como la del fin del mundo, o así quisimos entenderlo en nuestra era altamente tecnologizada, globalizada e inclinada al espectáculo de la violencia y el riesgo. Me hallaba haciendo la investigación para una novela escrita a cuatro manos con el escritor Enrique Pimentel, “El guardián de la Reina Roja” y, conforme me adentraba en el tema de la cosmogonía maya, me fue inquietando la idea de que ahora sí se acabaría el mundo, aunque quizá no en esa fecha, pues nuestro calendario se halla muy alejado del calendario maya en muchos aspectos. Cuando pasó el temido 21 y el miedo cedió paso a los chistes, empecé a sentir que algo había cambiado, como si de pronto las tinieblas se estuvieran instalando en cada rincón de nuestro día a día. En abril de 2013 mi madre tuvo un derrame cerebral al que siguieron meses de agonía entre enfermeras, cuidadoras, noches en vela. En octubre falleció, pero las tinieblas no se fueron ya más. Quizá las puertas del Xibalbá se abrieron efectivamente ese 21 de diciembre para sembrar la muerte y el caos con la violencia solapada de los cobardes.

2016, febrero. A tres días de un viaje a la ciudad de México para conocer a mis editores españoles, empecé a sentirme muy mal durante una cena en Casa Reyna con amigas, luego de una sopa de esquites, las risas, los tragos. Pensé que la mesa, ubicada en el patio de esa vieja y hermosa casona, nos había expuesto sin cesar al viento helado de enero. Un escalofrío pertinaz me obligó a despedirme temprano. Ya en camino a casa, el dolor de huesos y músculos se apoderó de mi conciencia, que empezaba a sufrir los estragos de la fiebre que, después supe, rondaba los 40 grados. La influenza H1N1 me hizo estar, por segunda vez en mi vida, muy cerca de la muerte (la primera fue un accidente en un río, a los 9 años). Más de un mes en cama con respirador artificial y sin esperanzas de hallar el antiviral Tamiflú, me enseñaron que las noches pueden ser la peor parte de días que se van sin dejar más rastro que el dolor de huesos y la dificultad para respirar. Gracias a mis amigos periodistas de la ciudad de México que me hicieron llegar el medicamento, y a los buenos cuidados de arriesgadas médicas que hicieron lo posible por atenderme en casa, pude sortear esa larga y casi fatal noche de mi existencia.
*
Una vieja canción del gran compositor de música para cine John Williams, tema musical de “La aventura del Poseidón”, película efectista sobre un enorme y lujoso barco al cual volteaba casi de cabeza un tsunami, afirmaba que, si logramos aguantar la noche (con el miedo, la confusión, los enormes esfuerzos para superar lo ocurrido), habrá un “mañana después” para todos. Sin embargo, en este abril de 2020, desde mi reclusión forzada, pienso que a veces las tinieblas son tan densas que la luz del sol parece un delirio, un engaño piadoso de la muerte.
No cabe duda: estamos enfrentando un fenómeno donde el miedo es el protagonista. La amenaza se cierne en torno de jóvenes y viejos. Su sombra se extiende por las calles solitarias, mientras la cuarentena amenaza con alargarse más allá de lo que cualquiera puede aguantar.
La mañana que deseamos ver todos se perfila todavía muy lejana. Hoy mismo recibí el aviso alarmado de una amiga que me suplica permanecer en casa porque, en estas dos semanas que vienen, el pico de la curva crecerá a niveles catastróficos. El miedo que inspira esa advertencia se desvanece por momentos cuando río con mis hijos o miro mis rosas tratando de florecer bajo el rigor de una primavera seca y calcinante. Sin tratar de unir mi voz a las de miles de espantados clasemedieros que lamentan la desobediencia ajena, pienso que el coronavirus como amenaza está sacando la pus de la herida más grande de este país: la desigualdad social, la injusta distribución de una riqueza que solo beneficia a unos cuantos. Personas que venden sus verduras de puerta en puerta, ancianos que, sentados en los quicios de casas o comercios, ofrecen sus juguetes de madera, ropa bordada o los recuerdos de una visita que no se dará sino hasta nuevo aviso, me hacen pensar que no todos brincaremos del otro lado, el de la “normalidad”, de la salud y el alivio de respirar a salvo. Porque nadie –ni joven ni anciano, ni rico ni pobre– en estos días está seguro de no estar infectado o de no infectarse y sucumbir al embate del patógeno más raro desde la aparición del SIDA a principios de los años 80 del siglo pasado, enfermedad para la cual todavía no hay vacuna ni cura, pero que al menos se ha logrado entender, prevenir y acotar con tratamientos que sí funcionan.
Esta larguísima noche cambiará nuestra concepción del mundo, estoy segura.
Aquella canción, cuya intérprete fue Maureen McGovern, afirma que nunca será demasiado tarde, no mientras tengamos vida, para escapar de las tinieblas y ver por fin el amanecer de un nuevo día . Hagamos, pues, lo que esté en nuestras manos para salvar nuestra vida y la de quienes amamos.









