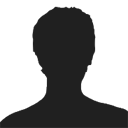Mundo Nuestro. Ahora todo es emergencia. Y declaraciones extremas, como la de la demolición del edificio que hoy alberga a la escuela Héroes de Reforma.
Debemos exigir que no se tomen decisiones sin que se somentan al análisis riguroso de las condiciones en que se encuentran los monumentos históricos en Puebla afectados por el terremoto del martes pasado. Sirva esta memoria de mi papá, alumno en ese colegio jesuita hasta el día mismo en el que el ejército del gobierno de Plutarco Elías Calles lo cerró en la coyuntura de la guerra cristera en 1926.Carlos Mastretta Arista caminaba desde la 3 Norte hasta la esquina de la 11 Sur y la 11 Poniente para llegar al colegio Espina, como se llamaba entonces el Instituto Oriente de los jesuitas. Esta es la crónica escrita en 1948 --tomada del libro Memoria y acantilado que por capítulos publicamos enMundo Nuestro en la sección Libros LIbres-- de un día que no fue cualquiera de 1926 cuando Carlos era un jovencito de 13 años:

Cerraba yo los ojos y veía yo a un muchachillo caminar perezosamente con los libros bajo el brazo por la calzada polvosa del Paseo Bravo a eso de las siete de la mañana. Me gustaba la hora aquella en la cual el sol medio adormecido comenzaba a besar con sus rayos las copas de los árboles. Veía yo a la naturaleza despertarse lentamente al nuevo día y olvidaba yo la hora y la preocupación por las lecciones medio aprendidas… Sólo llegando a la esquina del colegio llegaban a mi cerebro en vacaciones la realidad de la hora y sus consecuencias inevitables: entonces la emprendía yo a correr y entrando a toda prisa no descuidaba yo de dar un manazo a la pingüe barriga de Nicanor el portero, penetrando después de puntillas hasta el lugar de la capilla donde el padre prefecto me esperaba con una mirada de todo un programa de reproches. Con cara adecuada a las circunstancias, y mientras ya los demás puntuales colegiales en coro murmuraban sus oraciones de media misa, me arrodillaba yo en el centro entre las dos filas de bancas ocupadas por los mayores que sentados y mustios se complacían de mi incómoda postura. Pero no me importaba nada: con una mueca todo quedaba arreglado, y entonces me olvidaba yo de mi condición de castigado para recrearme en mi capilla. Los ventanales laterales con dibujos de vidrios de colores reproducían a algunos de los santos jesuitas más destacados; al frente, el altar principal de mármol rodeado por los menores dedicados a la Virgen Purísima y a San Luis Góngora; sobre el altar mayor una ventana a nicho albergaba a la estatua del Sagrado Corazón en tamaño mayor del natural; atrás el coro donde en las grandes ocasiones en compañía de otros chicos y bajo la dirección del siempre enojadísimo padre Canal entonábamos el Tantum Ergo recibiendo en premio una canica de caramelo pintada con fucsina; y hacia el cielo subía con mi ensueño de chamaco díscolo… Eso recordaba yo apoyado en una columna del templo romano… Mi pasado lejano que no regresaría jamás.

Carlos Mastretta Arista, en 1919, a los 7 años de edad, en la azotea de su casa en la calle 3 Norte. Al fondo, la iglesia de San Agustín.
Pero también recordaba yo con sordo rencor que el amor que tenía por mi capilla de escolar había sido bruscamente destruido por un día por la odiosa humanidad a la que yo también pertenecía… Fue una mañana lluviosa del mes de julio de 1926 cuando después de haber atravesado el Paseo rumbo al Colegio y hecho la tradicional carrera hacia él en los últimos cincuenta metros, en vez de tropezar con la figura obesa de Nicanor me encontré con un soldado absurdo y andrajoso con tanto de fusil y bayoneta cerrando el camino que me separaba de la puerta de la capilla, de mi capilla, cuyo portón estaba cerrado y atravesado por los sellos de un inicuo juez cateador. Me retiré cabizbajo e impotente pero poseído de un odio atroz y pidiendo al cielo poder u fuerza para volver a abrir esas puertas y penetrar en ellas como en un tiempo díscolo y bullicioso pero con fe intacta y sin sombras de recelo. Siempre lloré mi colegio. A través de sus ventanales mis miradas en las horas de distracción siempre sorprendieron el vuelo fugaz de una golondrina en las tardes de verano. Era entonces el presentimiento de encontrarte así como eres, María de los Ángeles, mi vida. Pero lo que más extrañé y aún extraño, fue la capilla de mi colegio. Desde aquella mañana triste de hace 21 años no la volví a ver, y jamás quizás la vuelva a ver, como no volverá jamás mi infancia despreocupada. Y no penetraré en ella aunque el coro del padre Canal haya sido sustituido por las notas no culpables y no pecaminosas de Chopin o Bach, cierto, más melodiosas que nuestras voces de chiquillos en busca de una canica de caramelo con fuchina…