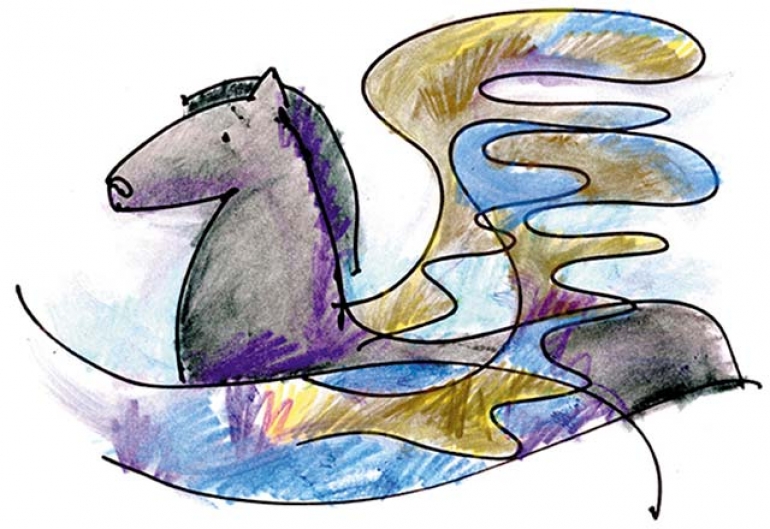Del Puerto Libre, de Ángeles Mastretta, publicado oriiginalmente en Nexos, noviembre 2016.
Tengo miedo. Lo escribo y me avergüenzo. ¿Miedo a qué? Ni de niña tuve miedo. Al abuelo Guzmán le gustaba contar cuentos. Nos sentábamos en el suelo a oír cómo tramaba sus historias.
Diez, dos, quince nietos, según a cuántos nos alcanzara la noche en su casa. Todas sus historias se nos hacían distintas. Sin embargo, él era leal a sus personajes. Siempre fueron los mismos, yendo y viniendo por países y lugares remotos. Los buenos eran un niño y su caballo alas de oro. Los malos, Cucurusmucus y sus macacos. El niño se llamaba Pirrín —nombre que no le hacía justicia a su valor—, y siempre andaba haciendo trabajos filantrópicos o redenciones diversas. Siempre, también, en su camino se atravesaban los ruines, a los que vencía una y otra vez hasta lograr su cometido. Entonces el abuelo hacía un silencio y dejaba que recobráramos el aliento.

Ilustración: Gonzalo Tassier
Luego volvía a empezar. Los macacos regresaban liderados por su jefe de nombre intimidante y, tras encontrar a nuestro héroe, se iban sobre él, que salía huyendo por toda clase de caminos adversos. Torrentes, montañas, mares, maizales. En los cuentos del abuelo no había ni una ciudad. Tampoco alguna casa. Todo pasaba al aire libre. Pirrín (casi le quiero cambiar el nombre) no tenía una familia, ni buena ni mala, sólo tenía al caballo alas de oro; mismo que cuando aparecía lo salvaba de todas, pero que muchas veces tardaba tanto en llegar que temblábamos pensando en que su atraso sería fatal. El niño sabía que llamarlo nada más era debido en situaciones extremas, porque el caballo ayudaba a mucha otra gente y el bien tenían que hacerlo las personas normales. Los seres extraordinarios sólo aparecían cuando ya no quedaba más remedio. Sólo entonces, desde el borde de un abismo o el pico de una montaña a punto de hacer erupción, rodeado de macacos y catástrofes naturales, podía el niño gritarle: ¡Caballito alas de oro! ¡Ven por mí!
Un silencio volvía a hacer el abuelo. Entiéndanlo, los jóvenes, no había caricaturas en la televisión, ni más películas que las de Walt Disney: una cada dos años y nunca con historias así de peligrosas. El abuelo era palabra de Dios. Y el destino de sus personajes se tramaba en la punta de su lengua mientras él nos miraba, pasmados, esperando que el caballo no fuera a tropezarse con algún relámpago, no fuera a caer en la penumbra de un cielo nublado, ni a tardarse de más.
Otro silencio, más largo, hacía el abuelo. Y al terminarlo levantaba los brazos mientras el caballo se acercaba volando a rescatar al niño listo para montarse en él como en una alfombra mágica.
Algo de magia y mito había en todo eso, sus palabras eran nuestro Harry Potter, más rogadas y al tiempo más accesibles que las que vienen en los libros con que J.K. Rowling ha acompañado a las generaciones de los últimos diecisiete años.
Yo admiro a J.K. Rowling. No descubro nada cuando digo que es de alegrarse el que haya puesto a leer a tantos niños. El que haya dejado en su aliento la certeza de que la fantasía puede ser realidad, de que el mundo es más amable con los humanos que confían en la ficción creada por las palabras.
Mis hijos no tuvieron abuelos cuenta cuentos. Para dormirlos, yo les canté hasta que se cansaron. Pero inventando cuentos nunca fui muy hábil. Las cosas que les conté eran todas ciertas, aunque ahora parezcan mentira. A las niñas nos dejaban quedarnos a dormir en el terreno fuera de la ciudad que tenían nuestros primos. Había un hombre de edad mediana, llamado don Casiano. Él cuidaba el jardín, y con él nos dejaban encargadas. Cinco niñas, entre diez y doce años, llegábamos al terreno haciendo más ruido que los cuatro caballos del Apocalipsis y tomábamos “la casita”. Una obra de arte del romanticismo construida para nosotros por el tío de apariencia menos novelera de entre todos. También por el más lector y por lo mismo tan hábil para imaginar otros mundos.
La planta de la casita no medía más de siete por siete. El techo era de dos aguas, tenía una altillo, una cocina, un balcón y una puerta dividida en dos, para abrir la mitad como si fuera una ventana. No tenía lavabo ni esos enseres mayores. Era para jugar. Había un baño en la otra, la del sitio en que comíamos. Pero esa quedaba lejos. No era fácil hacer una excursión a medianoche. Aun así, yo llegué a ir alguna vez cruzando el sembradío de alcachofas y el pequeño lago rodeado de carrizos. Nunca nos pasó nada. Nunca tuvimos miedo. Cosa que hasta hace muy poco me parecía lógica. Lo que no era lógico es que nuestros progenitores fueran tan confiados en la bondad natural de las personas. Jamás imaginaron esto que ahora sería lo primero en pensarse: es una barbaridad dejar solas a cinco hijas con el cuidador del jardín. ¿Qué tal si tenía amigos?, si aunque él fuera un buen hombre lo asaltaban unos vándalos y violaban a las niñas.
Nuestras madres, únicas responsables de los permisos, no eran miedosas, y consentían actos de audacia que ahora son impensables. Las llamaría temerarias, pero la verdad es que el mal no estaba en sus miras. No pensaban en él. En principio y en general, para ellas la gente era buena. Y la vida fue buena con nosotros, porque nunca tuvimos que comprobar lo contrario. Nadábamos en un río transparente y jamás pensó nadie que dejaría de serlo. Los periódicos no molestaban con el recuento de ejecuciones y las noticias daban cuenta de poco. A nuestro alrededor se comentaban los aguaceros y las semanas con luna creciente, los cumpleaños y los días de campo. Quizás no era así, pero así lo recuerdo. Los sábados había excursiones en bicicleta y muchos domingos teníamos un tío con un velero que nos llevaba a ver meterse el sol desde un lugar, entre los montes que hacían la presa de Valsequillo, llamado el Rincón Brujo. La confianza era la norma. Nadie pensaba que una niña y un viejo no debían pasar la tarde solos. Un día el viento pegó de tal manera que el velero se fue volteando y los dos nos caímos al agua helada. Se los conté a mis hijos otras veces: el tío llevaba siempre con él un frasco de Nescafé, lleno de ron con Coca Cola. Apurándose verificó que yo estuviera bien colgada de la orilla del bote al mismo tiempo en que alargaba un brazo para alcanzar el frasco que ya se hundía. Bebió tres largos tragos de su cuba libre y luego me dijo: “es hora de hacerse otra vez a la mar”. Y se puso a enderezar el velero en mitad de la presa sobre la que el sol iba cayendo. Desde la orilla, mi padre que tenía un poco más de sentido común, fue el único miembro del clan que se acercó a ver desde lejos la maniobra. “¿Qué les ha de pasar?” —dijeron, o pensaron, los demás. Porque nadie se movió de su silla.
El capitán, como llamábamos al tío Roberto, encauzó nuestra pequeña barca y me pidió que lo ayudara sosteniendo la cuerda que él jalaría para levantar la vela. Y volvimos como iluminados por Eurínome, la diosa creacionista de los griegos. Según invento yo que me contó él, alguna vez.
Mucha experiencia tenía el tío en maniobras de este tipo y otras. Como abogado, había sido el secretario particular del presidente Adolfo de la Huerta. Y cuando, tras un golpe de Estado, tuvieron que refugiarse en California, el tío fue actor en Hollywood y cantante de ópera en donde pudo. De paso escribió un libro gordo con las memorias de don Adolfo, como lo llamaba respetuosa y alegremente. Cuando yo tenía diez años, él tenía setenta y estaba jubilado de no sé qué cargo en el Poder Ejecutivo. Él tampoco habló nunca del miedo. Y en riesgo sí que habrá estado porque le tocó cruzar la revolución mexicana que era un riesgo en sí misma. Un poco menos que la guerra en que vivió mi padre cuya intrepidez desconocimos porque no hablaba de ella. Otro que si tuvo miedo nunca habló de él. Todo lo desagradable estaba guardado en una cajonera que no se abría nunca.
¿Qué me atrevo a temer? ¿La edad? ¿Las enciclopedias? ¿El tiempo que no me alcanzará para leerlas? ¿Cómo me atrevo a temer? Yo, que crecí entre fabuladores, temerarias y desmemoriados. No existía el miedo. Tampoco ha de cercarnos ahora. Voy a tener dos nietos, que han de encontrar caballos con las alas de oro.