Mundo Nuestro. El 16 de abril pasado murió víctima del coronavirus en un hospital de Asturias el escritor chileno Luis Sepulveda. Tenía 70 años de edad. Sobreviviente del terror del golpista Pinochet en los años setenta, se hizo escritor en el exilio. Su novela Un viejo que leía novelas de amor, publicada en 1993, una extraordinaria fábula sobre la modernidad y la destrucción de la selva marcó un punto de inflexión en mi trayectoria como lector y periodista. Escribiría después, entro otros libros, un texto entrañable, "Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar". (Sergio Mastretta)
Como un homenaje mínimo en estos tiempos aciagos, presentamos el camítulo 3 de la historia de Antonio José Bolívar Proaño, el viejo que leía novelas de amor.
“La buena novela a lo largo de la historia ha sido la historia de los perdedores, porque a los ganadores les escribieron su propia historia. Nos toca a los escritores ser la voz de los olvidados”. Luis Sepúlveda
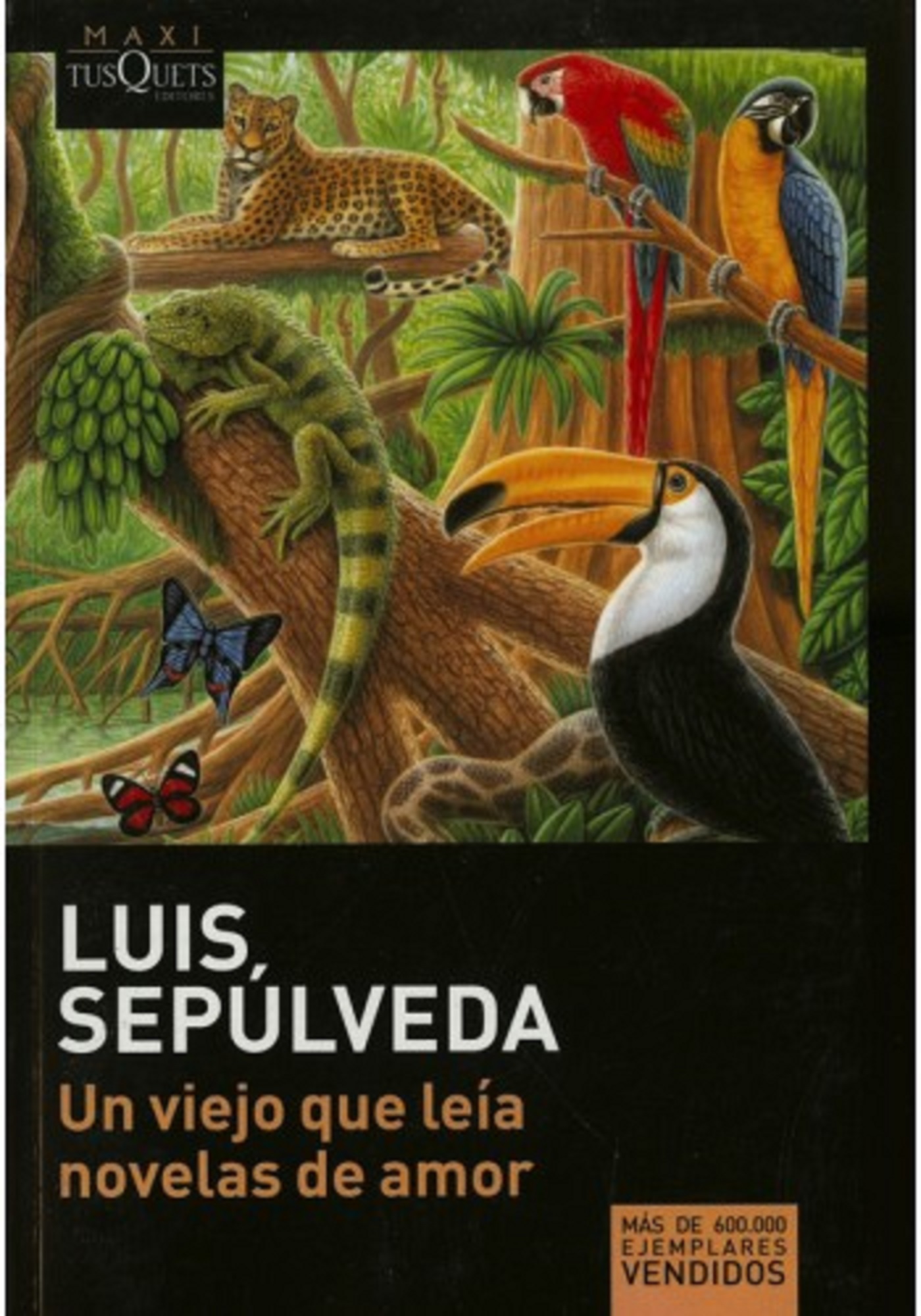
Capítulo tercero
Antonio José Bolívar Proaño sabía leer, pero no escribir.
A lo sumo, conseguía garrapatear su nombre cuando debía firmar algún papel oficial, por ejemplo en época de elecciones, pero como tales sucesos ocurrían muy esporádicamente casi lo había olvidado.
Leía lentamente, juntando las sílabas, murmurándolas a media voz como si las paladeara, y al tener dominada la palabra entera la repetía de un viaje. Luego hacía lo mismo con la frase completa, y de esa manera se apropiaba de los sentimientos e ideas plasmados en las páginas.
Cuando un pasaje le agradaba especialmente lo repetía muchas veces, todas las que estimara necesarias para descubrir cuan hermoso podía ser también el lenguaje humano.
Leía con ayuda de una lupa, la segunda de sus pertenencias queridas. La primera era la dentadura postiza.
Habitaba una choza de cañas de unos diez metros cuadrados en los que ordenaba el escaso mobiliario; la hamaca de yute, el cajón cervecero sosteniendo la hornilla de queroseno, y una mesa alta, muy alta, porque cuando sintió por primera vez dolores en la espalda supo que los años se le echaban encima y decidió sentarse lo menos posible.
Construyó entonces la mesa de patas largas que le servía para comer de pie y para leer sus novelas de amor.
La choza estaba protegida por una techumbre de paja tejida y tenía una ventana abierta al río. Frente a ella se arrimaba la alta mesa.
Junto a la puerta colgaba una deshilachada toalla y la barra de jabón renovada dos veces al año. Se trataba de un buen jabón con penetrante olor a sebo, y lavaba bien la ropa, los platos, los tiestos de cocina, el cabello y el cuerpo.
En un muro, a los pies de la hamaca, colgaba un retrato retocado por un artista serrano, y en él se veía a una pareja joven.
El hombre, Antonio José Bolívar Proaño, vestía un traje azul riguroso, camisa blanca, y una corbata listada que sólo existió en la imaginación del retratista.
La mujer, Dolores Encarnación del Santísimo Sacramento Estupiñán Otavalo, vestía ropajes que sí existieron y continuaban existiendo en los rincones porfiados de la memoria, en los mismos donde se embosca el tábano de la soledad.
Una mantilla de terciopelo azul confería dignidad a la cabeza sin ocultar del todo la brillante cabellera negra, partida al medio, en un viaje vegetal hacia la espalda. De las orejas pendían zarcillos circulares dorados, y el cuello lo rodeaban varias vueltas de cuentas también doradas.
La parte del pecho presente en el retrato enseñaba una blusa ricamente bordada a la manera otavaleña, y más arriba la mujer sonreía con una boca pequeña y roja.
Se conocieron de niños en San Luis, un poblado serrano aledaño al volcán Imbabura. Tenían trece años cuando los comprometieron, y luego de una fiesta celebrada dos años más tarde, de la que no participaron mayormente, inhibidos ante la idea de estar metidos en una aventura que les quedaba grande, resultó que estaban casados.
El matrimonio de niños vivió los primeros tres años de pareja en casa del padre de la mujer, un viudo, muy viejo, que se comprometió a testar en favor de ellos a cambio de cuidados y de rezos.
Al morir el viejo, rodeaban los diecinueve años y heredaron unos pocos metros de tierra, insuficientes para el sustento de una familia, además de algunos animales caseros que sucumbieron con los gastos del velorio.
Pasaba el tiempo. El hombre cultivaba la propiedad familiar y trabajaba en terrenos de otros propietarios. Vivían con apenas lo imprescindible, y lo único que les sobraba eran los comentarios maledicentes que no lo tocaban a él, pero se ensañaban con Dolores Encarnación del Santísimo Sacramento Estupiñán Otavalo.
La mujer no se embarazaba. Cada mes recibía con odiosa puntualidad sus sangres, y tras cada período menstrual aumentaba el aislamiento.
—Nació yerma —decían algunas viejas.
—Yo le vi las primeras sangres. En ellas venían guarisapos muertos —aseguraba otra.
—Está muerta por dentro. ¿Para qué sirve una mujer así? —comentaban.
Antonio José Bolívar Proaño intentaba consolarla y viajaban de curandero en curandero probando toda clase de hierbas y ungüentos de la fertilidad.
Todo era en vano. Mes a mes la mujer se escondía en un rincón de la casa para recibir el flujo de la deshonra.
Decidieron abandonar la sierra cuando al hombre le propusieron una solución indignante.
—Puede que seas tú quien falla. Tienes que dejarla sola en las fiestas de San Luis.
Le proponían llevarla a los festejos de junio, obligarla a participar del baile y de la gran borrachera colectiva que ocurriría apenas se marchara el cura. Entonces, todos continuarían bebiendo tirados en el piso de la iglesia, hasta que el aguardiente de caña, el «puro» salido generoso de los trapiches ocasionara una confusión de cuerpos al amparo de la oscuridad.
Antonio José Bolívar Proaño se negó a la posibilidad de ser padre de un hijo de carnaval. Por otra parte, había escuchado acerca de un plan de colonización de la amazonia. El Gobierno prometía grandes extensiones de tierra y ayuda técnica a cambio de poblar territorios disputados al Perú. Tal vez un cambio de clima corregiría la anormalidad padecida por uno de los dos.
Poco antes de las festividades de San Luis reunieron las escasas pertenencias, cerraron la casa y emprendieron el viaje.
Llegar hasta el puerto fluvial de El Dorado les llevó dos semanas. Hicieron algunos tramos en bus, otros en camión, otros simplemente caminando, cruzando ciudades de costumbres extrañas, como Zamora o Loja, donde los indígenas saragurus insisten en vestir de negro, perpetuando el luto por la muerte de Atahualpa.
Luego de otra semana de viaje, esta vez en canoa, con los miembros agarrotados por la falta de movimiento arribaron a un recodo del río. La única construcción era una enorme choza de calaminas que hacía de oficina, bodega de semillas y herramientas, y vivienda de los recién llegados colonos. Eso era El Idilio.
Ahí, tras un breve trámite, les entregaron un papel pomposamente sellado que los acreditaba como colonos. Les asignaron dos hectáreas de selva, un par de machetes, unas palas, unos costales de semillas devoradas por el gorgojo y la promesa de un apoyo técnico que no llegaría jamás.
La pareja se dio a la tarea de construir precariamente una choza, y enseguida se lanzaron a desbrozar el monte. Trabajando desde el alba hasta el atardecer arrancaban un árbol, unas lianas, unas plantas, y al amanecer del día siguiente las veían crecer de nuevo, con vigor vengativo.
Al llegar la primera estación de las lluvias, se les terminaron las provisiones y no sabían qué hacer. Algunos colonos tenían armas, viejas escopetas, pero los animales del monte eran rápidos y astutos. Los mismos peces del río parecían burlarse saltando frente a ellos sin dejarse atrapar.
Aislados por las lluvias, por esos vendavales que no conocían, se consumían en la desesperación de saberse condenados a esperar un milagro, contemplando la incesante crecida del río y su paso arrastrando troncos y animales hinchados.
Empezaron a morir los primeros colonos. Unos, por comer frutas desconocidas; otros, atacados por fiebres rápidas y fulminantes; otros desaparecían en la alargada panza de una boa quebrantahuesos que primero los envolvía, los trituraba, y luego engullía en un prolongado y horrendo proceso de ingestión.
Se sentían perdidos, en una estéril lucha con la lluvia que en cada arremetida amenazaba con llevarles la choza, con los mosquitos que en cada pausa del aguacero atacaban con ferocidad imparable, adueñándose de todo el cuerpo, picando, succionando, dejando ardientes ronchas y larvas bajo la piel, que al poco tiempo buscarían la luz abriendo heridas supurantes en su camino hacia la libertad verde, con los animales hambrientos que merodeaban en el monte poblándolo de sonidos estremecedores que no dejaban conciliar el sueño, hasta que la salvación les vino con el aparecimiento de unos hombres semidesnudos, de rostros pintados con pulpa de achiote y adornos multicolores en las cabezas y en los brazos.
Eran los shuar, que, compadecidos, se acercaban a echarles una mano.
De ellos aprendieron a cazar, a pescar, a levantar chozas estables y resistentes a los vendavales, a reconocer los frutos comestibles y los venenosos, y, sobre todo, de ellos aprendieron el arte de convivir con la selva.
Pasada la estación de las lluvias, los shuar les ayudaron a desbrozar laderas de monte, advirtiéndoles que todo eso era en vano.
Pese a las palabras de los indígenas, sembraron las primeras semillas, y no les llevó demasiado tiempo descubrir que la tierra era débil. Las constantes lluvias la lavaban de tal forma que las plantas no recibían el sustento necesario y morían sin florecer, de debilidad, o devoradas por los insectos.
Al llegar la siguiente estación de las lluvias, los campos tan duramente trabajados se deslizaron ladera abajo con el primer aguacero.
Dolores Encarnación del Santísimo Sacramento Estupiñán Otavalo no resistió el segundo año y se fue en medio de fiebres altísimas, consumida hasta los huesos por la malaria.
Antonio José Bolívar Proaño supo que no podía regresar al poblado serrano. Los pobres lo perdonan todo, menos el fracaso.
Estaba obligado a quedarse, a permanecer acompañado apenas por recuerdos. Quería vengarse de aquella región maldita, de ese infierno verde que le arrebatara el amor y los sueños. Soñaba con un gran fuego convirtiendo la amazonia entera en una pira.
Y en su impotencia descubrió que no conocía tan bien la selva como para poder odiarla.
Aprendió el idioma shuar participando con ellos de las cacerías. Cazaban dantas, guatusas, capibaras, saínos, pequeños jabalíes de carne sabrosísima, monos, aves y reptiles. Aprendió a valerse de la cerbatana, silenciosa y efectiva en la caza, y de la lanza frente a los veloces peces.
Con ellos abandonó sus pudores de campesino católico. Andaba semidesnudo y evitaba el contacto con los nuevos colonos que lo miraban como a un demente.
Antonio José Bolívar Proaño nunca pensó en la palabra libertad, y la disfrutaba a su antojo en la selva. Por más que intentara revivir su proyecto de odio, no dejaba de sentirse a gusto en aquel mundo, hasta que lo fue olvidando, seducido por las invitaciones de aquellos parajes sin límites y sin dueños.
Comía en cuanto sentía hambre. Seleccionaba los frutos más sabrosos, rechazaba ciertos peces por parecerle lentos, rastreaba un animal de monte y al tenerlo a tiro de cerbatana su apetito cambiaba de opinión.
Al caer la noche, si deseaba estar solo se tumbaba bajo una canoa, y si en cambio precisaba compañía buscaba a los shuar.
Estos lo recibían complacidos. Compartían su comida, sus cigarros de hoja, y charlaban largas horas escupiendo profusamente en torno a la eterna fogata de tres palos.
—¿Cómo somos? —le preguntaban.
—Simpáticos como una manada de micos, habladores como los papagayos borrachos, y gritones como los diablos.
Los shuar recibían las comparaciones con carcajadas y soltando sonoros pedos de contento.
—Allá, de donde vienes, ¿cómo es?
—Frío. Las mañanas y las tardes son muy heladas. Hay que usar ponchos largos, de lana, y sombreros.
—Por eso apestan. Cuando cagan ensucian el poncho.
—No. Bueno, a veces pasa. Lo que ocurre es que con el frío no podemos bañarnos como ustedes, cuando quieren.
—¿Los monos de ustedes también llevan poncho?
—No hay monos en la sierra. Tampoco saínos. No cazan las gentes de la sierra.
—¿Y qué comen, entonces?
—Lo que se puede. Papas, maíz. A veces un puerco o una gallina, para las fiestas. O un cuy en los días de mercado.
—¿Y qué hacen, si no cazan?
—Trabajar. Desde que sale el sol hasta que se oculta.
—¡Qué tontos!, ¡qué tontos! —sentenciaban los shuar.
A los cinco años de estar allí supo que nunca abandonaría aquellos parajes. Dos colmillos secretos se encargaron de transmitirle el mensaje.
De los shuar aprendió a desplazarse por la selva pisando con todo el pie, con los ojos y los oídos atentos a todos los murmullos y sin dejar de balancear el machete en ningún momento. En un instante de descuido lo clavó en el suelo para acomodar la carga de frutos, y al intentar asirlo nuevamente sintió los colmillos ardientes de una equis entrando en su muñeca derecha.
Alcanzó a ver el reptil, de un metro de largo, alejándose, trazando equis en el suelo —de ahí le viene el nombre— y él actuó con rapidez. Saltó blandiendo el machete en la misma mano atacada y lo cortó en varias lonchas hasta que la nube del veneno le tapó los ojos.
A tientas, buscó la cabeza del reptil, y sintiendo que se le iba la vida marchó en pos de un caserío shuar.
Los indígenas lo vieron venir tambaleándose. Ya no conseguía hablar, pues la lengua, los miembros, todo el cuerpo, estaba hinchado de forma desmesurada. Parecía que iba a reventar de un momento a otro, y alcanzó a enseñar la cabeza del reptil antes de perder el conocimiento.
Despertó pasados varios días con el cuerpo todavía hinchado y tiritando de pies a cabeza cuando lo abandonaban las fiebres.
Un brujo shuar le devolvió la salud en un lento proceso curativo.
Brebajes de hierbas lo aliviaron del veneno. Baños de ceniza fría atenuaron las fiebres y las pesadillas. Y una dieta de sesos, hígados y riñones de mono le permitió caminar al cabo de tres semanas.
Durante la convalecencia le prohibieron alejarse del caserío, y las mujeres se mostraron rigurosas con el tratamiento para lavar el cuerpo.
—Todavía tienes veneno dentro. Tienes que botar la mayor parte y dejar sólo la porción que te defenderá de nuevas mordeduras.
Lo atosigaban con frutos jugosos, aguas de hierbas y otros brebajes hasta hacerle orinar cuando ya no lo deseaba.
Al verlo totalmente repuesto, los shuar se le acercaron con obsequios. Una nueva cerbatana, un atado de dardos, un collar de perlas de río, un cintillo de plumas de tucán, palmeteándolo hasta hacerle comprender que había pasado por una prueba de aceptación determinada nada más que por el capricho de dioses juguetones, dioses menores, a menudo ocultos entre los escarabajos o entre las candelillas, cuando quieren confundir a los hombres y se visten de estrellas para indicar falsos claros de selva.
Sin dejar de homenajearlo, le pintaron el cuerpo con los colores tornasolados de la boa y le pidieron que danzara con ellos.
Era uno de los contados sobrevivientes a una mordedura de equis, y eso había que celebrarlo con la Fiesta de la Serpiente.
Al final de la celebración bebió por primera vez la natema, el dulce licor alucinógeno preparado con raíces hervidas de yahuasca, y en el sueño alucinado se vio a sí mismo como parte innegable de esos lugares en perpetuo cambio, como un pelo más de aquel infinito cuerpo verde, pensando y sintiendo como un shuar, y se descubrió de pronto vistiendo los atuendos del cazador experto, siguiendo huellas de un animal inexplicable, sin forma ni tamaño, sin olor y sin sonidos, pero dotado de dos brillantes ojos amarillos.
Fue una señal indescifrable que le ordenó quedarse, y así lo hizo.
Más tarde tomó un compadre, Nushiño, un shuar llegado también de lejos, tanto que la descripción de su lugar de origen se extraviaba entre los ríos afluentes del Gran Marañón. Nushiño llegó un día con una herida de bala en la espalda, recuerdo de una expedición civilizadora de los militares peruanos. Llegó sin conocimiento y casi desangrado, luego de penosos días de navegación a la deriva.
Los shuar de Shumbi lo curaron y, una vez repuesto, le permitieron quedarse, pues la hermandad de sangre así lo permitía.
Juntos recorrían la espesura. Nushiño era fuerte. Dotado de una cintura estrecha y anchos hombros, nadaba desafiando a los delfines de río, y estaba siempre de excelente humor.
Se les veía rastreando una presa grande, meditando acerca del color de las boñigas dejadas por el animal, y al estar seguros de tenerlo, Antonio José Bolívar esperaba en un claro de selva mientras Nushiño sacaba a la presa de la espesura obligándola a marchar al encuentro del dardo envenenado.
A veces cazaban algún saíno para los colonos, y el dinero que recibían de ellos no tenía otro valor que el de cambio por un machete nuevo o por un costal de sal.
Cuando no cazaba en compañía del compadre Nushiño se dedicaba a rastrear serpientes venenosas.
Sabía rodearlas silbando un tono agudo que las desorientaba hasta acercarse a ellas, hasta tenerlas frente a frente. Ahí, repetía con un brazo los movimientos del reptil hasta confundirlo, hasta pasar de la repetición a efectuar él los movimientos que el reptil repetía, hipnotizado. Entonces el otro brazo actuaba certero. La mano cogía por el cuello a la sorprendida serpiente y la obligaba a soltar todas las gotas de veneno enterrando los colmillos en el borde de una calabaza, hueca.
Caída la última gotita, el reptil aflojaba sus anillos, sin fuerzas para seguir odiando, o entendiendo que su odio era inútil, y Antonio José Bolívar lo arrojaba con desprecio entre el follaje.
Pagaban bien por el veneno. Cada medio año aparecía el agente de un laboratorio, donde preparaban suero antiofídico, a comprar los frascos mortales.
Algunas veces el reptil resultó ser más rápido, pero no le importó. Sabía que se hincharía como un sapo y que deliraría de fiebres unos días, pero luego vendría el momento del desquite. Estaba inmune, y gustaba de fanfarronear entre los colonos enseñando los brazos cubiertos de cicatrices.
La vida en la selva templó cada detalle de su cuerpo. Adquirió músculos felinos que con el paso de los años se volvieron correosos. Sabía tanto de la selva como un shuar. Era tan buen rastreador como un shuar. Nadaba tan bien como un shuar. En definitiva, era como uno de ellos, pero no era uno de ellos.
Por esa razón debía marcharse cada cierto tiempo, porque —le explicaban— era bueno que no fuera uno de ellos. Deseaban verlo, tenerlo, y también deseaban sentir su ausencia, la tristeza de no poder hablarle, y el vuelco jubiloso en el corazón al verle aparecer de nuevo.
Las estaciones de lluvias y de bonanza se sucedían. Entre estación y estación conoció los ritos y secretos de aquel pueblo. Participó del diario homenaje a las cabezas reducidas de los enemigos muertos como guerreros dignos, y acompañando a sus anfitriones entonaba los anents, los poemas cantos de gratitud por el valor transmitido y los deseos de una paz duradera.
Compartió el festín generoso ofrecido por los viejos que decidían llegada la hora de «marcharse», y cuando éstos se adormecían bajo los efectos de la chicha y de la natema, en medio de felices visiones alucinadas que les abrían las puertas de futuras existencias ya delineadas, ayudó a llevarlos hasta una choza alejada y a cubrir sus cuerpos con la dulcísima miel de chonta.
Al día siguiente, entonando anents de saludos hacia aquellas nuevas vidas, ahora con forma de peces, mariposas o animales sabios, participó del reunir huesos blancos, limpísimos, los innecesarios despojos de los ancianos transportados a las otras vidas por las mandíbulas implacables de las hormigas añango.
Durante su vida entre los shuar no precisó de las novelas de amor para conocerlo.
No era uno de ellos y, por lo tanto, no podía tener esposas. Pero era como uno de ellos, de tal manera que el shuar anfitrión, durante la estación de las lluvias, le rogaba aceptar a una de sus mujeres para mayor orgullo de su casta y de su casa.
La mujer ofrendada lo conducía hasta la orilla del río. Ahí, entonando anents, lo lavaba, adornaba y perfumaba, para regresar a la choza a retozar sobre una estera, con los pies en alto, suavemente entibiados por una fogata, sin dejar en ningún momento de entonar anents, poemas nasales que describían la belleza de sus cuerpos y la alegría del placer aumentado infinitamente por la magia de la descripción.
Era el amor puro sin más fin que el amor mismo. Sin posesión y sin celos.
—Nadie consigue atar un trueno, y nadie consigue apropiarse de los cielos del otro en el momento del abandono.
Así le explicó una vez el compadre Nushiño.
Viendo pasar el río Nangaritza hubiera podido pensar que el tiempo esquivaba aquel rincón amazónico, pero las aves sabían que poderosas lenguas avanzaban desde occidente hurgando en el cuerpo de la selva.
Enormes máquinas abrían caminos y los shuar aumentaron su movilidad. Ya no permanecían los tres años acostumbrados en un mismo lugar, para luego desplazarse y permitir la recuperación de la naturaleza. Entre estación y estación cargaban con sus chozas y los huesos de sus muertos alejándose de los extraños que aparecían ocupando las riberas del Nangaritza.
Llegaban más colonos, ahora llamados con promesas de desarrollo ganadero y maderero. Con ellos llegaba también el alcohol desprovisto de ritual y, por ende, la degeneración de los más débiles. Y, sobre todo, aumentaba la peste de los buscadores de oro, individuos sin escrúpulos venidos desde todos los confines sin otro norte que una riqueza rápida.
Los shuar se movían hacia el oriente buscando la intimidad de las selvas impenetrables.
Una mañana, Antonio José Bolívar descubrió que envejecía al errar un tiro de cerbatana. También le llegaba el momento de marcharse.
Tomó la decisión de instalarse en El Idilio y vivir de la caza. Se sabía incapaz de determinar el instante de su propia muerte y dejarse devorar por las hormigas. Además, si lo conseguía, sería una ceremonia triste.
El era como ellos, pero no uno de ellos, así que no tendría ni fiesta ni lejanía alucinada.
Un día, entregado a la construcción de una canoa resistente, definitiva, escuchó el estampido proveniente de un brazo de río, la señal que habría de precipitar su partida.
Corrió al lugar de la explosión y encontró a un grupo de shuar llorando. Le indicaron la masa de peces muertos en la superficie y al grupo de extraños que desde la playa les apuntaban con armas de fuego.
Era un grupo integrado por cinco aventureros, quienes, para ganar una vía de corriente, habían volado con dinamita el dique de contención donde desovaban los peces.
Todo ocurrió muy rápido. Los blancos, nerviosos ante la llegada de más shuar, dispararon alcanzando a dos indígenas y emprendieron la fuga en su embarcación.
El supo que los blancos estaban perdidos. Los shuar tomaron un atajo, los esperaron en un paso estrecho y desde ahí fueron presas fáciles para los dardos envenenados. Uno de ellos, sin embargo, consiguió saltar, nadó hasta la orilla opuesta y se perdió en la espesura.
Recién entonces se preocupó de los shuar caídos.
Uno había muerto con la cabeza destrozada por la perdigonada a corta distancia, y el otro agonizaba con el pecho abierto. Era su compadre Nushiño.
—Mala manera de marcharse —musitó, en una mueca de dolor, Nushiño, y con mano temblorosa le indicó su calabaza de curare—. No me iré tranquilo, compadre. Andaré como un triste pájaro ciego, a choques con los árboles mientras su cabeza no cuelgue de una rama seca. Ayúdame, compadre.
Los shuar lo rodearon. El conocía las costumbres de los blancos, y las débiles palabras de Nushiño le decían que llegaba el momento de pagar la deuda contraída cuando lo salvaron luego de la mordedura de la serpiente.
Le pareció justo pagar la deuda, y armado de una cerbatana cruzó a nado el río, lanzándose por primera vez a la caza del hombre.
No le costó dar con el rastro. El buscador de oro, en su desesperación, dejaba huellas tan nítidas que ni siquiera precisó buscarlas.
A los pocos minutos lo encontró aterrorizado frente a una boa dormida.
—¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué dispararon?
El hombre le apuntó con su escopeta.
—Los jíbaros. ¿Dónde están los jíbaros?
—Al otro lado. No te siguen.
Aliviado, el buscador de oro bajó el arma y él aprovechó la situación para acertarle un golpe con la cerbatana.
Le dio mal. El buscador de oro vaciló sin llegar a desplomarse, y no tuvo más remedio que echársele encima.
Era un hombre fuerte, pero finalmente, tras forcejear, logró arrebatarle la escopeta.
Nunca antes tuvo un arma de fuego en sus manos, pero al ver cómo el hombre echaba mano al machete intuyó el lugar preciso donde debía poner el dedo y la detonación provocó un revoloteo de pájaros asustados.
Asombrado ante la potencia del disparo, se acercó al hombre. Había recibido la doble perdigonada en pleno vientre y se revolcaba de dolor. Sin hacer caso de los alaridos le ató por los tobillos, lo arrastró hasta la orilla del río, y al dar las primeras brazadas sintió que el infeliz ya estaba muerto.
En la ribera opuesta lo esperaban los shuar. Se apresuraron en ayudarle a salir del río, mas al ver el cadáver del buscador de oro irrumpieron en un llanto desconsolado que no atinó a explicarse.
No lloraban por el extraño. Lloraban por él y por Nushiño.
El no era uno de ellos, pero era como uno de ellos. En consecuencia, debió ultimarlo con un dardo envenenado, dándole antes la oportunidad de luchar como un valiente; así, al recibir la parálisis del curare, todo su valor permanecería en su expresión, atrapado para siempre en su cabeza reducida, con los párpados, nariz y boca fuertemente cosidos para que no escapase.
¿Cómo reducir aquella cabeza, aquella vida detenida en una mueca de espanto y de dolor?
Por su culpa, Nushiño no se iría. Nushiño permanecería como un papagayo ciego, dándose golpes contra los árboles, ganándose el odio de quienes no lo conocieron al chocar contra sus cuerpos, molestando el sueño de las boas dormidas, ahuyentando las presas rastreadas con su revoloteo sin rumbo.
Se había deshonrado, y al hacerlo era responsable de la eterna desdicha de su compadre.
Sin dejar de llorar, le entregaron la mejor canoa. Sin dejar de llorar lo abrazaron, le entregaron provisiones, y le dijeron que desde ese momento no era más bienvenido. Podría pasar por los caseríos shuar, pero no tenía derecho a detenerse.
Los shuar empujaron la canoa y enseguida borraron sus huellas de la playa.
Capítulo tercero
Antonio José Bolívar Proaño sabía leer, pero no escribir.
A lo sumo, conseguía garrapatear su nombre cuando debía firmar algún papel oficial, por ejemplo en época de elecciones, pero como tales sucesos ocurrían muy esporádicamente casi lo había olvidado.
Leía lentamente, juntando las sílabas, murmurándolas a media voz como si las paladeara, y al tener dominada la palabra entera la repetía de un viaje. Luego hacía lo mismo con la frase completa, y de esa manera se apropiaba de los sentimientos e ideas plasmados en las páginas.
Cuando un pasaje le agradaba especialmente lo repetía muchas veces, todas las que estimara necesarias para descubrir cuan hermoso podía ser también el lenguaje humano.
Leía con ayuda de una lupa, la segunda de sus pertenencias queridas. La primera era la dentadura postiza.
Habitaba una choza de cañas de unos diez metros cuadrados en los que ordenaba el escaso mobiliario; la hamaca de yute, el cajón cervecero sosteniendo la hornilla de queroseno, y una mesa alta, muy alta, porque cuando sintió por primera vez dolores en la espalda supo que los años se le echaban encima y decidió sentarse lo menos posible.
Construyó entonces la mesa de patas largas que le servía para comer de pie y para leer sus novelas de amor.
La choza estaba protegida por una techumbre de paja tejida y tenía una ventana abierta al río. Frente a ella se arrimaba la alta mesa.
Junto a la puerta colgaba una deshilachada toalla y la barra de jabón renovada dos veces al año. Se trataba de un buen jabón con penetrante olor a sebo, y lavaba bien la ropa, los platos, los tiestos de cocina, el cabello y el cuerpo.
En un muro, a los pies de la hamaca, colgaba un retrato retocado por un artista serrano, y en él se veía a una pareja joven.
El hombre, Antonio José Bolívar Proaño, vestía un traje azul riguroso, camisa blanca, y una corbata listada que sólo existió en la imaginación del retratista.
La mujer, Dolores Encarnación del Santísimo Sacramento Estupiñán Otavalo, vestía ropajes que sí existieron y continuaban existiendo en los rincones porfiados de la memoria, en los mismos donde se embosca el tábano de la soledad.
Una mantilla de terciopelo azul confería dignidad a la cabeza sin ocultar del todo la brillante cabellera negra, partida al medio, en un viaje vegetal hacia la espalda. De las orejas pendían zarcillos circulares dorados, y el cuello lo rodeaban varias vueltas de cuentas también doradas.
La parte del pecho presente en el retrato enseñaba una blusa ricamente bordada a la manera otavaleña, y más arriba la mujer sonreía con una boca pequeña y roja.
Se conocieron de niños en San Luis, un poblado serrano aledaño al volcán Imbabura. Tenían trece años cuando los comprometieron, y luego de una fiesta celebrada dos años más tarde, de la que no participaron mayormente, inhibidos ante la idea de estar metidos en una aventura que les quedaba grande, resultó que estaban casados.
El matrimonio de niños vivió los primeros tres años de pareja en casa del padre de la mujer, un viudo, muy viejo, que se comprometió a testar en favor de ellos a cambio de cuidados y de rezos.
Al morir el viejo, rodeaban los diecinueve años y heredaron unos pocos metros de tierra, insuficientes para el sustento de una familia, además de algunos animales caseros que sucumbieron con los gastos del velorio.
Pasaba el tiempo. El hombre cultivaba la propiedad familiar y trabajaba en terrenos de otros propietarios. Vivían con apenas lo imprescindible, y lo único que les sobraba eran los comentarios maledicentes que no lo tocaban a él, pero se ensañaban con Dolores Encarnación del Santísimo Sacramento Estupiñán Otavalo.
La mujer no se embarazaba. Cada mes recibía con odiosa puntualidad sus sangres, y tras cada período menstrual aumentaba el aislamiento.
—Nació yerma —decían algunas viejas.
—Yo le vi las primeras sangres. En ellas venían guarisapos muertos —aseguraba otra.
—Está muerta por dentro. ¿Para qué sirve una mujer así? —comentaban.
Antonio José Bolívar Proaño intentaba consolarla y viajaban de curandero en curandero probando toda clase de hierbas y ungüentos de la fertilidad.
Todo era en vano. Mes a mes la mujer se escondía en un rincón de la casa para recibir el flujo de la deshonra.
Decidieron abandonar la sierra cuando al hombre le propusieron una solución indignante.
—Puede que seas tú quien falla. Tienes que dejarla sola en las fiestas de San Luis.
Le proponían llevarla a los festejos de junio, obligarla a participar del baile y de la gran borrachera colectiva que ocurriría apenas se marchara el cura. Entonces, todos continuarían bebiendo tirados en el piso de la iglesia, hasta que el aguardiente de caña, el «puro» salido generoso de los trapiches ocasionara una confusión de cuerpos al amparo de la oscuridad.
Antonio José Bolívar Proaño se negó a la posibilidad de ser padre de un hijo de carnaval. Por otra parte, había escuchado acerca de un plan de colonización de la amazonia. El Gobierno prometía grandes extensiones de tierra y ayuda técnica a cambio de poblar territorios disputados al Perú. Tal vez un cambio de clima corregiría la anormalidad padecida por uno de los dos.
Poco antes de las festividades de San Luis reunieron las escasas pertenencias, cerraron la casa y emprendieron el viaje.
Llegar hasta el puerto fluvial de El Dorado les llevó dos semanas. Hicieron algunos tramos en bus, otros en camión, otros simplemente caminando, cruzando ciudades de costumbres extrañas, como Zamora o Loja, donde los indígenas saragurus insisten en vestir de negro, perpetuando el luto por la muerte de Atahualpa.
Luego de otra semana de viaje, esta vez en canoa, con los miembros agarrotados por la falta de movimiento arribaron a un recodo del río. La única construcción era una enorme choza de calaminas que hacía de oficina, bodega de semillas y herramientas, y vivienda de los recién llegados colonos. Eso era El Idilio.
Ahí, tras un breve trámite, les entregaron un papel pomposamente sellado que los acreditaba como colonos. Les asignaron dos hectáreas de selva, un par de machetes, unas palas, unos costales de semillas devoradas por el gorgojo y la promesa de un apoyo técnico que no llegaría jamás.
La pareja se dio a la tarea de construir precariamente una choza, y enseguida se lanzaron a desbrozar el monte. Trabajando desde el alba hasta el atardecer arrancaban un árbol, unas lianas, unas plantas, y al amanecer del día siguiente las veían crecer de nuevo, con vigor vengativo.
Al llegar la primera estación de las lluvias, se les terminaron las provisiones y no sabían qué hacer. Algunos colonos tenían armas, viejas escopetas, pero los animales del monte eran rápidos y astutos. Los mismos peces del río parecían burlarse saltando frente a ellos sin dejarse atrapar.
Aislados por las lluvias, por esos vendavales que no conocían, se consumían en la desesperación de saberse condenados a esperar un milagro, contemplando la incesante crecida del río y su paso arrastrando troncos y animales hinchados.
Empezaron a morir los primeros colonos. Unos, por comer frutas desconocidas; otros, atacados por fiebres rápidas y fulminantes; otros desaparecían en la alargada panza de una boa quebrantahuesos que primero los envolvía, los trituraba, y luego engullía en un prolongado y horrendo proceso de ingestión.
Se sentían perdidos, en una estéril lucha con la lluvia que en cada arremetida amenazaba con llevarles la choza, con los mosquitos que en cada pausa del aguacero atacaban con ferocidad imparable, adueñándose de todo el cuerpo, picando, succionando, dejando ardientes ronchas y larvas bajo la piel, que al poco tiempo buscarían la luz abriendo heridas supurantes en su camino hacia la libertad verde, con los animales hambrientos que merodeaban en el monte poblándolo de sonidos estremecedores que no dejaban conciliar el sueño, hasta que la salvación les vino con el aparecimiento de unos hombres semidesnudos, de rostros pintados con pulpa de achiote y adornos multicolores en las cabezas y en los brazos.
Eran los shuar, que, compadecidos, se acercaban a echarles una mano.
De ellos aprendieron a cazar, a pescar, a levantar chozas estables y resistentes a los vendavales, a reconocer los frutos comestibles y los venenosos, y, sobre todo, de ellos aprendieron el arte de convivir con la selva.
Pasada la estación de las lluvias, los shuar les ayudaron a desbrozar laderas de monte, advirtiéndoles que todo eso era en vano.
Pese a las palabras de los indígenas, sembraron las primeras semillas, y no les llevó demasiado tiempo descubrir que la tierra era débil. Las constantes lluvias la lavaban de tal forma que las plantas no recibían el sustento necesario y morían sin florecer, de debilidad, o devoradas por los insectos.
Al llegar la siguiente estación de las lluvias, los campos tan duramente trabajados se deslizaron ladera abajo con el primer aguacero.
Dolores Encarnación del Santísimo Sacramento Estupiñán Otavalo no resistió el segundo año y se fue en medio de fiebres altísimas, consumida hasta los huesos por la malaria.
Antonio José Bolívar Proaño supo que no podía regresar al poblado serrano. Los pobres lo perdonan todo, menos el fracaso.
Estaba obligado a quedarse, a permanecer acompañado apenas por recuerdos. Quería vengarse de aquella región maldita, de ese infierno verde que le arrebatara el amor y los sueños. Soñaba con un gran fuego convirtiendo la amazonia entera en una pira.
Y en su impotencia descubrió que no conocía tan bien la selva como para poder odiarla.
Aprendió el idioma shuar participando con ellos de las cacerías. Cazaban dantas, guatusas, capibaras, saínos, pequeños jabalíes de carne sabrosísima, monos, aves y reptiles. Aprendió a valerse de la cerbatana, silenciosa y efectiva en la caza, y de la lanza frente a los veloces peces.
Con ellos abandonó sus pudores de campesino católico. Andaba semidesnudo y evitaba el contacto con los nuevos colonos que lo miraban como a un demente.
Antonio José Bolívar Proaño nunca pensó en la palabra libertad, y la disfrutaba a su antojo en la selva. Por más que intentara revivir su proyecto de odio, no dejaba de sentirse a gusto en aquel mundo, hasta que lo fue olvidando, seducido por las invitaciones de aquellos parajes sin límites y sin dueños.
Comía en cuanto sentía hambre. Seleccionaba los frutos más sabrosos, rechazaba ciertos peces por parecerle lentos, rastreaba un animal de monte y al tenerlo a tiro de cerbatana su apetito cambiaba de opinión.
Al caer la noche, si deseaba estar solo se tumbaba bajo una canoa, y si en cambio precisaba compañía buscaba a los shuar.
Estos lo recibían complacidos. Compartían su comida, sus cigarros de hoja, y charlaban largas horas escupiendo profusamente en torno a la eterna fogata de tres palos.
—¿Cómo somos? —le preguntaban.
—Simpáticos como una manada de micos, habladores como los papagayos borrachos, y gritones como los diablos.
Los shuar recibían las comparaciones con carcajadas y soltando sonoros pedos de contento.
—Allá, de donde vienes, ¿cómo es?
—Frío. Las mañanas y las tardes son muy heladas. Hay que usar ponchos largos, de lana, y sombreros.
—Por eso apestan. Cuando cagan ensucian el poncho.
—No. Bueno, a veces pasa. Lo que ocurre es que con el frío no podemos bañarnos como ustedes, cuando quieren.
—¿Los monos de ustedes también llevan poncho?
—No hay monos en la sierra. Tampoco saínos. No cazan las gentes de la sierra.
—¿Y qué comen, entonces?
—Lo que se puede. Papas, maíz. A veces un puerco o una gallina, para las fiestas. O un cuy en los días de mercado.
—¿Y qué hacen, si no cazan?
—Trabajar. Desde que sale el sol hasta que se oculta.
—¡Qué tontos!, ¡qué tontos! —sentenciaban los shuar.
A los cinco años de estar allí supo que nunca abandonaría aquellos parajes. Dos colmillos secretos se encargaron de transmitirle el mensaje.
De los shuar aprendió a desplazarse por la selva pisando con todo el pie, con los ojos y los oídos atentos a todos los murmullos y sin dejar de balancear el machete en ningún momento. En un instante de descuido lo clavó en el suelo para acomodar la carga de frutos, y al intentar asirlo nuevamente sintió los colmillos ardientes de una equis entrando en su muñeca derecha.
Alcanzó a ver el reptil, de un metro de largo, alejándose, trazando equis en el suelo —de ahí le viene el nombre— y él actuó con rapidez. Saltó blandiendo el machete en la misma mano atacada y lo cortó en varias lonchas hasta que la nube del veneno le tapó los ojos.
A tientas, buscó la cabeza del reptil, y sintiendo que se le iba la vida marchó en pos de un caserío shuar.
Los indígenas lo vieron venir tambaleándose. Ya no conseguía hablar, pues la lengua, los miembros, todo el cuerpo, estaba hinchado de forma desmesurada. Parecía que iba a reventar de un momento a otro, y alcanzó a enseñar la cabeza del reptil antes de perder el conocimiento.
Despertó pasados varios días con el cuerpo todavía hinchado y tiritando de pies a cabeza cuando lo abandonaban las fiebres.
Un brujo shuar le devolvió la salud en un lento proceso curativo.
Brebajes de hierbas lo aliviaron del veneno. Baños de ceniza fría atenuaron las fiebres y las pesadillas. Y una dieta de sesos, hígados y riñones de mono le permitió caminar al cabo de tres semanas.
Durante la convalecencia le prohibieron alejarse del caserío, y las mujeres se mostraron rigurosas con el tratamiento para lavar el cuerpo.
—Todavía tienes veneno dentro. Tienes que botar la mayor parte y dejar sólo la porción que te defenderá de nuevas mordeduras.
Lo atosigaban con frutos jugosos, aguas de hierbas y otros brebajes hasta hacerle orinar cuando ya no lo deseaba.
Al verlo totalmente repuesto, los shuar se le acercaron con obsequios. Una nueva cerbatana, un atado de dardos, un collar de perlas de río, un cintillo de plumas de tucán, palmeteándolo hasta hacerle comprender que había pasado por una prueba de aceptación determinada nada más que por el capricho de dioses juguetones, dioses menores, a menudo ocultos entre los escarabajos o entre las candelillas, cuando quieren confundir a los hombres y se visten de estrellas para indicar falsos claros de selva.
Sin dejar de homenajearlo, le pintaron el cuerpo con los colores tornasolados de la boa y le pidieron que danzara con ellos.
Era uno de los contados sobrevivientes a una mordedura de equis, y eso había que celebrarlo con la Fiesta de la Serpiente.
Al final de la celebración bebió por primera vez la natema, el dulce licor alucinógeno preparado con raíces hervidas de yahuasca, y en el sueño alucinado se vio a sí mismo como parte innegable de esos lugares en perpetuo cambio, como un pelo más de aquel infinito cuerpo verde, pensando y sintiendo como un shuar, y se descubrió de pronto vistiendo los atuendos del cazador experto, siguiendo huellas de un animal inexplicable, sin forma ni tamaño, sin olor y sin sonidos, pero dotado de dos brillantes ojos amarillos.
Fue una señal indescifrable que le ordenó quedarse, y así lo hizo.
Más tarde tomó un compadre, Nushiño, un shuar llegado también de lejos, tanto que la descripción de su lugar de origen se extraviaba entre los ríos afluentes del Gran Marañón. Nushiño llegó un día con una herida de bala en la espalda, recuerdo de una expedición civilizadora de los militares peruanos. Llegó sin conocimiento y casi desangrado, luego de penosos días de navegación a la deriva.
Los shuar de Shumbi lo curaron y, una vez repuesto, le permitieron quedarse, pues la hermandad de sangre así lo permitía.
Juntos recorrían la espesura. Nushiño era fuerte. Dotado de una cintura estrecha y anchos hombros, nadaba desafiando a los delfines de río, y estaba siempre de excelente humor.
Se les veía rastreando una presa grande, meditando acerca del color de las boñigas dejadas por el animal, y al estar seguros de tenerlo, Antonio José Bolívar esperaba en un claro de selva mientras Nushiño sacaba a la presa de la espesura obligándola a marchar al encuentro del dardo envenenado.
A veces cazaban algún saíno para los colonos, y el dinero que recibían de ellos no tenía otro valor que el de cambio por un machete nuevo o por un costal de sal.
Cuando no cazaba en compañía del compadre Nushiño se dedicaba a rastrear serpientes venenosas.
Sabía rodearlas silbando un tono agudo que las desorientaba hasta acercarse a ellas, hasta tenerlas frente a frente. Ahí, repetía con un brazo los movimientos del reptil hasta confundirlo, hasta pasar de la repetición a efectuar él los movimientos que el reptil repetía, hipnotizado. Entonces el otro brazo actuaba certero. La mano cogía por el cuello a la sorprendida serpiente y la obligaba a soltar todas las gotas de veneno enterrando los colmillos en el borde de una calabaza, hueca.
Caída la última gotita, el reptil aflojaba sus anillos, sin fuerzas para seguir odiando, o entendiendo que su odio era inútil, y Antonio José Bolívar lo arrojaba con desprecio entre el follaje.
Pagaban bien por el veneno. Cada medio año aparecía el agente de un laboratorio, donde preparaban suero antiofídico, a comprar los frascos mortales.
Algunas veces el reptil resultó ser más rápido, pero no le importó. Sabía que se hincharía como un sapo y que deliraría de fiebres unos días, pero luego vendría el momento del desquite. Estaba inmune, y gustaba de fanfarronear entre los colonos enseñando los brazos cubiertos de cicatrices.
La vida en la selva templó cada detalle de su cuerpo. Adquirió músculos felinos que con el paso de los años se volvieron correosos. Sabía tanto de la selva como un shuar. Era tan buen rastreador como un shuar. Nadaba tan bien como un shuar. En definitiva, era como uno de ellos, pero no era uno de ellos.
Por esa razón debía marcharse cada cierto tiempo, porque —le explicaban— era bueno que no fuera uno de ellos. Deseaban verlo, tenerlo, y también deseaban sentir su ausencia, la tristeza de no poder hablarle, y el vuelco jubiloso en el corazón al verle aparecer de nuevo.
Las estaciones de lluvias y de bonanza se sucedían. Entre estación y estación conoció los ritos y secretos de aquel pueblo. Participó del diario homenaje a las cabezas reducidas de los enemigos muertos como guerreros dignos, y acompañando a sus anfitriones entonaba los anents, los poemas cantos de gratitud por el valor transmitido y los deseos de una paz duradera.
Compartió el festín generoso ofrecido por los viejos que decidían llegada la hora de «marcharse», y cuando éstos se adormecían bajo los efectos de la chicha y de la natema, en medio de felices visiones alucinadas que les abrían las puertas de futuras existencias ya delineadas, ayudó a llevarlos hasta una choza alejada y a cubrir sus cuerpos con la dulcísima miel de chonta.
Al día siguiente, entonando anents de saludos hacia aquellas nuevas vidas, ahora con forma de peces, mariposas o animales sabios, participó del reunir huesos blancos, limpísimos, los innecesarios despojos de los ancianos transportados a las otras vidas por las mandíbulas implacables de las hormigas añango.
Durante su vida entre los shuar no precisó de las novelas de amor para conocerlo.
No era uno de ellos y, por lo tanto, no podía tener esposas. Pero era como uno de ellos, de tal manera que el shuar anfitrión, durante la estación de las lluvias, le rogaba aceptar a una de sus mujeres para mayor orgullo de su casta y de su casa.
La mujer ofrendada lo conducía hasta la orilla del río. Ahí, entonando anents, lo lavaba, adornaba y perfumaba, para regresar a la choza a retozar sobre una estera, con los pies en alto, suavemente entibiados por una fogata, sin dejar en ningún momento de entonar anents, poemas nasales que describían la belleza de sus cuerpos y la alegría del placer aumentado infinitamente por la magia de la descripción.
Era el amor puro sin más fin que el amor mismo. Sin posesión y sin celos.
—Nadie consigue atar un trueno, y nadie consigue apropiarse de los cielos del otro en el momento del abandono.
Así le explicó una vez el compadre Nushiño.
Viendo pasar el río Nangaritza hubiera podido pensar que el tiempo esquivaba aquel rincón amazónico, pero las aves sabían que poderosas lenguas avanzaban desde occidente hurgando en el cuerpo de la selva.
Enormes máquinas abrían caminos y los shuar aumentaron su movilidad. Ya no permanecían los tres años acostumbrados en un mismo lugar, para luego desplazarse y permitir la recuperación de la naturaleza. Entre estación y estación cargaban con sus chozas y los huesos de sus muertos alejándose de los extraños que aparecían ocupando las riberas del Nangaritza.
Llegaban más colonos, ahora llamados con promesas de desarrollo ganadero y maderero. Con ellos llegaba también el alcohol desprovisto de ritual y, por ende, la degeneración de los más débiles. Y, sobre todo, aumentaba la peste de los buscadores de oro, individuos sin escrúpulos venidos desde todos los confines sin otro norte que una riqueza rápida.
Los shuar se movían hacia el oriente buscando la intimidad de las selvas impenetrables.
Una mañana, Antonio José Bolívar descubrió que envejecía al errar un tiro de cerbatana. También le llegaba el momento de marcharse.
Tomó la decisión de instalarse en El Idilio y vivir de la caza. Se sabía incapaz de determinar el instante de su propia muerte y dejarse devorar por las hormigas. Además, si lo conseguía, sería una ceremonia triste.
El era como ellos, pero no uno de ellos, así que no tendría ni fiesta ni lejanía alucinada.
Un día, entregado a la construcción de una canoa resistente, definitiva, escuchó el estampido proveniente de un brazo de río, la señal que habría de precipitar su partida.
Corrió al lugar de la explosión y encontró a un grupo de shuar llorando. Le indicaron la masa de peces muertos en la superficie y al grupo de extraños que desde la playa les apuntaban con armas de fuego.
Era un grupo integrado por cinco aventureros, quienes, para ganar una vía de corriente, habían volado con dinamita el dique de contención donde desovaban los peces.
Todo ocurrió muy rápido. Los blancos, nerviosos ante la llegada de más shuar, dispararon alcanzando a dos indígenas y emprendieron la fuga en su embarcación.
El supo que los blancos estaban perdidos. Los shuar tomaron un atajo, los esperaron en un paso estrecho y desde ahí fueron presas fáciles para los dardos envenenados. Uno de ellos, sin embargo, consiguió saltar, nadó hasta la orilla opuesta y se perdió en la espesura.
Recién entonces se preocupó de los shuar caídos.
Uno había muerto con la cabeza destrozada por la perdigonada a corta distancia, y el otro agonizaba con el pecho abierto. Era su compadre Nushiño.
—Mala manera de marcharse —musitó, en una mueca de dolor, Nushiño, y con mano temblorosa le indicó su calabaza de curare—. No me iré tranquilo, compadre. Andaré como un triste pájaro ciego, a choques con los árboles mientras su cabeza no cuelgue de una rama seca. Ayúdame, compadre.
Los shuar lo rodearon. El conocía las costumbres de los blancos, y las débiles palabras de Nushiño le decían que llegaba el momento de pagar la deuda contraída cuando lo salvaron luego de la mordedura de la serpiente.
Le pareció justo pagar la deuda, y armado de una cerbatana cruzó a nado el río, lanzándose por primera vez a la caza del hombre.
No le costó dar con el rastro. El buscador de oro, en su desesperación, dejaba huellas tan nítidas que ni siquiera precisó buscarlas.
A los pocos minutos lo encontró aterrorizado frente a una boa dormida.
—¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué dispararon?
El hombre le apuntó con su escopeta.
—Los jíbaros. ¿Dónde están los jíbaros?
—Al otro lado. No te siguen.
Aliviado, el buscador de oro bajó el arma y él aprovechó la situación para acertarle un golpe con la cerbatana.
Le dio mal. El buscador de oro vaciló sin llegar a desplomarse, y no tuvo más remedio que echársele encima.
Era un hombre fuerte, pero finalmente, tras forcejear, logró arrebatarle la escopeta.
Nunca antes tuvo un arma de fuego en sus manos, pero al ver cómo el hombre echaba mano al machete intuyó el lugar preciso donde debía poner el dedo y la detonación provocó un revoloteo de pájaros asustados.
Asombrado ante la potencia del disparo, se acercó al hombre. Había recibido la doble perdigonada en pleno vientre y se revolcaba de dolor. Sin hacer caso de los alaridos le ató por los tobillos, lo arrastró hasta la orilla del río, y al dar las primeras brazadas sintió que el infeliz ya estaba muerto.
En la ribera opuesta lo esperaban los shuar. Se apresuraron en ayudarle a salir del río, mas al ver el cadáver del buscador de oro irrumpieron en un llanto desconsolado que no atinó a explicarse.
No lloraban por el extraño. Lloraban por él y por Nushiño.
El no era uno de ellos, pero era como uno de ellos. En consecuencia, debió ultimarlo con un dardo envenenado, dándole antes la oportunidad de luchar como un valiente; así, al recibir la parálisis del curare, todo su valor permanecería en su expresión, atrapado para siempre en su cabeza reducida, con los párpados, nariz y boca fuertemente cosidos para que no escapase.
¿Cómo reducir aquella cabeza, aquella vida detenida en una mueca de espanto y de dolor?
Por su culpa, Nushiño no se iría. Nushiño permanecería como un papagayo ciego, dándose golpes contra los árboles, ganándose el odio de quienes no lo conocieron al chocar contra sus cuerpos, molestando el sueño de las boas dormidas, ahuyentando las presas rastreadas con su revoloteo sin rumbo.
Se había deshonrado, y al hacerlo era responsable de la eterna desdicha de su compadre.
Sin dejar de llorar, le entregaron la mejor canoa. Sin dejar de llorar lo abrazaron, le entregaron provisiones, y le dijeron que desde ese momento no era más bienvenido. Podría pasar por los caseríos shuar, pero no tenía derecho a detenerse.
Los shuar empujaron la canoa y enseguida borraron sus huellas de la playa.


