Historia
Trabajar en Puebla: La rebelión de los Obrajes, la revolución que vendría
Emma Yanes Rizo

Trabajar en México, 1805
En la colonia, la actividad textil era la más importante de la rudimentaria producción industrial, por el número de trabajadores que abarcaba, el capital invertido y su mercado. La población de los grandes centros urbanos y los trabajadores de las unidades agroganaderas y mineras del Bajío y norte del país conformaban el gran mercado textil. Las mantas y las telas baratas de algodón, eran consumidas por los trabajadores del campo y la ciudad.
La producción textil se dividía entre los talleres artesanales –con división de maestro, oficial y aprendiz–, donde los trabajadores –españoles, criollos, mestizos e indios– eran dueños de sus telares, y los obrajes. El número de los talleres artesanales era mayor que el de obrajes. En los talleres, los trabajadores estaban separados por categorías gremiales; la mayor parte del proceso de trabajo la realizaban maestros y oficiales, los aprendices preparaban la materia prima y ayudaban a los maestros. La forma de pago no era por jornada de trabajo sino por obra, por tarea; el monto de pago dependía del número de tareas que cada uno de los oficiales realizaba en cada jornada de trabajo. Distintos talleres hacían las partes que componen en el ciclo productivo textil.
Los obrajes, eran unidades de producción, en las que, a diferencia del taller artesanal, se concentraban todas las etapas de elaboración y acabado de los paños, frazadas y jerguetillas que producían: desde el lavado de la lana –incluso desde la misma trasquila de las ovejas–, el batanado, el cardado, el hilado, el tejido, el tinte, la prensa, la perchada. Los trabajadores del obraje eran en su mayoría indios, mestizos, esclavos y presidiarios. Los dueños de los obrajes vivían ahí mismo y eran retenidos por el patrón por medio de deudas. Al recibir su jornal, los trabajadores tenían que liquidar inmediatamente sus deudas que eran infinitas. El trabajo en el obraje era forzoso, esa fue una de sus características fundamentales, a pesar de las ordenanzas de la Corona que prohibían el endeudamiento y el trabajo forzado. La obtención del trabajo excedente de los trabajadores del obraje se basaba en la prolongación absoluta de la jornada de trabajo y la reducción absoluta de las retribuciones monetarias para vivienda, comida, etc. La tecnología en el obraje, husos y telares –no rebasó los límites del medioevo.
A principios del siglo XIX, había tres mil trabajadores en los obreros, dos mil de ellos vivían en el encierro. Querétaro y Puebla fueron los principales centros textiles donde se desarrolló el obraje, en Querétaro, la respuesta de los trabajadores a las pésimas condiciones de trabajo se manifestó en la rebelión de 1805.
El relato que aquí se presenta nos habla de la rebelión en Querétaro en 1805, junto con algunos pasajes de la vida en los obrajes mexicanos en la Colonia. Los personajes son ficticios, pero está basado en hechos históricos reales.
1. Querétaro, 1805. Las ordenanzas de la Corona que prohíben el endeudamiento y el trabajo forzado en los obrajes se han aplicado al fin. Es un mañana cualquiera. Por primera vez en más de doscientos años, los parajes están silenciosos: abandonados los galerones de las casonas, no se ve mano de indio trasquilar borregos en los corralones, limpiar de grasa la mañana de lana en los patios, manipular peinadoras, que la carden, cargarla hasta las ruecas de los hilanderos. Ninguna rueca se mueve. Ningún capataz exigirá hoy el grosor debido en el hilo. Ningún bastidor de telar crujirá y enmarañará poco a poco la jerguetilla. Los obrajes de la ciudad están parados. Los indios, sus trabajadores llevan su revuelta por las calles.
Por los callejones empedrados desgarran sus gritos que rebotan en los ventanales y portones atrancados. En el motín, centenares de trabajadores de los obrajes, indios y mulatos, “libres” o esclavos, que han pasado años enteros encerrados entre paredones de ruecas y telares, se derraman por las cantinas, rasgan las telas en los mostradores de los comercios, lanzan mueras a sus amos escondidos.
La gritería que viene de las calles del centro circunda los portales de la casa de Don Francisco, quien mira circunspecto al capitán Sebastián Armida, propietario de obraje, y a Don Ramón Castillejas, importante comerciante de telas de la Nueva España. Grandes cortinas dejan fuera la luz del mediodía; en la penumbra del salón apenas si se reconocen los rostros de los tres españoles.
–Escuchad, señores –dice Don Francisco y su voz desplazada, momentáneamente por la creciente de la turba. Este resuello es el resultado de aplicar las ordenanzas en nuestros obrajes. Claramente le advertí al señor Corregidor Don Miguel Domínguez lo que ahora no quieren ver nuestros ojos: la plebe en el motín, enardecida por el aguardiente y la libertad que nunca tuvieron en sus manos. “Son indios, señor Corregidor –le dije–, correrán a embriagarse en las cantinas, saltarán sobre nuestros comercios y en sus ojos descubriremos los pensamientos que guardan para la gente de razón”.
–Vamos, querido amigo –le interrumpe el joven militar. Esa gentuza que tanto le preocupa, juega, sin embargo, nuestra partida. Con sus desmanes de un día de seguro no pasarán de alarmar a nuestras discretas señoras, poco dispuestas a revueltas de indios. Mañana se olvidarán las ordenanzas como ya lo ha hecho las autoridades al enviar a la guardia a imponer la queda.
–Mal entiende usted, capitán Armida lo que ocurre –tercia reflexivo el comerciante Castillejas. –Usted confía en la guardia y el acero por un día, pero quisiera yo verlo a usted tranquilo en sus obrajes, mañana, cuando despunte el día.
–Y mal estaremos, señor Castillejas, si tan sólo vemos el hoy para el mañana –casi gira Don Francisco. –La sensatez, capitán Armida. ¡Vive Dios!, se acabarán los obrajes, nunca más la plebe unida.
2. El buque ancló un atardecer de agosto de 1620 en Veracruz, pero el tobillo de Nicolás Bazán permaneció encadenado toda la noche en la galera. Ya de madrugada, en el bote que lo condujo a tierra junto con otros esclavos, pudo ver por primera vez el caserío del puerto y los baluartes de San Juan de Ulúa. Poco caso hizo al acontecer de los días siguientes: su encierro en caballerizas, su venta en la plaza pública, la caminata interminable hacia el altiplano con la carga al lomo, –al modo de los tamemes mexicanos y su entrada desfalleciente a los lodazales de la Nueva España.
El relato que aquí se presenta nos habla de la rebelión en Querétaro en 1805, junto con algunos pasajes de la vida en los obrajes mexicanos en la Colonia. Los personajes son ficticios, pero está basado en hechos históricos reales.
1. Querétaro, 1805. Las ordenanzas de la Corona que prohíben el endeudamiento y el trabajo forzado en los obrajes se han aplicado al fin. Es un mañana cualquiera. Por primera vez en más de doscientos años, los parajes están silenciosos: abandonados los galerones de las casonas, no se ve mano de indio trasquilar borregos en los corralones, limpiar de grasa la mañana de lana en los patios, manipular peinadoras, que la carden, cargarla hasta las ruecas de los hilanderos. Ninguna rueca se mueve. Ningún capataz exigirá hoy el grosor debido en el hilo. Ningún bastidor de telar crujirá y enmarañará poco a poco la jerguetilla. Los obrajes de la ciudad están parados. Los indios, sus trabajadores llevan su revuelta por las calles.
Por los callejones empedrados desgarran sus gritos que rebotan en los ventanales y portones atrancados. En el motín, centenares de trabajadores de los obrajes, indios y mulatos, “libres” o esclavos, que han pasado años enteros encerrados entre paredones de ruecas y telares, se derraman por las cantinas, rasgan las telas en los mostradores de los comercios, lanzan mueras a sus amos escondidos.
La gritería que viene de las calles del centro circunda los portales de la casa de Don Francisco, quien mira circunspecto al capitán Sebastián Armida, propietario de obraje, y a Don Ramón Castillejas, importante comerciante de telas de la Nueva España. Grandes cortinas dejan fuera la luz del mediodía; en la penumbra del salón apenas si se reconocen los rostros de los tres españoles.
–Escuchad, señores –dice Don Francisco y su voz desplazada, momentáneamente por la creciente de la turba. Este resuello es el resultado de aplicar las ordenanzas en nuestros obrajes. Claramente le advertí al señor Corregidor Don Miguel Domínguez lo que ahora no quieren ver nuestros ojos: la plebe en el motín, enardecida por el aguardiente y la libertad que nunca tuvieron en sus manos. “Son indios, señor Corregidor –le dije–, correrán a embriagarse en las cantinas, saltarán sobre nuestros comercios y en sus ojos descubriremos los pensamientos que guardan para la gente de razón”.
–Vamos, querido amigo –le interrumpe el joven militar. Esa gentuza que tanto le preocupa, juega, sin embargo, nuestra partida. Con sus desmanes de un día de seguro no pasarán de alarmar a nuestras discretas señoras, poco dispuestas a revueltas de indios. Mañana se olvidarán las ordenanzas como ya lo ha hecho las autoridades al enviar a la guardia a imponer la queda.
–Mal entiende usted, capitán Armida lo que ocurre –tercia reflexivo el comerciante Castillejas. –Usted confía en la guardia y el acero por un día, pero quisiera yo verlo a usted tranquilo en sus obrajes, mañana, cuando despunte el día.
–Y mal estaremos, señor Castillejas, si tan sólo vemos el hoy para el mañana –casi gira Don Francisco. –La sensatez, capitán Armida. ¡Vive Dios!, se acabarán los obrajes, nunca más la plebe unida.
2. El buque ancló un atardecer de agosto de 1620 en Veracruz, pero el tobillo de Nicolás Bazán permaneció encadenado toda la noche en la galera. Ya de madrugada, en el bote que lo condujo a tierra junto con otros esclavos, pudo ver por primera vez el caserío del puerto y los baluartes de San Juan de Ulúa. Poco caso hizo al acontecer de los días siguientes: su encierro en caballerizas, su venta en la plaza pública, la caminata interminable hacia el altiplano con la carga al lomo, –al modo de los tamemes mexicanos y su entrada desfalleciente a los lodazales de la Nueva España.
Memoria urbana: 1948, narco y vida social en la ciudad de México
Por Emma Yanes Rizo
La casa parece un castillo. Ocupa casi la mitad de Zaragoza, entre Pedro Moreno y Violeta, en la colonia Guerrero. Construida con cantera rosada, pulida, tiene también un ventanal inmenso, arriba de la puerta principal de madera tallada, con su marco de piedra en forma de estrella. Hay dos torres en los extremos, con sus ángeles labrados y arriba de cada una de ellas unas flores también de piedra acentúan su parecido con un castillo. Tiene ocho balcones que dan hacia Zaragoza; el escudo en el balcón del centro indica que es el principal. En la torre derecha, otro vitral inmenso alarga la vista.
Hoy la casa está en ruinas…
Hoy la casa está en ruinas. Dicen los vecinos que a menudo se ven fantasmas del Escuadrón 201; que el general Urquizo (quien fuera secretario de la Defensa Nacional durante la Segunda Guerra Mundial) se pasea solitario por su estudio, vestido con un saco de dril blanco lleno de medallas y con su pantalón negro. Cuentan también que, en la noche de muertos, suele aparecer de repente un hombre moreno con un puro en la boca, vigilando la casa. Dicen que su imagen es muy difusa pero que, a diferencia del general Urquizo, no recuerdan que haya vivido en esa casa. Diariamente conviven con los fantasmas de seis familias, o mejor dicho, seis familias conviven con esos aparecidos. La que fuera la casa del general Urquizo es hoy una vecindad.
Las escaleras de piedra, con azulejos entre escalón y escalón, están rotas en diferentes partes. El pozo que antes adornaba el patio se usa como covacha. La sala comedor hoy es un patio donde las familias cuelgan la ropa. Alrededor del patio, en lo que antes correspondía al estudio, la sala de estar, el despacho, están los seis cuartos que utilizan como viviendas los nuevos habitantes.
Las damas caían a sus pies.
El tortas vivía en una vieja vecindad de Pedro Moreno. Era un pasillo largo, oscuro y estrecho, sin patio. Los cuartos estaban a los lados, uno por vivienda y con baño común. El padre del Tortas era albañil. Siendo ocho de familia, la mitad dormía en el tapanco y la otra mitad abajo, en el cuarto. “ElTortas era mi vecino, pero yo vivía en un edificio. Le decíamos así porque su familia tenía un puesto de tacos y el Tortas todo el tiempo hablaba del maldito puesto. Decía que no se sacaban buenos centavos en el Martínez, en el mercado: que por mala suerte no habían conseguido el permiso para seguir teniéndolo”.
Las damas caían a sus pies en el Salón Los Ángeles…
El Tortas traía pleito casado con quién sabe cuántos por conseguir un lugar en La Lagunilla; pero la verdad es que el negocio se iba para abajo porque sólo a la madre del Tortas le interesaba atenderlo. El padre trabajaba en el norte de la ciudad, en la construcción. Y el Tortas prefería sacar monedas de una manera más divertida. En su vecindad vivían algunos soldados y la empezó a rolar con ellos. Pronto el Tortas aprendió a vender la grifa, la juanita que les compraba a los soldados, a los juanes, en cajetillas de cigarros. El Tortas era un muchacho inteligente, despierto. A los 16 años, en 1946, se las sabía de todas todas. Cómo tratar a los soldados, cómo llevarse con las mariposillas del barrio, como rolarla con los conejos, cómo sobrellevar a los jefes. La rolaba bien, digamos. Y además era actor. “El Tortas era el que mejor sabía hacerla de nosotros –me cuenta un hombre de aquellos tiempos--. A veces lo buscábamos por toda la colonia y no lo encontrábamos, después llegaba y nos decía hasta lo que habíamos comido. Sabía hacerla. A veces se juntaba con los conejos del Manos de Seda, en Pedro Moreno y Héroes. El Tortas no era marica pero se vestía, le decían la “Lulú” se metía al baño de mujeres y mientras las señoras entraban a hacer sus necesidades, él les arrebataba la bolsa por debajo de la puerta y se la daba al Manos de Seda, que lo esperaba afuera del baño. Luego, cuando la señora salía, la Lulú empezaba a pegar de gritos diciendo que agarraran al ladrón. -Sí, él fue –gritaba la Lulú, señalando al que mejor le parecía. Y le hacían caso. No era de ninguna pandilla pero la llevaba bien con todas. Sabía hacer las cosas solo.”
Además, también sabía enamorar a las muchachas. “El Tortas no sólo les gustaba a las putas. Les gustaba a todas las mujeres; y es que sabía bailar muy bien y además era actor. Cuando el Tortas tenía a las muchachas bien pegadas a su cuerpo, les cantaba al oído las mismas canciones que Jorge Negrete a Araceli, en aquella serenata de la película Canaima. Las damas caían rendidas a sus pies”.
Infante y Negrete estaban de moda. No había mujer que resistiera la tentación de un hombre que cantara parecido a ellos. Muchos trataban en vano de imitarlos y pocos, como el Tortas, cantaban bien. Pero además de las mujeres, el Tortas tenía otra ilusión: llegar a poner una tortería en La Lagunilla; por eso andaba en el negocio de los cigarros. Por eso y porque no tenía dinero. Los viernes era frente al Tenampa, en Garibaldi, sábados y domingos en el cine Alameda y en el Venecia, a la salida, y los lunes en el Salón Los Ángeles. En Garibaldi, además de cigarros, para despistar a la policía vendía dulces, toques eléctricos y de vez en cuando acompañaba a los tríos. Lo querían bien. Había encontrado un buen sistema para vender la grifa, siempre en contacto con los soldados, los rasos de la vecindad. Todo dependía de la marca de los cigarros. En los Amapola, que valían cinco centavos, tres de los cigarros tenían mariguana y el precio aumentaba a cincuenta centavos; en los Casinos y los Campeones, con un precio normal de diez centavos, con igual cantidad de mariguana el precio pasaba a sesenta centavos. Seguían los Belmont, que de veinticinco centavos pasaban a un peso. Y después los Montecarlo, que de treinta centavos llegaban a uno con veinte. Finalmente estaban los Chesterfield, normalmente de cincuenta centavos, que salían un peso más caro si eran especiales. En realidad todas las cajetillas tenían casi la misma cantidad de mota, sólo que el Tortas sabía repartirla de tal manera que hacía pensar a quien compraba las mejores marcas que sus cigarros tenían una cantidad mayor. Simplemente todos traían mota repartida, cosa que no pasaba con los otros. 
La mota en los Casinos…
Vida cotidiana en la colonia Guerrero, en la esquina de Mina y Zarco.
El Tortas sabía cómo y cuándo. La mariguana estaba mucho más penada en esa época y quienes consumían eran discretos.
En el Tenampa sólo vendían cigarros baratos. Frente al cine Venecia, en cambio, en donde aún existía la división entre plateas y gradas (a plateas iba la clase media, a las gradas el populacho), el Tortasvendía Montecarlo y Belmont. Siempre había cerca de él, aunque el Tortas lo ignoraba, algún raso que cuidaba que no lo atacaran. Los compradores del Tortas eran viejos clientes de los juanes; sin embargo, los soldados no se arriesgaban, y tenían al Tortas de conecte. De este modo, además del dinero que les soltaba el Tortas, los juanes recibían después dinero extra, por parte del cliente. Por lo demás, los juanes contaban con varios muchachos como el Tortas, colocados en distintos cines y cabarets, que, claro, no se conocían entre sí. Y los juanes, a su vez, trabajaban para otra persona.
Sin problemas, el Tortas trabajó durante un año con los juanes. Pero los negocios son negocios, y en 1948 uno de los rasos le ordenó que aumentara la cantidad de mariguana en los Belmont y los Montecarlo. El precio de venta seguiría siendo el mismo, pero los juanes recibirían una cantidad mayor de dinero. El Tortas, claro, se negó.
Después de una golpiza, abrió los ojos y se encontró de pronto, sin acordarse cómo había llegado ahí, en un cuarto oscuro y rodeado por cuatro hombres, que no conocía. El lugar olía a ratas y a humedad. Por todas partes había cajetillas vacías de cigarros. Eran los cigarros del Tortas. En ese momento comprendió que desde hacía tiempo formaba parte de una red de narcotráfico.
Después de ofrecerle agua y algo de comer; el más robusto de los cuatro, quitándose el puro de la boca, le explicó que ahora vendería muchos más cigarros que antes. No dijo más; se paró y se fue. Los otros tres hombres se encargaron de llegar a un acuerdo con el Tortas; y lo sacaron de ahí sin que supiera en dónde había estado.
Desde entonces se amarraron al Tortas. Para empezar le “regalaron” dos kilos de marihuana, de los que no tendría que rendir cuentas. Y le prometieron ayudarle a su jefa en los del puesto: le ofrecieron uno en La Lagunilla.
El hombre del puro en la boca –lo supuso después el Tortas- era Tony Espino. Y la casa en donde lo conoció la del general Urquizo, que quedaba a la vuelta del a vecindad.
Se le calentó la cabeza
Antes de que la policía descubriera el error de José Antonio, la gente del lugar comentaba los gritos que la noche anterior se habían oído en la calle de Magnolia. “Ora sí, ratito maricón: ya estuvo bueno”. Después se escucharon los alaridos de José Antonio, al que en ese momento le perforaron el estómago con un pica hielo. El asesino dejó a su víctima a media calle, no le robo un centavo.
La poli a llegó a Magnolia a las seis de la mañana. No hubo necesidad de investigar mucho. De una de las vecindades salió el Sábanas, un muchacho de 16 años, cargador de La Lagunilla para más datos. Se abrió paso entre los que rodeaban el cuerpo de José Antonio y dijo:
--Yo fui. Le di en la madre por roto.
Al hacer su confesión, el Sábanas no estaba ni borracho ni drogado. En un principio al policía no supo qué hacer; se diría que la confesión desordenaba la escena. Eran tres policías y los rodeó la gente delSábanas. Uno de los policías sacó la pistola y empezó a tirar al aire, pero la gente no se movió. ElSábanas, que estaba afuera del círculo, volvió a hablar, ahora dirigiéndose a su gente.
--Ya estaba harto de que ese roto se jodiera a las chamacas de por ahí, en su méndigo Packard, y que no les pagara el rato.
El cuerpo de José Antonio, hijo del industrial de la fábrica La Palma –ahí mismo en la Guerrero-, seguía en el piso. La sangre se había secado en el pavimento.
Después se sus últimas palabras, el Sábanas corrió hacia su vecindad y los policías, a tiros se abrieron paso entre la gente. Cerraron la calle, primero, y después cercaron la vecindad. Pero no era necesario tanto alboroto. El Sábanas se dejó detener.
Desde entonces a Cirilo, que era el verdadero nombre del Sábanas, lo recuerdan en el barrio con ese apodo. “El chisme del asesinarlo de Magnolia corrió pronto. Y todavía vi el escándalo. Cuando miré al asesino no podía creerlo. Era delgado, chaparrito, con buena cara. Su hermana trabajaba de parada, en San Juan de Letrán; creo por eso se le calentó la cabeza a Cirilo. Hasta me dio pena cuando lo subieron a la patrulla”.
Esto pasó a principios de 1948.
Cirilo estuvo seis meses en la cárcel. Nadie podía creer que saliera tan rápido, y se volvió un héroe para Magnolia.
Pero las cosas tenían su explicación.
En el momento en que el Sábanas pisó la cárcel ya iba forrado con la mariguana que tenía que vender adentro. Los mismos policías se la habían dado. Además, estaba amenazado de muerte: consideraban que si había matado con tal impunidad a José Antonio, de paso podía asesinar tranquilamente a un tal Coco, considerado como un narcotraficante peligroso. Para el grupo al que pertenecían los policías a cambio estaba, claro, su libertad. Y el Sábanas ganó la partida. “Nunca se supo bien a bien por qué salió el Sábanas de la cárcel. Según lo que salió en los periódicos, él dijo que había matado al otro tipo en defensa propia. Bernabé Jurado, al que le decían el Abogado del Diablo, no sólo logró que lo declararán inocente, sino también que lo pusieran en libertad”.

Bernabé Jurado, El Abogado del diablo.
De él escribió Carlos Monsiváis:
“El abogánster es un término de la década de 1940 que califica a un personaje devastador, bastante menos excepcional de lo que se pensó. El arquetipo, Bernabé Jurado, de vida en el mejor de los casos tumultuosa, disfruta de una “fama-prontuario” de leyendas acumuladas: en un descuido real o inducido de los empleados distrae del expediente un documento comprometedor y se lo come, paga testigos falsos, patrocina torturas que desembocan en la confesión de inocentes, anda siempre con un amparo en la bolsa, golpea salvajemente a sus compañeras, es la imagen del influyentazo, el abogado penalista de la ciudad de México, al que nadie le informó nunca de la existencia de los escrúpulos. De Jurado se desprende la representación demencial del poseedor de un título universitario que desconoce los límites porque las leyes, al radicar con demasiada frecuencia en su interpretación o en la confección mañosa de los expedientes, a eso se prestan, a verse calificadas de papeles ajustables a la voluntad del más hábil. Téngase en cuenta el papel en el imaginario colectivo de los abogánsteres y los abogados huizacheros (por el árbol espinoso que usan los curanderos indígenas) que engañan con la suavidad de los falsos chamanes. ‘Su problema tiene arreglo, señora, su hijo sale pronto, sólo que hace falta un anticipo’… Mi estimado picapleitos, se vio usted muy mal resolviendo el caso por la buena.”
Ese abogado estaba muy relacionado con Tony Espino, quien por entonces --además de dedicarse al narcotráfico-- era guardaespaldas de políticos de alto nivel. Varios elementos de la policía estaban en su red, entre ellos los que le habían propuesto al Sábanas el asesinato. Saliendo de la cárcel, elSábanas se puso a las órdenes de Tony Espino e ingresó a la Comisión Federal de Seguridad, recién constituida. Y a Magnolia regresó como héroe.
La cachucha y las caricias
“Yo soñaba con ser un pachuco, un gran castigador como Tabaquito, el de Tongolele. Ese Tabaquito era feo, flaco, débil, pero tocaba muy bien el bongó y las muchachas se morían por él. Así quería ser yo. Por eso me decían Tabaquito. Y que yo no andaba nomas con las muchachas que le ponían para padrotear, a mí me gustaban las mujeres de verdad. O sea, las putas de la Roma y no las de la Guerrero. Las de la Roma se vestían bien, eran güeras de las que se usaban entonces. Pero cobraban quince pesos el rato y yo no tenía monedas”.
Como el Tabaquito, el esposo de Tongolele…
Tabaquito tenía 16 años en 1948, pero desde los 12 había empezado a andar en cabarets. Sobre la calle Guerrero había un cabaret en cada cuadra, y junto su hotelito de paso. Los más famosos eran el Olympico, el Moctezuma, el Jardín, el Camelia, el Aximba. La entrada era gratis; sólo se pagaba el baile y el pomo. Esos lugares eran considerados de tercera y no había espectáculo. Primero tocaba un conjunto de música tropical; se bailaba rumba, guaracha, danzón, el boogie-boogie. En el intermedio ponían la sinfonola. Agustín Lara, Pedro Infante, Jorge Negrete, Los Panchos. Después seguía el baile. El chiste era conquistarse a la muchacha durante el baile para que después cobrara menos por el rato.
El cabaret favorito del Tabaquito era El Jardín.
—Ahí les caíamos bien a las putitas. Nos regalaban piezas y nos daban chance de escondernos en el baño cuando llegaban los inspectores.
En El Jardín, uno de los pachucos más respetados era el Güero. En cuanto entraba comenzaba el alboroto entre las putillas. Se peleaban por bailar con él. Usaba pantalones bombachos de casimir –con su bastilla de siete centímetros y la valenciana bien pegada al tobillo—, zapatos de dos tonos y saco de hombreras grandes, era casado y su mujer le planchaba el traje para que se fuera a bailar.
Tabaquito tuvo problemas con el Güero y tuvo que dejar de visitar El Jardín.
—A mí me gustaba una tal Caricias, una ñora que me enseñó de todo. Empecé a cachuchear muy seguido con ella, pero era una de las viejas del Güero y ahí empezó todo el lío. Esa babosada cambió toda mi vida.
Cuando el Güero se enteró, siempre por boca de alguna rival, de que la Caricias andaba dando servicio de gorra, se armó el alboroto. El Güero no sabía a ciencia cierta quién era el que le estaba bajando la mujer, pero igual juró hacerlo polvo.
Para que Tabaquito pudiera cachuchear con la Caricias era indispensable que uno de sus cuates distrajera al cuico, el policía de la entrada, pero que también otro despistara al Güero. Flaco y chamaco como era, el Tabaquito se salía disimuladamente. Al rato se encontraba con la Caricias en un hotelito de paso donde él conocía al administrador. Ella era una mujer de edad, experimentada, fea por lo demás.
Una noche, después del último danzón, el Güero se acercó a la Caricias y, tomándola por la cintura, le dijo:
—No temas por ti, voy a matar a tu amante.
La Caricias no hizo caso. No era la primera vez que pasaba algo así, pero no pensó que el amante al que se refería era Tabaquito.
—Yo no sé cómo estuvo la cosa, pero a la noche siguiente, justo cuando iba a entrar al Jardín, un tipo me detuvo en la nada: era el Sábanas. Me dijo que no me preocupara por el Güero, que él ya se lo había madreado. Además, que cómo él era judas desde ese día yo podía entrar a los cabarets que quisiera sin importar mi edad.
Tabaquito no reconoció al Sábanas de inmediato, pero al fin se dio cuenta de que estaba hablando con aquel muchacho tan temido de Magnolia. Sintió miedo pero no se acordó. Pensó que todo era un cuatro, una trampa que el Güero le había tendido, pero aun así decidió seguirle la corriente.
--El Sábanas, bajita la mano, me obligó a invitarlo a mi cantón subimos a la azotea. Pensé que me iba a matar, pero por suerte no se trataba de eso. Me regaló unos cigarros Chesterfield y me dijo que me considerara un hombre con suerte.
Desde la azotea del edificio de Tabaquito, en Pedro Moreno, el Sábanas miraba --sin que Tabaquito le diera importancia-- el patio de la casa del general Urquizo.
El caballero del puro
Nunca se supo por qué el general Urquizo abandonó la casa.
En 1946, recién terminada la guerra, la casa ya estaba deshabitada. El castillo era temido por los vecinos. Decían que aún llegaban cartas de madres que preguntaban por sus hijos. Más de uno contaba haber visto fantasmas de lisiados. Y era costumbre pasarse a la otra acera al cruzar por enfrente de la residencia.
Tabaquito vivía en Pedro Moreno y desde su azotea era posible meterse a la casa de Urquizo. Por eso el Sábanas había dado con él y le ofreció trabajo muy sencillo. Tenía que comprarle al Tortas las cajetillas de cigarros, llevárselas después al Sábanas –que los esperaba en su casa-- y por último entrar a la residencia desde la azotea.
La policía había empezado a sospechar de la casa de Urquizo y la banda Espino no podía pasar con la facilidad de antes. Fue por eso que recurrieron a Tabaquito. Con él tendrían garantizada la seguridad del edificio.
--Sólo por vivir donde vivía decidieron salvarme de las garras del Güero. Y no hacía nada del otro mundo. Le compraba una por una las Montecarlo al Tortas, que además ya me conocía por que éramos vecinos. El Tortas ponía luego otra cajetilla para que nadie notara que faltaba una y así nos pasábamos los días y las horas.
El 2 de noviembre de 1948 Tabaquito se llevó una sorpresa.
Había que entrar a la casa de Urquizo.
--Era noche de muertos. Había mucha gente en las calles; los niños estaban disfrazados de diablos, las niñas de brujas. Tronaban cohetes por donde quiera y con ese pretexto había tiras en todas partes. En la venta ya nomás nos faltaban veinte cajetillas para llegar a quinientas y esa noche las completamos.
En la casa de Tabaquito esperaba el Sábanas, quien se había encargado, por su parte, de revisar las cajetillas una por una y de cerrarlas con el debido cuidado para que no se notara que habían sido abiertas. Con la mercancía se saltaron al patio de la casa.
--Cuando entramos ya no había muebles, sólo papeles tirados en el piso, cartas orinadas por ratas. Y también había ruidos. Nuestra tarea era acondicionar como bodega el pozo que estaba en el patio, para guardad ahí la grifa. Todavía faltaba por guardar mucho cargamento que teníamos que pasar desde el edificio.
Estando ahí, en el patio de la casa, el Sábanas invitó a Tabaquito para que trabajara formalmente con ellos, con Tony Espino. Aceptó.
--Yo qué iba a pensar que mientras le compraba cigarros al Tortas, aquel hombre moreno que me veía insistentemente, el del puro, era Tony Espino. Eso lo supe después, ya que empecé a trabajar con ellos. Se puede acusar a Espino de lo que sea, pero era un gran hombre. Velaba por todos los que trabajan para él, y dicen que no había un solo conecte al que él no conociera personalmente de vista. Con sólo verlos sabía si había jale con ese o no. Tony Espino tenía mil ojos. El mismo vigilaba hasta la movida más pequeña. Parecía que podía estar en varias partes al mismo tiempo. Y lo que más impresionaba de él era que siempre andaba solo. El conocía a todos sus conectes y todos sus conectes lo conocían a él; pero los conectes no se conocían entre sí, más que en contados casos. El siempre andaba solo. Dicen que sus guaruras lo protegían a escondidas, pero nunca se supo.
Tony Espino caminaba con toda la tranquilidad por la colonia Guerrero, la conocía al dedillo. Bastaba con que él saludara a alguien en la calle para que ese alguien fuera respetado. Tony, tenía credencial de judicial. Su carrera delictiva empezó en 1940, cuando cerca del Hotel Ritz asaltó a una pareja de norteamericanos.
En 1945 ya era guardaespaldas de categoría: puros políticos de buen nivel. Poco después mató a una mujer, con quien no había llegado a un acuerdo después de haberle hecho un trabajito. Huyó a Cuba. Ahí trabajó en el Cuerpo de Seguridad del presidente Carlos Prío Socarrás. Se podía distinguir a Tony inevitablemente junto al primer mandatario cubano, y además se daba tiempo para el narcotráfico. En 1947, en La Habana, asesinó públicamente a dos miembros de un grupo enemigo. Regresó a México a finales de ese año. Los soldados que vivían en la vecindad del Tortas, en Pedro Moreno, eran conectes suyos. Supo cómo extender su red y para 1948 contaba ya con un fuerte equipo de ayudantes para cubrir su propio mercado.
El Tortas llegó a Tony Espino por la mota, con los juanes. El Sábanas, porque sabía matar sin escrúpulos. Tabaquito por el privilegio de vivir cerca de una de las bodegas de la banda. Tres muchachos, vecinos que nada tenían que ver entre sí, de ese modo quedaban unidos por algo cuya fuerza era superior a la de ellos juntos.
La casona, la leyenda
Moreno, robusto, siempre con un puro en la boca. Esa es la figura grabada de Tony Espino en la memoria de la colonia Guerrero. Lo recuerdan en cabarets, en cantinas, caminando por la calle de Zaragoza: solo, sin que nadie lo cuidara. Pero no es común encontrar gente que se preste a Espino. Todavía se temen los buscapiés de la policía --de los que hubo muchísimos cuando lo apresaron--. La casa de Urquizo y la calle de Zaragoza fueron vigiladas durante un buen tiempo. Después, la residencia se convirtió en casa de huéspedes; y lo fue hasta que se descubrió que los supuestos dueños no lo eran. La casa quedó otra vez abandonada. Un poco después, las mismas familias humildes que la habían habitado cuando era casa de huéspedes decidieron que si no tenía dueño definido ellos podían serlo. Hoy sólo la madera tallada en la puerta, los restos del vitral y el escudo que adorna el balcón principal recuerdan los tiempos en que era propiedad del general: cuando la residencia era una de las construcciones más imponentes del rumbo, cuando la colonia Guerrero se jactaba de ser un barrio de ricos.
Pero ya entonces el castillo estaba en ruinas y se paseaba por ahí una silueta condecorada, vestida de gala. Acaso no sea la única. En 1960, cuando intentaba escapar, Tony Espino fue asesinado por los guardias de Lecumberri. La última vez que lo apresaron fue en 1956. En un hotelucho, El Intimo, mató a otro narcotraficante. Y hasta ahí llegó –o sólo cambió la crujía por esta residencia convertido en otra de sus leyendas.
En Lecumberri terminó sus días Tony Espino.
José Mariano Bello y Acedo: coleccionismo y vocación social
Por Emma Yanes Rizo
La Doctora en Historia del Arte por la UNAM Emma Yanes Rizo nos ofrece en este ensayo una breve semblanza del coleccionismo en Puebla a lo largo del siglo XIX y el papel que jugaron como parte de esta corriente José Luis Bello y González y su hijo José Mariano Bello y Acedo, trayectoria que nos permite valorar los antecedentes de la fundación del Museo José Luis Bello y González en la ciudad de Puebla, la vocación social que los coleccionistas tuvieron, y lo que su creador quiso legar para los poblanos con la donación de las obras de arte para museo.
El texto es un nuevo llamado al respeto de la voluntad de Mariano Bello y Acedo, quien dispuso como condición fundamental de la donación a los poblanos que de ninguna forma se “enajenaran o dispusieran” los bienes del Museo.
Las fotos que ilustran este ensayo pertenecen algunas a la colección de los años veinte del fotógrafo poblano Juan C. Méndez, y otras forman parte de la colección privada de la familia Chávez Cervantes y fueron facilitadas por la misma para la edición del libro Pasión y Coleccionismo, de la historiadora Yanes Rizo, editado por el INAH en el año 2005. El la portadilla, a la izquierda, el matrimonio Bello-Grajales en una tertulia alrededor del año 1900.
El presente ensayo pretende mostrar a grandes rasgos cómo el coleccionismo en Puebla ha estado vinculado desde la época colonial hasta nuestros días a la enseñanza de las artes, en particular de la pintura. A lo largo de la historia de México el objetivo de algunos de los importantes coleccionistas ha sido justamente el uso de sus colecciones para la educación artística y popular, es decir para el bien común, tal como lo dejó establecido en su testamento el propio José Mariano Bello y Acedo, acervo hoy en riesgo.
Los primeros coleccionistas poblanos fueron los propios obispos: Inicia la lista el obispo Antonio Joaquín Pérez Martínez (1793-1829), benemérito de la incipiente Academia de Bellas Artes, en la que por entonces se comprometieron a otorgar enseñanza gratuita de los principales pintores de la ciudad. Desde el punto de vista del mismo la escuela de pintura era “benéfica al servicio de Dios y de la patria.”[i] Más tarde el referido obispo viaja a las Cortes de Cádiz en España y a su regreso a Puebla trae consigo una amplia colección de cuadros que ya en Puebla formarán parte de una interesante pinacoteca gracias a la cual los alumnos de pintura de la Academia de Bellas Artes “podían copiar a los grandes maestros.”[ii] A su vez Pérez Martínez creó para apoyar el desarrollo de la pintura en Puebla, un sistema de becas y premios para cuyo financiamiento “concedió veinte días de indulgencias para los que ayudasen a la educación artística contribuyendo con sus limosnas.”[iii] Sin embargo, a la muerte del obispo su colección se puso en venta y parte de la misma se dispersó entre compradores particulares.
Detalle de la sala de la casa de Mariano Bello. Foto de Juan C.Méndez
Al obispo Pérez Martínez le sucedió en la Mitra el prelado Francisco Vázquez y Sánchez Vizcaíno (1769-1847), quien fue en su momento Ministro Plenipotenciario de México para gestionar el reconocimiento de la independencia de México ante las naciones europeas. Su responsabilidad diplomática lo obligó a viajar a Londres, Bruselas, París, Florencia y Roma, recorridos que aprovechó para adquirir obra pictórica de autores de la talla de Herrera, Velásquez, Zurbarán, Murillo, Villavicencio, así como para conseguir copias de gran calidad de firmas de renombre como las de Rafael y Dominiquito, entre otros.[i] A su vez, el obispo enriqueció está nueva colección con cuadros representativos de lo mejor de la escuela mexicana: Miguel Cabrera, Miguel Zandejas, Rodríguez Alconedo y José Manzo. Y al igual que en el caso del obispo Pérez Martínez, dicha pinacoteca fue puesta a disposición de la Academia de Bellas Artes para la enseñanza de la pintura, un arte re valorado en el siglo XIX.[ii] De igual manera, algunas de las pinturas resguardas por el obispo fueron donadas por él mismo a la Catedral de Puebla, de nueva cuenta con la intención de que fueran disfrutadas por el conjunto de los devotos, sin olvidar que parte del sentido de la pintura colonial era justamente en el de la catequización. Posteriormente, a la muerte del obispo y más tarde debido a la desamortización de los bienes del clero, la colección de pintura de dicho obispo como la de su antecesor, fue comprada por diversos particulares.

José Luis Bello y González
Debido a lo anterior, en Puebla desde mediados del siglo XIX se empiezan a formar interesantes pinacotecas ahora bajo el resguardo de comerciantes e industriales en ascenso como José Antonio Cardoso Mejía, Francisco Díaz San Ciprián, Alejandro Ruiz Olavarrieta y José Luis Bello y González. Algunos de éstos coleccionistas adquirieron los cuadros a bajo precio en 1861 cuando los remató el Monte de Piedad, institución de recibió y eligió para su remate amplios lotes de pinturas de los conventos suprimidos. 
Propaganda de la fábrica de cigarros perteneciente a la familia Bello (Colección Cervantes Chávez)
En ese sentido, como bien indica Alain Corbin, la burguesía como nueva clase social dotada ahora de poder económico, se inclina por la colección de pinturas y obras de arte, supliendo el otrora papel de la Iglesia y de los reyes. Según dicho autor, casi sin excepción de país desde finales del siglo XVIII y a lo largo de todo el siglo XIX “Los hombres de negocios experimentaron el deseo casi pasional y obsesivo de acumular objetos preciosos dentro de sus mansiones”.[i] Con ello la nueva burguesía busca despojar a las antiguas clases dominantes y a la propia Iglesia, no sólo de su poder económico y político, también de su rectoría en los cánones culturales: la nueva clase establece así sus propios patrones estéticos y quiere demostrar, vía la acumulación de obra y el patrocinio de los artistas y de las Academia, su nuevo lugar preponderante en la sociedad.
Los empresarios poblanos antes citados cumplen con esa característica, sin embargo es importante señalar que tanto Díaz San Ciprián como Ruiz Olavarrieta y Bello y González, participaron activamente en la Guerra de Reforma del lado de la República contra el gobierno usurpador. José Luis Bello y González, en particular, se alistó en el ejército mexicano en 1847 para pelear contra la invasión norteamericana, años después sería galardonado por su patriotismo con la medalla Defensores de la Patria de 1847.[ii] A su vez en mayo de 1862 José Luis Bello, entonces ya comerciante en Puebla, se presenta como voluntario ante el general Ignacio Zaragoza y su casa en la calle de los Herreros será usada para guardar las armas del ejército liberal. El 5 de mayo participa en la memorable batalla como jefe de trincheras de la calle de Mesones. En 1863 durante el sitio de la ciudad, vuelve a participar del lado de los liberales, junto con Francisco Díaz San Ciprián (también coleccionista), fue entonces responsable de puestos de socorro y hospitales de sangre e incluso se dice que una vez tomada la plaza por los franceses protegió y facilitó la fuga de Porfirio Díaz y Felipe Berriozábal.[iii]
Es decir que en su momento, los personajes antes citados además de darnos patria, o como parte de ese mismo esfuerzo, se abocaron también al rescate de obras con valor artístico. Ya en el porfiriato formarán parte de una nueva burguesía que en efecto, como bien indica Carbin, suplió a los obispos en su papel de mecenas, serán ahora ellos quienes financien a los pintores y artistas y establezcan desde sus galerías los nuevos cánones del gusto artístico, cimentado todavía en la pintura colonial.
En su testamento Ruiz Olavarrieta cederá su pinacoteca de la Academia de San Carlos, en la ciudad de México.[iv] Por su parte, a la muerte de José Luis Bello y González, su hijo Mariano hereda no sólo dinero en efectivo, bienes inmuebles y obras de arte, también una sensibilidad particular que lo llevó a combinar su labor como industrial con el apego a las artes. Fueron sus pasatiempos la música y la pintura. Las puertas de su casa estuvieron permanentemente abiertas a músicos, artistas y anticuarios. De hecho su vivienda en la 3 Poniente 302, no es sólo la principal pieza de arte de dicha colección y el más acogedor de los espacios para la misma, también constituye una importante elemento arquitectónico de la ciudad que merece ser respetado y revalorado como representativa del estilo ecléctico del porfiriato, desarrollado entre otros por el ingeniero Carlos Bello, hermano de Mariano, autor de la remodelación de la casa, quien dejó además con la construcción del Banco Oriental y de la Escuela Normal, entre otros recintos, una huella importante en el paisaje urbano.[v]

Cuadro al óleo de Mariano Bello y Guadalupe Grajales, pintado por el padre Gonzalo Carrasco a principios de siglo. (Propiedad de la familia Cervantes Chávez).
Por su parte, como se sabe, en 1918, sólo un año después de la Constitución de 1917 que establece las nuevas reglas del devenir nacional, Mariano Bello establece en su testamento que su colección sea donada a la Academia de Bellas Artes, en los siguientes términos:
….que la galería de pinturas y obras de arte, después de la muerte de mi señora esposa, pase en propiedad a la Academia de Educación y Bellas Artes del Estado; cuidando la persona a la que incumba ejecutar esa determinación de que se acuerde y ordene todo lo que sea necesario para que no se enajene ni disponga de ninguna de las pinturas, ni de las obras de arte, sino que todo se conserve en recuerdo perdurable del señor mi padre don José Luis Bello, que fue en fundador de esa galería.”[i]
Curiosamente la referida cláusula no fue modificada por Mariano a lo largo de su vida, a pesar de las enormes dificultades que enfrentó como industrial y como coleccionista en los años posrevolucionarios. En realidad Mariano Bello no se benefició del Estado de la revolución, ni fue amigo de los gobernantes. Como católico convencido, durante los años veinte en la difícil época de la persecución religiosa, resguardó algunos bienes eclesiásticos y apoyó con parte de su patrimonio obras de caridad. Su colección de objetos litúrgicos fue decomisada por el Estado mexicano en 1928 y a él lo volvieron guardián de su propia colección, en una especie de arresto domiciliario. La colección le fue de devuelta sólo dos años después. De igual manera enfrentó en los años treinta las consecuencias de las pugnas intergremiales entre la CROM y la CTM, con el saldo de dos muertos en su fábrica y el cierre de su factoría.[ii]
Así, distanciándose de la política y de los enfrentamientos militares, durante los complejos años veinte y treinta, Mariano Bello continúo ampliando su colección, sobre todo en lo que respecta a las artes aplicadas, siempre pensando en su donación para la ciudad de Puebla. Para ello se relacionó con varios anticuarios y artistas poblanos, como Vicente M. Rueda, Mariano Toquero, Enrique Ventosa, Ricardo Barrera, Vicente Moscoso, Francisco Parra y Mariano Ayala. De igual manera adquirió obra de otros coleccionistas como Francisco Cabrera, Alejandro Luis Olavarrieta y Salvador Miranda, así como de galerías en liquidación y “mantuvo su casa siempre abierta a quienes querían vender discretamente alguna pieza rara o algún valioso objeto de familia.”[iii]
Conforme la colección fue creciendo, la casa empezó a convertirse en casa-museo, hasta que el propio Mariano Bello decidió cambiarse a la vivienda contigua. De entonces la ya conocida crónica del historiador y crítico de arte José Miguel Quintana publicada en 1937 en la revista Hoy.[iv] Un año después, el 5 de septiembre de 1938, muere Mariano Bello. Se procedió entonces a levantar un detallado inventario y el avalúo de las obras de arte de la casa-museo, labor que correspondió a los peritos Miguel G. Ruiz y C. Alonso, quienes terminaron el 20 de octubre de 1938.[v]
En 1942 el gobierno del estado adquiere el edificio como pieza clave de la colección, para establecer ahí el Museo, ya que la casa de la 3 poniente 302 había funcionado ya como tal en vida del propio Mariano Bello y Acedo. El Museo es inaugurado el 21 de julio de 1944.
Así al parecer Mariano Bello y Acedo, creo yo, no cambió su cláusula testamentaria a pesar de los embates que en su momento sufrió, justamente porque buscó con su colección mostrar el lado luminoso de los poblanos y la confianza en las instituciones del Estado mexicano, a veces colapsado por el interés político y la vanidad de los gobernantes. Buena apuesta la suya.
Hoy veremos de nuevo si con el traslado de parte de la colección del Museo Bello y González al Museo Internacional Barroco si prevalece el respeto a la colección y al edificio en su conjunto, como voluntad única de Mariano Bello, o si por el contrario se confirma un nuevo despojo a su legado.
Al Bello lo que es del Bello.

Vitral con motivos de caza, de la marca Pellandini Ca. 1910.
[1] Sobre las particularidades de dicha colección ver Francisco J. Cabrera El coleccionismo en Puebla,Editorial Libros de México, S.A. México, 1968., pp 19-22.
[1]Ibídem.
[1] Ibídem.
[1] Ídem., 23-28.
[1] Ibídem.
[1] Citado por Josefina Gómez, La familia Bello, tesis de licenciatura en historia, Colegio de Historia, UAP, 1985, p. 52.
[1] Emma Yanes, Pasión y coleccionismo, el Museo de Arte José Luis Bello y González, INAH, 2005., p. 23.
[1] Ídem., p. 26.
[1] Francisco J. Cabrera, óp., cit., p. 32.
[1] Israel Katzman, Arquitectura del siglo XIX en México., UNAM, México, 1973.,p. 26.
[1] Emma Yanes, óp., cit., p. 86.
[1] Ídem., p. 28, 91 y 92.
[1] Ídem., pp. 89-90.
[1] La transcripción completa de esa visita puede leerse Emma Yanes, óp., cit., pp., 93-96.
[1] Ídem., p. 97.

Estevan de Antuñano: tecnología y felicidad
La explicación de la derrota del gran sueño mexicano del siglo XIX
Por Emma Yanes.
En la parte superior del foro del que fue local del sindicato de la fábrica de la Constancia Mexicana, en la ciudad de Puebla, hoy convertido en un lujoso restaurante, hay una pintura panorámica de dicha fábrica en el siglo XIX:
Se trata de un gran cascarón industrial con su chimenea y casas para obreros establecido a un lado del río Atoyac que alimentaba las turbinas de la misma, en su contorno luce también una gran extensión agraria.
Abajo, de lado derecho, se puede ver la imagen de un obrero pintado de tamaño natural, vestido de overol que fornido y contento representa a la clase obrera. En el lado izquierdo se encuentra una bella mujer mestiza que porta la bandera nacional y que representa nada menos que a la madre patria; al centro se distingue el dibujo de una colmena y un letrero que dice el trabajo todo lo vence. Es lo que queda del sindicato Mártires de Chicago, fundado en los años treinta, es también el resumen gráfico, visual, de los símbolos industriales que adoptó el país de mediados del siglo XIX a mediados del siglo XX: la fábrica La Constancia Mexicana fue fundada por Estevan Antuñano en 1835 y en su momento ocupaba el centro del Emblema Industrial de México creado por dicho industrial en 1844, que todavía puede verse al frente de la fábrica hoy remodelada y del que hablaremos más adelante.

Por su parte, la bandera nacional, tal como la conocemos ahora pasó por una serie de transformaciones que van de 1810 a 1916, periodo en el que se modifica varias veces atendiendo distintas opciones políticas y sociales para el país. La mujer a un lado de la bandera fue concebida en los años veinte. La colmena como símbolo del trabajo, perseverancia y progreso proviene del siglo XIX, fue utilizada en innumerables publicaciones científicas y literarias, en particular en los escritos de Estevan de Antuñano.
El obrero de overol fuerte es una imagen concebida en los años treinta para representar el fervor al trabajo e inscribir a la clase obrera en el proceso de industrialización. De cómo se fueron entretejiendo todos estos símbolos para acabar adornando el foro de un sindicato hablará el presente ensayo.

Emblema que representa el Sistema Industrial de México, inventado por Estevan de Antuñano, en 1834. Miguel A. Quintana, Estevan de Antuñano. Fundador de la industria textil en Puebla, México, SHCP, 1957. Figura tomada del texto La Constancia Mexicana: una revisión histórico-arquitectónica, de Juan Manuel Márquez Murad y Tatina Cova Díaz, BOLETÍN DE MONUMENTOS HISTÓRICOS | TERCERA ÉPOCA, NÚM. 20, SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2010
En los años treinta los trabajadores de La Constancia ya se habían destacado por su activa participación en la vida política y sindical del país, ocuparon un lugar importante en las distintas luchas de los trabajadores textiles de finales del siglo XIX por conseguir una jornada laboral de ocho horas y mejores condiciones de vida. En esos años el suyo era ya un sindicato sólido que contaba con caja de ahorros, escuela para los trabajadores, fondo de jubilación, campo deportivo, un pequeño hospital, camioneta para los obreros, alberca, banda de música, equipo de volibol y un teatro local construido con los ahorros de los trabajadores. Se podía hablar entonces de la prosperidad obrera y la imagen del trabajador fuerte y contento correspondía en buena medida a la realidad. El sueño inicial del industrial Estevan de Antuñano respecto a que su fábrica contara con escuela para los trabajadores, vivienda, servicio médico y fondo de ahorro, se cumplió así cien años después de fundada la empresa, pero ahora bajo la iniciativa y lucha de los propios obreros. Sin embargo las conquistas obreras y el sueño del empresario nacionalista del siglo XIX que entrado el siglo XX parecía ya consumado, curiosamente se vino abajo en los años setenta de ese mismo siglo cuando la fábrica quedó en manos de los propios trabajadores como pago por su liquidación.

Foto tomada del texto La Constancia Mexicana: una revisión histórico-arquitectónica, de Juan Manuel Márquez Murad y Tatina Cova Díaz, BOLETÍN DE MONUMENTOS HISTÓRICOS | TERCERA ÉPOCA, NÚM. 20, SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2010.
A lo largo del siglo XX las conquistas obreras fueron ahorcando a los industriales con escasa capacidad competitiva y nulo interés en modernizar una fábrica con altas prestaciones sociales. Por ello, los patrones decidieron cerrar en los años setenta después de una larga huelga.
Posteriormente la fábrica pasó a manos de los obreros que, empalagados por su triunfo y por el eslogan el trabajo todo lo vence, no se dieron cuenta de que además del trabajo obrero para el buen funcionamiento de la fábrica se requería de una fuerte modernización tecnológica y de una buena administración hiciera a la misma competitiva. Cobijados bajo el proteccionismo estatal y el fervor obrerista de los cooperativistas, la fábrica en lugar de prosperar se enquistó en luchas sindicales por el control de la dirección y el mal manejo de los fondos. En abril de 1992 la fábrica quebró y se cerró en definitiva. El sindicato culpó de lo anterior al Estado por no haberle otorgado al sindicato los recursos necesarios para el financiamiento. Lo cierto es que el trabajo obrero en sí mismo no todo lo vence en esta de poca de competencia internacional y asimilación tecnológica.

El abandono.
El cierre de la fábrica, esa inmensa chimenea apagada y los obreros disidentes denunciando a viva voz la corrupción de sus líderes en el Zócalo de Puebla en los años noventa, refleja el final de dos de las grandes utopías industriales de los siglos XIX y XX : la del proteccionismo industrial como base económica expuesta ampliamente por Estevan de Antuñano y Lucas Alamán en la etapa decimonónica, y la del control obrero sobre la producción llevada al extremo por los países socialistas hoy ya prácticamente insertos en el capitalismo. Desde luego actualmente ya nadie concibe una fábrica como símbolo de felicidad.
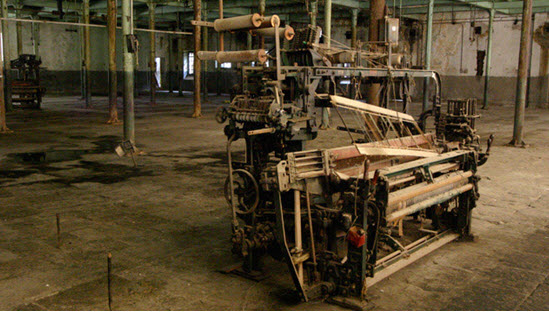
Foto tomada de Animal Político.
Hasta hace pocos años, el cascarón de la fábrica La Constancia Mexicana lucía semi abandonado y se lo disputaban las distintas fracciones de la cooperativ , fue rescatado finalmente en el 2013 por el gobierno del estado de Puebla. El local del sindicato por su parte corrió otra suerte: comprado por un industrial en los años noventa se convirtió en un restaurante de lujo en el que se reúne la alta sociedad poblana.

Publicidad del restaurante El Sindicato.
Nadie sabe, se diría, para quién trabaja. En lugar de obreros niños bien con teléfonos celulares y mujeres finamente ataviadas piden el menú donde antes exigían mejoras sociales. Afuera, frente al restaurante, dos ex trabajadores se toman una cerveza recargados en el muro de La Constancia.
--Yo trabajé en la fábrica --me dice uno de ellos--, estaba en el telar y era un ruido de los mil diablos.
--Yo sólo creo en la felicidad de esta caguama --comenta el otro, y da un último trago. Están lejos de parecerse al muchacho fornido del foro del sindicato, son tiempos de desempleo y computadoras no de prosperidad obrera.

Estevan de Antuñano, fundador de la industria textil en Puebla.
Estevan de Antuñano (1742-1847) fue el creador del primer Proyecto Tecnológico Nacional y concebía a este como el único medio posible para alcanzar la felicidad. En sus trabajos sintetiza las ideas modernas que surgieron en la Nueva España borbónica respecto al papel que deben jugar la industria, la ciencia, la técnica y la educación en la sociedad mexicana e introduce las categorías propias de la economía política para el análisis de la realidad. A dichas ideas les da una nueva dimensión histórica al convertirlas en el motor del cambio social que para él conduciría a México a su independencia económico-política y a la felicidad común: entendiendo por ésta tanto el goce de los bienes materiales es decir alimento, vestido y vivienda, como morales, o sea el orden, la virtud, la ilustración y la dignidad.
Su ideal: un país con la maquinaria moderna como base material del progreso y con la voluntad pública como la base moral del mismo, gobernado por un Estado capaz de aprovechar los recursos naturales de México para transformarlos en riqueza para toda la nación, hasta convertirnos en un país exportador, superior a los europeos, ya que según él dichos países carecían de los importantes recursos naturales que poseía México, por lo que consideraba que nuestra nación estaba destinada a ser rica y feliz. A su vez, este estado ideal al que debía llegar México tenía que estar sustentado en un Estado nacional fuerte, basado en las constituciones de 1814 y 1824, integrado a su vez por hombres capaces de administrar y legislar en beneficio de toda la nación y no de un partido o clase en particular. Éste Estado, formado en su mayoría por hombres dedicados a las ciencias útiles, debía cuidar a su vez la propiedad y fomentar el desarrollo de la industria, de las ciencias, y de las artes, además de invertir en la educación técnica de los trabajadores, y propiciar así la moral y las buenas costumbres.

En el plazo inmediato el proyecto de Antuñano implicó el establecimiento de la primera fábrica moderna del país: La Constancia Mexicana, cuyo nombre todo lo dice. Y más adelante proponía la fundación en las inmediaciones del río Atoyac del Valle de la Industria Nacional, en el cual los obreros serían también jornaleros y propietarios agrícolas, que alternarían el trabajo en las fábricas con las labores del campo.
Así, Antuñano imagina a México como una futura potencia industrial.
Basa sus ideas en el conocimiento de la revolución industrial inglesa, la revolución francesa, la independencia de los Estados Unidos y busca aplicar las enseñanzas de dichas potencias de manera creativa a la realidad del México pos independiente. Como parte de su propuesta en 1844 idea el Cuadro Alegórico de México en Estado Feliz o Ideal, en el que sintetiza la sociedad que se imagina.

Emblema que representa el Sistema Industrial de México, inventado por Estevan de Antuñano, en 1834. Miguel A. Quintana, Estevan de Antuñano. Fundador de la industria textil en Puebla, México, SHCP, 1957. Figura tomada del texto La Constancia Mexicana: una revisión histórico-arquitectónica, de Juan Manuel Márquez Murad y Tatina Cova Díaz, BOLETÍN DE MONUMENTOS HISTÓRICOS | TERCERA ÉPOCA, NÚM. 20, SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2010
Antuñano está convencido de que como empresario él mismo representa los intereses de los artesanos, industriales, comerciantes y trabajadores en general y busca encaminarlos a una sociedad futura más feliz, donde ellos sean la estructura fundamental de la sociedad; pero por lo pronto, piensa, estos sectores no están conscientes del papel que deben jugar, ya que pesan sobre los mismos tres siglos de dominio colonial e ideas monárquicas. Por ello considera que es a través de la educación como deben vencerse esos siglos de ignorancia acumulada, para después hacer crecer el número de hombres dedicados a las labores productivas y a la vez reducir lo más posible a la población improductiva.
En 1844 Antuñano presenta ante el Congreso Nacional su Cuadro Alegórico del Sistema Industrial de México, Visto en Estado Perfecto y Feliz. Es decir su ideal de la sociedad futura. Dicho Cuadro está estructurado conforme al funcionamiento de la maquinaria moderna: a través de un agente motor, ruedas motrices, sistema de poleas, ejes principales, puntos de apoyo y acciones auxiliares. Equipara así su propuesta de cómo debe funcionar en la sociedad mexicana del futuro, con la de la fábrica moderna. En el Cuadro están presentes los aspectos tratados en su texto Plan Económico y Político, que escribió anteriormente, pero recalca aún más el papel que debe jugar para la prosperidad de la nación el Banco de Avío, y agrega un elemento fundamental: el agente motor de toda la maquinaria, es decir, la fuerza motriz, será la voluntad y la prepotencia nacional o sea el deseo de cambio, la transformación de las costumbres, la voluntad de industrializarse. El agente motor de su propuesta es entonces un elemento ideológico y cultural fundamental: El cambio de costumbres, el consenso social a favor de la industrialización. Sin el cual, se entiende, no puede echarse a andar la fábrica social. La rueda motriz son las artes fabriles ilustradas. El eje principal, las manufacturas de algodón. Su base, la maquinaria moderna representada por La Constancia Mexicana. El punto dominante, el comercio extranjero arreglado. El pedestal del sistema, el Banco Nacional de Avío. Las acciones directivas menores, las Juntas directivas de industria. Las acciones auxiliares morales, la remuneración a quienes aventajen en la industria. La acción campestre, la propagación de plantas y animales exóticos, así como la población y colonización de las costas. La primera rueda subalterna, la agricultura cereal. Su base, la población y riqueza agrícola y mercantil. Su eje, los consumos. Su segunda rueda subalterna, el comercio interior. Su otra base, la población y riqueza agrícola y fabril. Su eje, los caminos.
Por su parte, en el Cuadro la industria ya regenerada está representada por la cornucopia Ceres, que da frutos, es decir goces sociales menores y mayores; así como por los laureles de triunfo. Las flores representan los goces menores de la vida social, que serían los del consumo, a su vez los mayores están representados por la población, el orden, la fortaleza, la sabiduría y la dignidad, siendo los más importantes los dos últimos. En el Cuadro se representa, según indica Antuñano, a la nación mexicana en su propio símbolo: el águila, pero posada no ya sobre un nopal sino sobre los frutos de Ceres, la diosa de la agricultura y la abundancia para los griegos. Con ello Antuñano retoma el mundo cívico de México, elimina el nopal como símbolo agrario y eleva a la nación al lugar que ocupan las grandes civilizaciones de Europa y el mundo, para que la industria y el pueblo mexicano se conserven en estado feliz.
La máxima felicidad para Antuñano es entonces un México soberano y libre, con un águila nacional que como decíamos no posa ya sobre un nopal, sino sobre los laureles de los goces sociales y morales otorgados por el movimiento de la maquinaria moderna. Esta será su nueva bandera. Sin embargo, la felicidad para Antuñano no está en las máquinas en sí mismas, sino en lo que se puede lograr gracias a las mismas, es decir en el componente ideológico que les adjudica: el advenimiento de un México libre, ilustrado, rico, virtuoso, gracias al trabajo industrial. A partir de la elaboración de su Cuadro Alegórico, Antuñano empieza a considerarse asimismo como el primer insurgente industrial de México.
El Cuadro Alegórico representado en piedra fue colocado por Antuñano a la entrada de la fábrica La Constancia Mexicana. Y a su vez él solicita al Congreso Nacional que se discuta su contenido así como las medidas que habría que tomar el país para llevarlo a la práctica, como una prioridad nacional. Antuñano tenía particular interés en que el Cuadro se discutiera en el Congreso o que en su defecto este se conociera por el Presidente de México, ya que para entonces, en 1844, sus dos fábricas La Constancia y La Economía estaban en quiebra, ya que se había prohibido la entrada del algodón extranjero y el algodón nacional estaba controlado por acaparadores que también habían instalado fábricas textiles y que vendían a muy alto precio la materia prima a las otras industrias. De aceptarse el Cuadro Alegórico, con el símbolo de La Constancia en el centro del mismo, el gobierno hubiera tenido que acceder a las peticiones del empresario: sobre todo la de recompensar a sus fuerzo como pionero industrial permitiéndole la compra de algodón extranjero. Pero no fue así. Incluso su Cuadro mereció la burla de algunos liberales, como el propio Manuel Payno y fue objeto de caricaturas satíricas en el periódico El siglo XIX. Finalmente, en abril de 1844 el Cuadro fue presentado ante el Soberano Congreso por Lucas Alemán. Sin embargo para Antuñano esto no tuvo en lo inmediato ningún beneficio visible. Hasta donde sabemos el Congreso nunca discutió su contenido, pero, por proposición de la Cámara de Representantes, este fue colocado simbólicamente en el salón de sesiones.
Me parece importante destacar los siguientes elementos de sobre dicho emblema, mismos que desde mi punto de vista pueden explicar en parte el rechazo hacia el Cuadro o por lo menos su falta de comprensión:
1) Por primera vez en la historia de México la maquinaria y el deseo de industrializarse es considerado el medio fundamental para conquistar la felicidad privada y pública. En el Cuadro para conseguir la felicidad de México la religión queda a un lado. No existe Dios en el Cuadro Alegórico. Será la mecanización y la existencia de un Estado laico que apoye la ilustración en las artes y la técnica y el desarrollo de la industria, lo que nos conducirá a la felicidad. Las críticas recibidas por esta posición y temeroso de la reacción de la iglesia, llevaron a Antuñano a declarar en 1844: “yo después de Dios en lo que más creo por la evidencia de mi entendimiento es en la industria.”
2) La base para alcanzar la felicidad y la prosperidad para el país estaba a su juicio en el desarrollo de la industria manufacturera y en la producción de máquinas, no en la agricultura como pensaban los liberales o en la producción de oro y plata como afirmaban los gobernantes que seguían las enseñanzas de la economía colonial. Su posición, novedosa para México como modelo económico, fue en su momento poco entendida. Desde la etapa borbónica habían aparecido en revistas y periódicos científicos y literarios mexicanos ilustraciones que hacían referencias a los avances en la ciencia, el conocimiento de la flora y fauna americanos, los avances fabriles y la maquinaria moderna. Pero estos sólo eran conocidos por un pequeño grupo de ilustrados. Incluso, a principios de siglo XIX en los calendarios empiezan a sustituirse las ilustraciones de santos y acontecimientos religiosos por las actividades productivas como la siembra, la recolección, etc. Pero lo anterior, que implicaba desde luego un cambio favorable hacia una nueva concepción de la vida, era algo muy distinto a proponer que la nación se debía organizar conforme al funcionamiento de la maquinaria moderna, como indicaba Antuñano. Así, aunque en esa época la bandera de México en sus diferentes manifestaciones se utilizaba el águila como símbolo de un pasado revalorado y de manifestación de independencia, en el emblema de Antuñano el águila con las alas abiertas sobre la industria significará no sólo el rescate del pasado nacional que unifica a criollos, mestizos e indígenas, si no la búsqueda del vuelo de la nación a la altura de las civilizaciones más grandes del mundo. Si con la imagen de la Virgen de Guadalupe y del águila nacional los criollos se unificaron mirando hacia atrás, para rescatar los orígenes de México como nación, en la propuesta de Antuñano lo que se busca es usar ese pasado para mirar hacia adelante para hacer de México una nación próspera. Para ello, pensaba Antuñano, como lo pensarán después Porfirio Díaz, los revolucionarios del Norte y el grupo alemanista en los años cuarenta del siglo XX, era necesario industrializar el país y consolidar un Estado capaz de crear los cuadros técnicos que México requería. Así, en su Cuadro, Antuñano retoma elementos de la realidad, los potencializa y los engrandece hasta imaginar las virtudes de un México industrializado que, con sus matrices, se consolidará un siglo después, a partir de los años cuarenta del siglo XX.
3) Antuñano contaba con fuertes enemigos que impidieron se tomaran medidas favorables al Cuadro: los monopolistas industriales y agricultores de algodón nacional que fomentaron y permitieron la ruina de las otras fábricas textiles, como le informa claramente nuestro empresario a Lucas Alamán en ese mismo año de 1844.
4) A diferencia de la nueva burguesía textil que empezaba a desarrollarse en Puebla deseosa de utilidades con base en la sobre explotación del trabajo, Antuñano era un empresario nacionalista que creía y fomentaba en sus fábricas el bien común. Ese mismo año de 1844, además de idear el Cuadro Alegórico, Antuñano inicia en las haciendas de su propiedad lo que llamó el Valle Industrial Mexicano. Dicho Valle, que no logró a consolidarse, se compondría, en palabras del empresario:
“De diez o doce fábricas, todas de movimiento hidráulico y de diez o doce pueblecitos de labradores arrendatarios de la mayor parte de las tierras de dichas fincas, con el fin de que teniendo la vez una ubicación y una propiedad rural, fueran también artesanos de la mejor moral, que alternativamente atendiesen al campo y a las fábricas de su demarcación, para cuyo efecto los pueblos quedarían señalados convenientemente.” Así, Antuñano planeaba convertir a sus obreros en propietarios de sus haciendas, para “elevarlos en moral y virtud”.
Él quiere ver ya resultados concretos de sus teorías, le quedan pocos años de vida. Pero para entonces está fuertemente endrogado por la compra de algodón nacional para La Constancia y La Economía, deuda que lo llevará a la ruina y a la posterior hipoteca de sus fábricas.
Antuñano murió en 1847 en la ciudad de Puebla, el año de la invasión norteamericana.
Bibliografía.
La producción literaria de Antuñano, artículos, folletería y correspondencia, fue compilada por Horacio Labastida y Alejandro de Antuñano Maurer por encargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y publicada en dos volúmenes bajo el título Estevan de Antuñano. Obras. Documentos para la Historia de la Industrialización de México, 1833-1846. SHCP, 1979.
La explicación de Estevan de Antuñano al Cuadro Alegórico al que se ha hecho referencia, aparece en el libro anterior (p. 567), en el folleto titulado Emblema que representa el sistema industrial de México.
Una descripción de cómo era en el siglo XIX la fábrica de La Constancia Mexicana y la colocación del emblema referido en la parte superior de la puerta principal puede consultarse en la crónica sobre Puebla de Manuel Payno, compilada por Ignacio Ibarra Mazari en Crónica de Puebla de los Ángeles, según testimonio de algunos viajeros que la visitaron entre los años 1540-1960, Gobierno del estado de Puebla, 1999., p. 155.
Sobre la personalidad y la obra de Estevan de Antuñano vale la pena consultar también el libro de Miguel Quintana Estevan de Antuñano, fundador de la industria textil de Puebla. México, SHCP, 1957, dos volúmenes.
Sobre la industria textil poblana y los asuntos sindicales ver la tesis de Licenciatura en Economía de Leticia Gamboa “La CROM de Puebla en la industria textil, 1920-29”. Puebla, UAP, 1979.
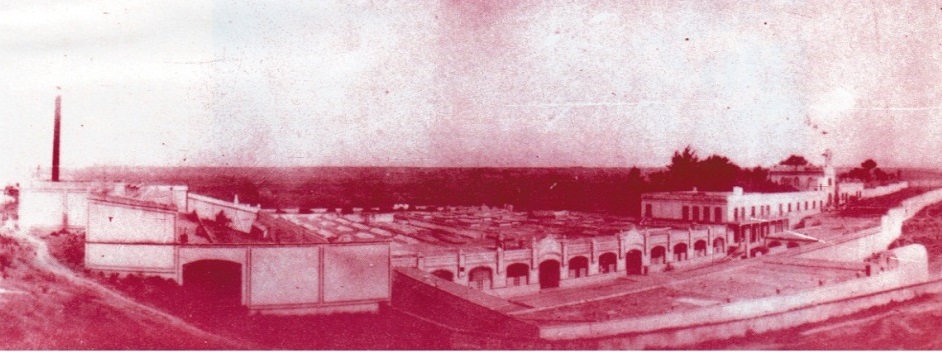
El Mayorazgo a principios del siglo XX. Atrás del conjunto de edificios, el río Atoyac.

26 de Octubre del 2006
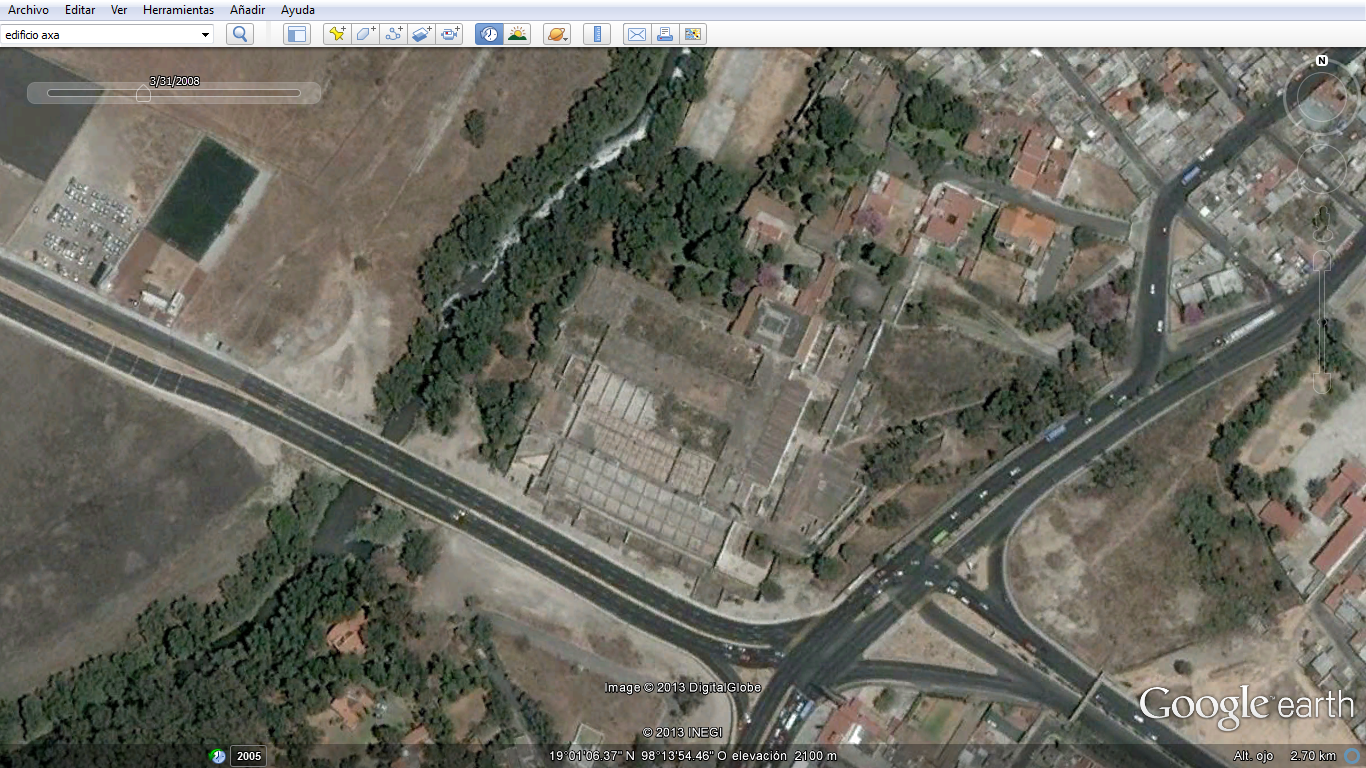
1 de Febrero del 2009
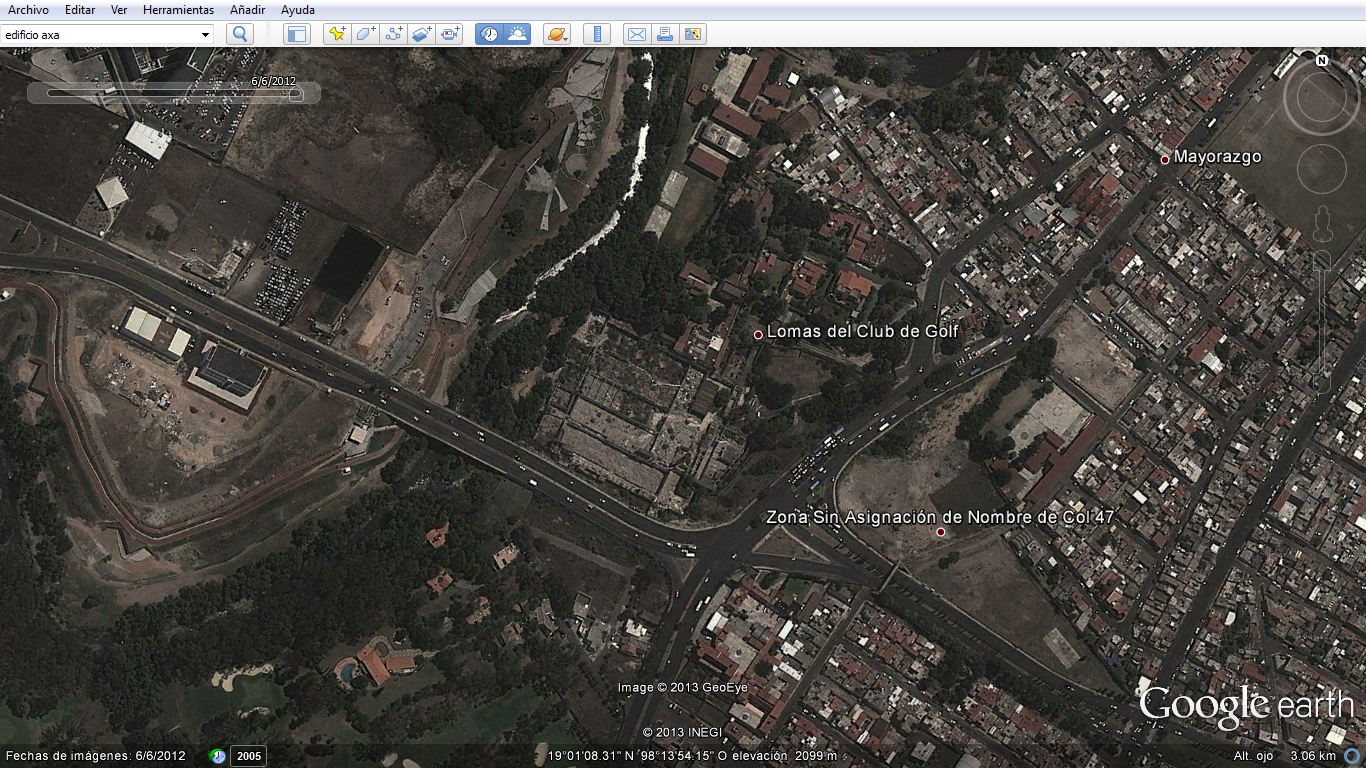
6 de junio del 2012
Por las noches lo derribaron todo, con pico y marro, los brazos fuertes de los hombres sin tiempo, alumbrados por el resplandor del Hospital Ángeles al otro lado del río. Fue el hambre de los pepenadores, el descontento de los obreros traicionados, la insolencia del empresario depredador, la estupidez de los mandatarios en turno. Fueron los brazos aplicados con toda la gravedad de la ambición inmobiliaria a la destrucción impune de la historia de otros hombres: los trabajadores de la fábrica textil “El Mayorazgo” y la de sus antiguos propietarios y constructores.
Porque en los últimos cinco años, a la vista de autoridades y vecinos, la segunda fábrica más antigua de México, apenas cuatro años más joven que La Constancia Mexicana, El Mayorazgo, fue demolida hasta la última piedra para desgracia y vergüenza de Puebla.
Ya no hay techumbre, ya no se mira una sola columna de hierro francés, y no hay una bóveda sobreviviente, ni huella alguna de la casa de máquinas y sus turbinas movidas por la fuerza del río. Ya no es posible siquiera imaginar que por esos galerones corrían innumerables flechas y se desbocaban las poleas hacia tróciles y telares en los que trajinaban centenares de hilanderos y tejedores al ritmo de los capataces industriales.
La fábrica demolida en una vista del 2015.
Ahí está, demolida, un tiradero inerme al paso vil de los automóviles indiferentes sobre la avenida Cúmulo de Virgo. No hay un muro en pie que nos recuerde que Mayorazgo fue por muchos años el pueblo fabril más importante de Puebla. Solitario, en un extremo, sobreviviente más por la impericia de los destructores que no hallaron forma para derribar esa torre de ladrillo rojo, el chacuaco, la afilada chimenea que apunta como un cohete extraviado al avasallante sol del mediodía de enero, rendida, taciturna, refugio de vapores olvidados. Testimonio del tiempo perdido.
Ha desaparecido toda huella del trabajo humano. Solo montones de piedras y mogotes de ladrillos y cemento. Cuatrocientos años de historia del trabajo en Puebla.
Ha desaparecido Atoyac Textil por las manos del hombre. Pico y marro aplicados, a la vista de todos y de nadie, durante veinte años, a partir del cierre de la fábrica en 1993, y tras un largo pleito laboral finalmente perdido por los trabajadores contra el último de los empresarios de El Mayorazgo, Roberto Real de la Mora. El cascarón no se perdió por una picota fulminante; poco a poco, noche a noche, vio primero salir la maquinaria en el revuelo del conflicto obrero-patronal que siguió a la quiebra de la empresa; pasaron años enteros con los galerones sometidos a la oscuridad y la intemperie humana, una caverna franca para los teporochos convertida por las mañanas en guarida de estudiantes de la secundaria de Mayorazgo, pero ganada palmo a palmo a dentelladas y ladridos por una jauría que convirtió en deporte extremo cualquier correría. La apertura de la avenida Cúmulo de Virgo, a finales del 2007, permitió la vista de los intrusos, y la foto aérea en Google Earth arrojaba todavía con claridad que la techumbre de los galerones de media fábrica estaba intacta.
Entre el 2009 y el 2012, en medio de rumores nunca comprobados sobre el futuro del inmueble, cuadrillas nocturnas acabaron con lo que quedaba de una estructura industrial desarrollada desde los tiempos de la colonia, primero como hacienda en el XVI, después como molino en los siglos XVII y XVII, y finalmente como fábrica de hilados y tejidos --poco a poco, primero los tróciles, después los telares--, a partir de 1839. Tan vieja como La Constancia, casi tan grande como Metepec en Atlixco --pasó de 4,896 husos y 80 telares en 1867 a 8,480 husos y 258 telares en 1897, para, finalmente, en su máximo esplendor, alcanzar 13,348 husos y 700 telares en 1913--. Es una historia larga, que contiene de lado a lado el complejo proceso de industrialización de una ciudad como la nuestra, intensamente vinculada desde sus inicios al campo, pero igualmente perfilada hacia las actividades fabriles en los molinos y los obrajes. Viene de muy lejos, de los años treinta del siglo XVI, apenas fundada la ciudad, cuando el cabildo otorga licencia a un tal Manuel Mafra para la construcción de un molino a orillas del río Atoyac; en 1604, lo adquiere Diego Carmona y Tamariz, y así se fue por dos siglos, hasta que reconocido como mayorazgo de la familia Carmona y Tamariz, le fue heredado a Joaquín de Haro y Tamariz, gobernador de Puebla en aquellos años treinta del XIX, miembro de una familia aristocrática que igual dio para encabezar revueltas contra el gobierno de Comonfort en 1856, que para construir el hospital de maternidad o la penitenciaría. Es una historia que cuenta en trazos rápidos la investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la BUAP, María Teresa Ventura Rodríguez, y de la que extraigo estos pasajes de los primeros años de la independencia, cuando con El Mayorazgo aparece un ejemplo pleno de nuestra revolución industrial.
Dice la historiadora Ventura Rodríguez (*):
“José Gumersindo Saviñón, pionero en la mecanización de la industria
textil del algodón en Puebla, fue quien después de haber sido el socio
industrial de Don Estevan de Antuñano, compró en 1839, el molino y
la hacienda del Mayorazgo con el fin de fundar en ese lugar una fábrica;
ésta comenzó a operar por 1842. Al igual que «La Constancia Mexicana»
(primera fábrica textil de la ciudad), el establecimiento fabril de Saviñón
empezó sólo hilando el algodón sin tener aún máquinas tejedoras; el tejido
lo hacían artesanos en sus propios domicilios a manera de maquila. Para
1843 la factoría El «Mayorazgo» tenía en operación 2 376 husos.4 Por el
número de husos ocupaba, en ese año, el sexto lugar entre las fábricas poblanas."
La historiadora describe la ubicación de El Mayorazgo a mediados del siglo XIX:
“La hacienda «El Mayorazgo», en la que se instaló la fábrica de San
José El Mayorazgo, estaba ubicada en la municipalidad de Puebla; tenía
como límites, al Oriente, el camino real a Atlixco, que separaba sus tierras
de las haciendas El Gallinero y San Bartolo; al Poniente limitaba con el
río Atoyac; al sur con la hacienda de Castillotla y al Norte con el Molino
de Amatlán y río San Francisco. La finca tenía una superficie de 600
hectáreas, comprendiendo 14 caballerías de tierra. La fábrica San José El
Mayorazgo ocupó, a principios del siglo XX, una extensión de 321 650
metros cuadrados, limitaba al Norte con el río san Francisco, al Oriente
con el camino real a Atlixco y al Sur con la barranca del río Chinguiñoso.”
Y luego, en los años sesenta, la llegada de la familia Rivero Quijano:
“La factoría de Don Gumersindo pasó en 1864 a manos de la familia
Quijano, misma que había acumulado capital a través de sus actividades
comerciales, principalmente en las ciudades de Oaxaca y Puebla. La venta
de «El Mayorazgo», la realizó la testamentaría de Gumersindo Saviñón
hijo, en 150 mil pesos, de los cuales 70 mil correspondían a la maquinaria
- La compra incluía la fábrica, el molino, el cernidero de harina,
aguas, ganados útiles, enseres, deudas de peones y demás accesorios.
Los compradores del fundo que eran José Quijano de la Portilla, Alejandro
Quijano y Joaquín Calderón, constituyeron en ese año la sociedad Calderón,
Quijano y Cía., quienes además tenían la esperanza de obtener una utilidad de
30 mil pesos anuales. En ese año «El Mayorazgo» tenía más importancia como
molino de trigo que como fábrica textil de algodón.
“En 1866, al morir el primero de los socios (José Quijano de la Portilla)
su yerno Alejandro Quijano y González, liquidó a Calderón, quedándose
él y su esposa Carmen Quijano y Gutiérrez, como dueños del negocio.
Por esas fechas la fábrica de «El Mayorazgo» no era aún muy importante
en términos de dimensiones y capacidad productiva; resultaba más chica
en comparación con La Constancia Mexicana. Por ese tiempo tenía mucho
más peso la actividad agrícola de la hacienda. Un año después se registró
un incremento del equipo productivo tanto del molino como de la factoría;
ésta consolidó su planta industrial, con 4896 husos, 80 telares y otra
maquinaria complementaria; entonces el dueño empezó a tener mayores
ganancias por su actividad industrial y comercial que por la del molino. Así
lo que antes fuera un departamento con unas cuantas máquinas viejas de
hilar en un molino de trigo, se convirtió posteriormente en una verdadera
fábrica que eliminó al molino.“
+++++
Mi abuelo Carlo Manstretta, italiano llegado a México en 1901, encabezó como ingeniero la construcción para El Mayorazgo el sistema hidráulico para la generación de energía eléctrica con las presas La Carmela y la Carmelita, entre 1906 y 1909. Él trabajaría por más de treinta años para la familia Rivero Quijano, propietaria de la fábrica desde los años sesenta del XIX. El terreno en donde vivo lo heredó mi padre del abuelo en el año 1950. Aquí vivimos desde 1980. Hemos sido vecinos de una fábrica ya para entonces muy vieja, y metida en una huelga provocada por los patrones en 1988, y a la que se dejó morir en 1993. Por más de tres años los vecinos de Mayorazgo vimos a los obreros resistir un paro larguísimo con el bote en las manos, solicitando en las esquinas la solidaridad de los automovilistas. Fue una huelga nacional. El propietario de la fábrica de Mayorazgo, Roberto Real de la Mora, era presidente de la Cámara Textil en México. Su planta, como todas en el país, había sufrido la decisión del gobierno de abrir las fronteras a los productos textiles. Las consecuencias para una industria protegida como la textil mexicana fueron brutales: en 1980 había más de 50 mil obreros en la industria textil poblana; para 1993 no quedaban más de 14 mil. Entre ellos se fueron los de El Mayorazgo, del grupo Atoyac Textil. La empresa llevó la huelga hasta el extremo del cierre. En 1995 tronó la economía mexicana, y la suerte de la fábrica quedó echada. Un larguísimo conflicto laboral terminó en el vacío: la fábrica cerrada; el patrón en el paraíso; ; los líderes sindicales vaporizados; la maquinaria rematada al mejor postor; los trabajadores en el olvido.
Y el casco industrial intacto y con su caldera y su silbato vivos para llamar al día Mayorazgo todos los días a las seis de la mañana.
+++++
Treinta años he vivido junto a la fábrica El Mayorazgo. Cada quien tiene su memoria. Esto recuerda mi hija Alicia de sus expediciones por la planta en 1998:
“Las ruinas de la Fábrica de Mayorazgo las tengo en recuerdos de mi infancia y adolescencia. Había dos pisos, en algunas partes tres. Había un pasillo largo en medio de la planta baja, estrecho. Con bocas oscuras que abrían a galeras oscuras en el ala de la izquierda, caminando del río hacia la 11 sur, con bocas de luz del otro lado, donde el techo había colapsado o era los restos de una serie de tragaluces. El piso estaba empolvado pero era piso. En cambio, en una sección del otro lado crecía una pequeña selva, tal vez fue un patio interior. Al final de la galera iluminada había unas escaleras a una oficina, había papeles, algunos quemados. El cuartito tenía una ventana larga, como para poder percibir todo movimiento en la galera iluminada. La galera oscura tenía máquinas y carretillos de madera de más de un metro de largo.
“La planta baja no la visité mucho de niña, le temía a las jaurías de perros o a encontrar otras personas. A veces las escuchaba desde arriba. Ese piso era en parte el techo de la galera iluminada, en parte pequeños cuartos enverdecidos con enredaderas y en parte un pasillo al aire libre que terminaba en un tobogán de cemento pulido. Fuerza de gravedad aplicada a transportar algo hacia un cuarto ya muy cerca del Atoyac. En este cuarto, de nuevo en la planta baja, era común encontrar una silla de plástico rota que servía de avalancha (yo no era la única visitante). Muy cerca había una serie de compuertas y canales que al final daban al río. El agua entraba por aquí y por allá.
“En el otro extremo, del lado de la 11 Sur, estaba la entrada. Un portón grande daba a una explanada, del otro lado un jardín con cipreses y buganvilias que dejados a su suerte crecieron como no he visto en ningún otro lado. Había otra serie de pequeñas oficinas. Incluso una máquina de escribir y papeles. La luz se terminaba donde empezaba la boca del pasillo estrecho, cerca había una escalera de caracol. Subía hasta la chimenea de ladrillo naranja. Destacaba porque todo lo demás era blanco, las paredes, las columnas y los techos se sentían blancos a pesar de la humedad y los años. Se sentían blancos porque eran blancos, y la fábrica se sentía como una fábrica porque no era cualquier edificio abandonado.”
+++++
Esa fábrica está destruida. A la vista de todos. De la mía, que soy su vecino. De la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, cuyo pomposo Complejo Cultural Universitario queda a quinientos metros. De los gobiernos estatal y municipal que no han hecho absolutamente nada por impedirlo. Y del Instituto Nacional de Antropología e Historia y CONALCULTA, las instituciones federales a cargo del patrimonio histórico de México.
Ahí están las imágenes para confrontar cualquier vergüenza.
(*) María Teresa Ventura Rodríguez, “Colonia el Mayorazgo, algunos aspectos sociales y culturales, Congreso Internacional 1810-2010: 200 años de Iberoamérica”, en 200 años de Iberoamérica (1810-2010): Congreso Internacional : Actas del XIV Encuentro de Lationoamericanistas Españoles, Santiago de Compostela, 15-18 de setiembre de 2010 / coord. por Eduardo Rey Tristán, Patricia Calvo González, 2010, ISBN 978-84-9887-290-3, págs. 713-730.
Al igual que el texto sobre las fábricas de Etla, en Oaxaca, presentado en la entrega anterior, el presente ensayo, escrito en forma de crónica, pretende rescatar la historia del trabajo, tanto obrero como patronal, de la antigua fábrica El Volcán de Atlixco, Puebla, fundada alrededor de 1898, pero que a diferencia de las factorías de San José y La Soledad Vista Hermosa, en Etla, contó a lo largo del siglo XX con el impulso de la inversión tecnológica y de la modernización tanto del proceso de trabajo, como del organigrama laboral; cambio al que se agregó posteriormente, en los años ochenta del siglo pasado, el de los modos de asumir por parte de los propietarios las jerarquías. Dichos cambios y la capacidad también de obreros y patrones para resolver en su momento los conflictos sindicales, lograron que la fábrica subsistiera hasta los años noventa del siglo XX. Sin embargo, la apertura del mercado textil a la competencia extranjera, así como la constante necesidad de inversión y renovación tecnológica, hizo inclinarse a sus propietarios a nichos de inversión más seguros, lo que provocó finalmente la decisión de cerrar la fábrica: vendieron la maquinaria y se quedaron solo con el cascarón industrial. Pero a diferencia de las fábricas de Etla, o de La Constancia en la ciudad de Puebla, nadie parece interesado en la recuperación de la factoría de El Volcán como centro cultural. Los obreros se han ido.
Los testimonios que aquí se recuperan, así como el relato pormenorizado del recorrido en la fábrica, fueron realizados por Sergio Mastretta y por mí en 1985; recuperados para la elaboración del presente texto, en busca de revivir al parecer la cada vez más olvidada tarea historiográfica del quehacer obrero sin la cual no podemos explicar los vaivenes del México Contemporáneo.

El valle de Atlixco, con la fábrica de Metepec en primer plano, a principios del siglo XX. Postal publicada en el sitio México en Fotos.
Atlixco Puebla enero de 1985. Cuarto para las siete en la fábrica de hilos y tejidos El Volcán, no se escucha la sirena que recuerde el cambio de turno. La caminata serena de las parejas de obreros y el pedaleo tranquilo de los ciclistas por el caminito asfaltado revelan que aún hay tiempo para dejar atrás el desvelo antes de emparejarse al ritmo de la maquinaria. Al fondo, el Popocatépetl se despabila de los vapores del rocío sobre el textilero valle de Atlixco.
Minutos más tarde la hilera de trabajadores es más nutrida, y va más aprisa. Moviéndose por el destajo los operarios llevan el tiempo justo para el relevo de las siete; no se escucha sirena alguna que los urja, a pesar de ello el paisaje de El Volcán viste el ropaje de la antigüedad: el arroyo imprescindible, la memoria de la fuerza hidráulica, la turbina y la banda maestra y la vieja casona de la escuela, el porvenir de los hijos de los trabajadores; la arboleda de pinos y hules gigantes que han dado sombra a la fiesta y la movilización obrera. Está también ahí inamovible la chimenea de ladrillo, gruesa, larga, como si le disputara la primacía al volcán, sin que ninguna fumarola brote desde la garganta de la vieja caldera de arcilla. El portón de la fábrica es de 1898, ceñido por el recio muro de piedra que resguarda la factoría, hoy está abierto de par en par, los obreros matutinos se introducen en el viejo cascaron en que ahora se esconde la modernidad.
El Volcán fue una de las dos grandes fábricas textiles de la región de Atlixco que emprendió a tiempo el camino de la renovación de la industria mexicana ante el embate demoledor de la producción de las plantas modernizadoras. En los alrededores, las chimeneas de fábricas como Metepec –con más de 1500 talares en 1900-- La Carolina y El León, se extinguieron; permanentemente a la saga de las transformaciones tecnológicas, murieron lentamente; con la terquedad del hierro fundido en el siglo XIX, alargaron su vida con la inercia de los viejos telares, entretuvieron su muerte el tiempo que los tejedores e hilanderos soportaron la sobreexplotación. Hoy los galerones de Metepec, que un tiempo cobijaron la convalecencia y la rehabilitación de trabajadores y pensionados del Seguro Social, guardan un centro vacacional. Sólo El Volcán y La Concha sobrevivirán por unos años. Su muerte será posterior, ya en el siglo XXI.
El Volcán en 1985 cuenta con cerca de 300 trabajadores para sus 12 husos y 104 telares, y alcanza una producción anual de cinco millones de metros de tela que representan para la empresa 1,300 millones de pesos en ventas. La historia de esta mediana empresa textil cuyas innovaciones tecnológicas, tanto en la renovación de su maquinaria como en la reorganización de sus sistemas productivos y de administración, nos permite hoy comprender a la distancia los cambios que los que se vieron sometidos los trabajadores textiles del siglo XX en el proceso de trabajo en el que fueron dejando sus vidas.
A marrazos trajeron la modernidad
Una mañana de 1978 aparecieron tres peones en el salón de los viejos telares ingleses de lanzadera. Cada uno cargaba un marro. –Ai espérense a que les hable, les dijo el cabo, nomás que vengan los licenciados. Ellos escogieron un rincón y se sentaron. En la galería, enmohecidos de algodón y silenciosos desde hace seis meses, los últimos 104 telares Smalley, parecidos a los utilizados por los tejedores amotinados de las fábricas de Río Blanco y Santa Rosa en enero de 1907 (planos y de maquinilla, según la tela), esperaban a que se cumpliera su sentencia de exterminio: para que se modernice la industria textil –acordaron gobierno y empresarios-, se debe impedir que los viejos telares de las fábricas que renuevan su maquinaria sean vendidos a personas que en talleres minúsculos, casi clandestinos, olvidados de impuestos, Seguro Social, prestaciones y salarios mínimos, se reutilicen en desleal competencia. Los telares ingleses pasarían así a ser un recuerdo en la memoria obrera y empresarial, pero no podrían ser vendidos. Según se acordó tendrían incluso que ser destruidos ante representantes de la Cámara Textil y funcionarios gubernamentales.
Así es que en El Volcán, para tal caso, un día de ese 1978 a las 9 de la mañana se presentaron los interesados: Los jóvenes patrones en sus chamarras sport y los funcionarios vestidos con sus trajes oscuros y que en el evento quedarían cubiertos de una tenue capa blanca de fibra, al ritmo de los marrazos. De los departamentos vecinos –tróciles y coneras-- se asomaron los rostros curtidos: ¿no qué no?, ora sí les llegó la hora a estos telares, decían y como que no lo creían. Al llamado del cabo, los peones salieron temerosos de su rincón.
--Al ver muchachos—les dijo--, me agarran a marrazos estos telares… hasta que no quede nada bueno.
Los trabajadores se miraron sonriendo: ah, que la idea del cabo, pero sí, esa era la idea, y se las repartieron los señores trajeados. Y si no dispusieron su entendimiento, sí dispusieron sus brazos y con ellos sus marros, que vinieron a romper no sólo el hierro fundido del siglo XIX, sino el ruido parejo de los tróciles vecinos, hilando indiferentes al desastre del pasado. Junto con los recuerdos de los hilanderos que se asomaban azorados.
El Volcán ya tenía entonces 149 telares de manufactura belga, de funcionamiento electrónico, para todavía de lanzadera. Y estaba programada también la adquisición de 40 telares más, alemanes tipo Dornier, no de lanzadera, de más 300 revoluciones por minuto, de doble lucha y cinco colores diferentes en la trama y con producción computarizada en sus diseños. Lo último en México.
En 1925, cuando el asturiano Manuel Migoya y su hermano Perfecto compraron la fábrica en quiebra luego de la revolución, también dispuso de los brazos de peones que echaran mano a los marros. Al parecer nadie recuerda ya si fueron zapatistas o carrancistas, pero por aquí pasó “la bola” y dejó su huella en los telares chamuscados de El Volcán. Para rehabilitarlos los calentaron con lumbre y les enderezaron las torceduras a marrazos, ante el ojo fiel de los maestros herreros. Con el tiempo, la fábrica llegaría a tener más de 225 de esos telares ingleses de lanzadera como los que había destruido la revolución.
Así, a golpe de marro revivieron los industriales y obreros la industria textil para pasar victoriosa al México posrevolucionario. A golpe de marro desaparecieron también sus antiguos telares para que las empresas textiles lograran dar el salto hacia el México Moderno.

Tejedor de la fábrica La Constancia Mexicana, en Puebla. Foto de Everardo Rivera tomada del libro "Historia e imágenes de la industria textil mexicana", BUAP, 2000.
Las cuentas de la productividad
Cincuenta años después de su fundación, El Volcán entró en la ruta de la modernidad. En 1975, los nietos de los asturianos Perfecto y Manuel Migoya --muerto en 1936-- relevaron de la dirección de la empresa a la segunda generación de los Migoya, conocidos como don Perfecto y don Enrique, ya que don Jesús el hermano mayor, había muerto en 1973. Egresados de la Universidad Iberoamericana, los jóvenes poblanos sometieron el cansancio de sus padres acostumbrados a un ritmo de trabajo y de jerarquías antiguas y los embarcaron en la inversión de capital: El Volcán manda pedir a Italia un nuevo batiente de la firma Mazzoli, con un costo de 380 mil dólares. En la retirada de la segunda generación, don Enrique, al grito de “yo no expongo mi dinero con mocosos”, pide le liquiden su parte y se retira a España.
La llegada de la nueva maquinaria sería el primero de una serie de pasos hacia la reestructuración total de la fábrica. La manera de pensar de los nuevos empresarios era la de “la organización y sistemas para elevar la producción”. Cuando desempacaron las cajas bajo la inspección de los técnicos italianos, las cuentas en el papel estaban claras: integrados en un solo proceso cardas y batiente, un solo trabajador podría controlar su operación; un operador por turno realizaría lo que el batientero, los dos carderos y su ayudante hacían con el sistema antiguo; las 1700 revoluciones por minuto de las nuevas cardas permitirían que cada uno produjera 40 kilos de mecha por hora, contra los ocho del viejo sistema. El resultado fue la desaparición de las 17 cardas inglesas Platt, de Oldham, que eran reliquias de 1898.
Los sudores del batientero
Los técnicos italianos instalaron la maquinaria y se fueron. Anaranjado, reluciente, el nuevo batiente quedó ubicado en la sección que ocuparan las cardas viejas; el antiguo permaneció inamovible en su lugar de siempre, en el piso inferior. Las explicaciones de los italianos habían sido precisas: al estar integrado el batiente a las cardas, se eliminaba la necesidad de los rollos que antes producían los silos para el batiente y que tenían que ser estrictamente pesados por el operario pues las cardas aceptaban un peso limitado; quedaba, pues, eliminado el cambio de rollos. El nuevo batiente realizaría las mismas funciones que su antecesor –abrir y limpiar la fibra-, sólo que mucho más rápido y alimentando por sí mismo a las cardas. A través de bandas transportadoras alimentadas manualmente por el operario, la fibra subiría, bajaría y volvería a subir por un sistema de rodillos que la aprietan y camisas de púas que las desgarran, la abren y la cuelan hasta hacerla caer en los silos alimentadores de las cardas: por medio de fotoceldas se controlaría la cantidad de algodón requerido, parando y arrancando automáticamente, al ritmo impuesto por las cardas. Las instrucciones eran, así, clarísimas: el operario, uno solo, alimentaria la batiente y cuidaría que las cardas estuvieran permanentemente sacando mecha. Por su parte focos de colores indicarían el estado de la máquina. Por otra parte, con el cambio automático de centinela (botes recolectores de la mecha) ya no habría necesidad de pesar la producción, pues las máquinas venían equipadas con contadores electrónicos para cada turno. Además, y para protección del operario, las cardas estaban equipadas con ventiladores y extractores de pelusa que evitaban la necesidad de acercar las manos a los temibles rodillos y al gran tambor armado de miles de púas.
Pero el día de la inauguración, los obreros no tenían claras las ventajas para ellos del uso de esas máquinas:
--No se puede, licenciado, un solo hombre no puede --dijo el representante del Sindicato, a media mañana, en la oficina de Arturo Migoya.
--¿Cómo que no se puede? Si en Europa esas máquinas las manejan mujeres --respondió el empresario.
-- Pues será allá, insistió el líder obrero, pero aquí el operador tiene que tener un ayudante, compruébelo usted mismo --volvió a repetir el delegado--. Una sola persona no puede.
Y ambos se fueron a ver al batientero-cardero en su primera mañana a cargo de la máquina italiana. Lo encontraron frente a una de las cardas recomponiendo la mecha enredada. Dos focos estaban encendidos en ese momento, el hombre corrió a la carda vecina enredó el velito caído en la torcedora y apretó el botón de arranque; miró a las ventanillas del batiente que esconden las fotoceldas amontones, la fibra desmenuzada; corrió entonces al otro extremo y se lanzó sobre las pacas abiertas; arrojó grandes mechones sobre la banda transportadora y regresó a las cardas con gran revuelo. Vió al licenciado y patrón: No puedo, se dijo a sí mismo. Qué mal, ¡uh!, ya se encendieron dos focos amarillos, hay que cambiar esos malditos centinelas. No, no hay que cambiarlos, se repitió, para sí lo hacen solos; y hay dos en fila esperando, pero lo que sí es que hay que quebrar la mecha, eso no lo hace sólo la máquina. Pero para eso, le explicó al licenciado, se puede pasar hasta media hora, nomás cortar la mecha de un jalón y ya; sí, pero el foquito verde… y hora ya se prendió de nuevo un rojo porque los ojos electrónicos sí que funcionan, en cuanto se quiebra la mecha y rasga la lucecita se para la máquina, y ái está el licenciado, qué va a decir, pus aquí hace falta otro, pus cómo a puro correr, así no se puede…
--Mírelo usté mismo cómo está, y apenas son las once --dijo el delegado--, y se le escogió porque es uno de los mejores, véalo usté, bañado en sudor, con las manos hinchadas, ya no puede el hombre, todos esos foquitos lo van a volver loco, licenciado. Desde mañana aquí metemos otro hombre.
--Pero es que no es así el trabajo --respondió el empresario, que había seguido con la mirada las carreras del operario--. Los foquitos avisan, pero el hombre no tiene tiempo para hacerles caso. Se les repitió que primero se termina lo que se está haciendo y luego se van sobre otra cosa, pero sin correr. A ver, ¿pa’qué corre pa cambiar de centinela? Eso lo hace sólo la máquina. El foquito nomás avisa que viene el cambio, ¿para qué se le arrima el trabajador?, ¿para ver cómo se cambia solito? No señores, si no puede un operario, pues lo hago yo; si no ¿para qué trajimos máquinas?
Al final los trabajadores lograron hacerlo bajo la meticulosa instrucción del empresario. Como parte de la modernidad de los años ochenta se introdujeron en la fábrica dos batientes de este tipo, uno para el algodón y otro para puro poliéster, que alimentan ocho cardas, operadas por un solo trabajador, en trabajo a destajo.

Batiente en la fábrica El Mayorazgo. Foto de Everardo Rivera tomada del libro "Historia e imágenes de la industria textil mexicana", BUAP, 2000.
El textilero, siempre trás el hilo roto…
A las siete y cuarto todo es movimiento. El cabo de hilados se pasea en su territorio: baja al salón del antiguo batiente, que utilizan para abastecer de rollos de napa a las dos cardas con el Platt, Oldman 1898 perfectamente visible, productores de mecha para hilo moteado. El batiente está parado, pero hay material suficiente para los dos muchachos que atienden las cardas y que esparcen volutas de hilo café claro sobre la capa extendida, absorbida lentamente por las máquinas. En el salón quedan los vestigios del pasado: una flecha con sus poleas sin bandas lo recorren de extremo a extremo junto al ventanal; la balanza para pesar los rollos a un lado del batiente; el peón que abre las pacas de algodón al fondo. El cabo verifica la buena lubricación de las chumaceras en el batiente y certifica la limpieza delos cilindros de las cardas. Luego sube los escaloncitos que llevan al salón de los dos batientes (algodón y poliéster) y las ocho cardas Marzoli, líneas amarillas en el piso indican las zonas de seguridad y los pasillos entre las máquinas, otro peón desempaca el algodón en una operación que sigue siendo más barata que su automatización. El operario de las cardas y del batiente vigila tranquilo la producción, sin apresurarse, atento a las ventanillas de las fotoceldas de donde por momentos se atraganta la fibra, contando el número de pacas que el peón le deja abiertas al fondo, a un lado de la banda transportadora del batiente de algodón. Una de las cardas está parada, con sus gabinetes de equipo electrónico destapados; agachados sobre ellos, el mecánico electricista y su ayudante, con un diagrama extendido a un lado, checan el circuito eléctrico. El cabo en su recorrido pasa al salón de los estiradores y los veloces: un muchacho vigila los cuatro estiradores Marzoli y el Plenden, español, que jalan la mecha de los centinelas que vienen de las cardas, hasta 24 en el Plender mezclador de fibra y poliéster, de a 12 en los Marzoli que sacan una mecha más fina, lista para los veloces que producen el pabilo… Todo está en orden. El cabo, mecánico de preparación de hilados platica al fin sobre su trabajo:
--Los compañeros están a destajo –explica--, y a mí me pagan según lo que ganen ellos. Tocante a lo mecánico, de mí depende que las máquinas no estén paradas, así que entre menos produzcan por máquina parada, menos lana me toca. En estos días estoy sacando alrededor de 14 mil pesos a la semana, el de la cardas saca 14, 15, a veces hasta más; en los estiradores se llevan el operario 12 mil pesos. Estamos por Contrato Ley, y en el algodón estamos algo arriba del mínimo. Ya ve, el trabajo es fácil poniéndole empeño. En relación a lo antiguo, el trabajo viene siendo el mismo, sólo que ya no es manual; las máquinas hacen lo de antes, abrir, limpiar, estirar y torcer la fibra, pero mucho más rápido, si antes un trabajador tenía a su cargo nueve cardas, ahora sólo lleva ocho con todo y batientes. Para mí como mecánico, la verdad es que el trabajo es más descansado: antes todo funcionaba con el sistema de bandas, se la pasaba uno engrapándolas, cambiando todo lo que se rompía y desatascando todo lo que se entrampaba. Ahora nomás se sufre cuando se truena una camisa de batiente o cuando se rompe un condensador de aire. Eso sí, aunque estas máquinas sin muy modernas nunca van a resistir lo que las antigüitas. Ya ve las cardas y el batiente allá abajo, esas van a durar toda la vida. En cambio, estas a los diez años van a pedir esquina. Aparte está el material. Usté podrá tener todo lo nuevo que quiera, como esos telares de pinza, si el hilo no va bueno, se para aquel maquinón de millones de pesos. Aquí todavía se va a necesitar por mucho tiempo al velocero, al trocilero, al conero, al urdidor, al tejedor, todos siguiendo al hilo roto que no quiere ir en pos de la modernidad.

Carda de erizos, utilizada por buena parte de las fábricas textiles en el valle de Puebla, Tlaxcala y Atlixco. Ilustración tomada del libro "Historia e imágenes de la industria textil mexicana", BUAP, 2000.
La cicatriz del velocero
Los 120 malacates de cada uno de los tres veloces Marzoli –una para algodón, otra para poliéster y otro para mezclar-- giran a toda velocidad: de un lado, las hileras de botes con la mecha delgada de los estiradores, del otro dos hileras de malacates enredando el pabilo; ojos electrónicos para la máquina cada vez que se reviente alguna hebra, quebrando la línea de luz: no hay de otra. La sacada de los carretes, cada dos horas tiene que ser parejo. En este paso de la producción, la tecnología ha brindado mayor velocidad por la eliminación de los veloces intermedios integrados ya en una sola máquina, y el paro automático por medio de la electrónica todavía requiere del velocero. Para enhebrar antiguos Sacc and Lowell, el velocero y su ayudante dispondrán de sus carritos para el cambio de carretes, cada uno desde un extremo avanzarán quitando carretes llenos hasta encontrarse en el centro, para regresar a las orillas encasquetando de bobinas los malacates del veloz.
Erasmo, el velocero, tiene 51 años de trabajar en El Volcán y 36 de hacerse cargo de uno de los turnos con esta maquinaria. Después de terminar la sacada en uno de los veloces plática a saltos, interrumpido sólo por alguna rotura de hilo: “Mi padre me trajo como observador, yo tenía siete años y le empecé a ayudar. A los ocho me agarró la mano una conera de las antiguas, de las que ya no hay aquí y me dejó esta verruga para toda la vida en el dorso de la mano. De ái en fuera, como si nada, sólo hay riesgo cuando no viene uno en sus cabales, pero eso sólo es de vez en cuando. Aquí en los veloces no hay mucha novedad con lo moderno. Antes se movían por poleas, los carretes eran más chicos, había varios tipos de veloces, pero uno viene haciendo lo mismo. Tanto vive uno pegado a la máquina, caminando a su lado que pa’mi, después de mi mamá, ellas vienen siendo como mi madre.”
Tampoco hay un cambio sustancial para el trabajador en los tróciles, donde el pábilo de los veloces al fin se convierte en hilo de diferentes medidas. El local de estas máquinas es el más de amplio de la fábrica y le sigue al que alberga los estiradores y los veloces; 27 tróciles, con más de doce mil husos en total producen hilo del 14, 16, 26 y 30: siete de éstos tienen ya más de cuarenta años pero fueron renovados en los cincuentas; tres son de la marca Mazoli, construidos en 1961; los más nuevos son los 17 Hispamatic comprados recientemente. Aspiradoras de polvo y aspersores de aire recorren por lo alto cada uno de los tróciles: la humedad y la limpieza son la base del funcionamiento óptimo. El proceso es el mismo, con la variante de productividad incrementada; cada trócil de los modernos Hispamatic con 480 canillas produce 480 kilos por hora y un obrero se hace del largo de dos máquinas y media. Con el régimen del destajo, por ejemplo, un oficial en el mes de enero de 1985, sacaba alrededor de 11 mil pesos semanales; su ayudante se queda en los 9 mil.

Salón de tróciles en un fábrica textil de principios del siglo XX.
Los mil ojos del urdidor
Es una urdidora Slaford, de 1980. La misma maraña de hilos de los viejos urdimbres, el mismo trabajador parado frente al cabeza en que se enrolla el julio. Se encuentra en un salón largo que comparte con la máquina del engomado. Nos explica:
--Ahorita estoy sacando una parada de 8,054 hilos de 26, de 50 por 50 poliésteres de algodón, de un largo de 66 mil metros. Saco diez julios con 671 kilos y dos con 672. Más adelante en el engomado se juntan en una sola tela.
Aparentemente es lo mismo: al fondo la máquina cargada de conos, al frente el cabezal, la diferencia está en el cabezal hidráulico, con paro automático en la misma disposición de la urdimbre y en un equipamiento electrónico, así como en la velocidad, 400 metros por minuto.
--En la urdimbre --sigue diciendo el urdidor--, cuando un hilo se rompe, cae la horquilla que le corresponde y se corta un circuito electrónico, que para automáticamente la máquina. Y ahí está la diferencia con los urdidores antiguos: con el cabezal hidráulico no hay riesgo de que se siga enredando el julio y se pierda la hebra rota, como sucedía antes por la inercia de las bandas, aunque también hubiera sistema de paro electrónico…
De pronto, la máquina se detiene de golpe. El operador suspende la plática y en un instante reconoce el hilo roto; se guía por los foquitos: el rojo grande, en la parte superior de la urdimbre, señala hilo roto. Dos más, uno para el lado derecho y otro para la izquierda indican el lado de la rotura; la horquilla caída desenmascarada por el foquito, señala por último el lugar del defecto.
--Ya se lo habrán dicho --dice el operario al regresar y apretar el botón de arranque, luego de anudar el hilo roto--.Aquí todo depende del material: si está bueno, se la pasa uno nomás viendo, cambiando los julios, cosa que con el cabezal hidráulico se hace en cinco minutos; nomás los encarrila, aprieta botones y la maquinaria los carga y descarga. Pero si viene malo el material, a cada rato se rompe el hilo, normalmente en el nudo que hacen las coneras, automáticas, entonces hay que estar yendo y viniendo, ni al baño se puede ir, pues uno está a destajo. Tampoco es trabajoso cambiar conos: por un sistema hidráulico las filetas se desplazan a los lados y se cambian las rejas: ya después nomás es cuestión de anudar de volada. Antes había una especie de arco dentro de la urdimbre y con un burrito sobre rieles se hacía la postura que tardaba hasta tres horas. Son dos urdidores, con dos oficiales y un ayudante, y entre los dos no sacaban la producción de este. Yo tengo seis años aquí, cinco con la nueva máquina. Nos llamaron a cuatro. En tres semanas de aprendizaje escogieron el más apto. Saco más o menos 14,500 pesos a la semana. Es cuestión de estar a las vivas para anudar rápido el hilo roto. Esos foquitos son nuestros ojos.
A unos cuantos metros, dos oficiales de engomado también laboran en una máquina nueva, americana de la marca West Ponit, comprada en 1980. Aunque guarda el mismo aire de lavandería de todo buen engomado, las diferencias con los dos antiguos encolados que le precedieron saltan a la vista. Aquéllas máquinas, de dos tambores, producían entre 30 y 40 metros por minuto. La nueva produce hasta 90 y enrolla al mismo tiempo hasta 8,056 hilos de los 12 julios que puede llegar a contener.
El sistema de trabajo es particular en el engomado: tres oficiales sin ayudante se rotan de manera tal que siempre habrá dos de ellos en el único turno de las 12 horas diarias de trabajo a destajo. Por ello se les ve a los dos ajetreados e las diferentes labores del engomado. Una parada le llevo cuatro horas a la máquina, dividida en cuatro secciones, está formada por el montaje de julios, las dos de engomado (cada una engoma la mitad de los julios), el tren de secado y el cabezal del julio termina en dónde se enrolla la tela. A un lado, y en un nivel superior, se encuentran los tinacos para la elaboración del apresto o solución de la engomadora, con su tinaco de cocinado y almacén y su sistema de bombeo.
Las funciones entonces, son varias: cocinado de apresto, montaje de julios en los cambios de parada, encuartillada o cuenta del número de hilos para la repasada, reabastecimiento de apresto en las canoas de engomado (tres cocinados y medio por parada). Los dos operadores se dividen las tareas; igual puede ser uno u otro el que realiza el cocinado o la encuartillada. El cambio de julios lo realizan juntos, lo mismo que el desenredo de hilos producido por la falla en el suministro de la corriente eléctrica, dada la inercia de los julios, cuando los hilos llegan a enredarse.
La máquina cuenta con un sistema electrónico que regula la tensión de las canoas de engomado y en el tren de secado, así como la velocidad. Los trabajadores del engomado tienen todos más de veinte años de experiencia en su puesto. Recibían en 1985 un promedio de 15 mil pesos semanales. Ocupan uno de los lugares de mayor responsabilidad del proceso productivo.

Urdimbre
El silencio de la modernidad: de los Picañol a los Dornier
En tejidos con el cambio de maquinaria el proceso de trabajo se aceleró. Para los viejos telares ingleses se necesitaba un tejedor por cada cinco: para los Picañol el número aumentaba a los 16 por trabajador. Un tejedor tiene a su cargo 10 Dornier, pero la productividad en estos es mucho mayor. Las causas de este proceso son claras: si bien todavía en los años ochenta la tecnología textil no había podido prescindir de los telares, aunque ya se empezaban a desarrollar máquinas productoras de telas sin trama (sistemas de pinza), los nuevos han dejado atrás en productividad y eficiencia a los antiguos telares de lanzadera. En El Volcán se deshicieron de 226 telares ingleses (los últimos 104 en 1978), así como los Picañol adquiridos en 1962 y de los 149 Picañol belgas electrónicos (en 1978). Entre 1981 y 1984 fueron adquiridos por esta factoría 64 telares Dornier alemanes de pinza, a un costo de 10 millones de pesos cada uno.
Así, si las diferencias entre los Picañol y los ingleses antiguos, ambos de lanzaderas, era abismal (por el número de luchas o revoluciones por minuto, por el ancho de la tela, por el número de telares por trabajador), la existente entre los telares belgas electrónicos y los Dornier alemanes es tal que en El Volcán prescindieron de los 40 que les restan de los primeros.
El telar Picañol de lanzadera sigue el mismo principio de los telares ingleses, sólo que más rápidos (160 luchas por minuto) del doble de ancho y con un sistema electrónico de cambio de canilla, paro automático por rotura de hilo.
Las ventajas del telar alemán frente al sistema de lanzadera, nos las explica Artemio un mecánico de 25 años, que la empresa mandó a especializarse en Alemania:
--Los Picañol no alcanzan ya ni siquiera las 130 revoluciones por minuto, y los nuevos pueden dar 325, aunque ahora los traemos a 275. En los nuevos ya no hay lanzaderas, ahora la trama se desplaza por medio de pinzas que corren por medio de una cinta desde ambos lados del telar y que se encuentran en el centro de la trama; una lleva la punta del hilo de trama, la otra lo toma y completa la lucha. Además, tienen doble lucha; la pinza jala dos hebras, y por eso llegan a producir más de 60 metros por turno, el doble de los Picañol. A eso añada usté que puede intercalar hilo de color, hasta seis diferentes, contra la tela lisa de los otros telares y que en caso de rotura el telar regresa la trama automáticamente, no se para; y lo más importante, la producción se programa por computadora en el laboratorio. Usté puede meter el diseño que quiera, algo como si fuera el cilindro de una pianola.
Artemio platica en uno de los pasillos del galerón cerca del telar, su voz se escucha con claridad. No sucede lo mismo con las palabras de su colega Francisco que trabaja en los telares de los Picañol. El ruido es el que los ata a su pasado. El cabo que atiende su mantenimiento habla de más de 160 decibeles, pero su voz, o sus gritos, apenas si recortan el traqueteo incesante, el ritmo airado con el que se enreda el vestido humano. El hombre, mucho mayor que el mecánico especializado en Alemania, se encoje sobre el mecanismo que impulsa la lanzadera; de lejos vienen sus palabras que nombran sus partes y explica el funcionamiento; solo la vista reconoce en cada hilo del telar, envuelta por un musgo gris de algodón, unas enredaderas de engranes, bandas largas, cortas, corbatas, pique, hules amortiguadores, espada, viola superior e inferior, enredadera mecánica que casi tres veces por segundo impulsan la lanzadera con el hilo de la trama.
Hilo de pie, hilo de trama, picada, calada, luchas. Palabras que sobreviven en el quehacer cotidiano de los telares Dornier, de donde ha sido expulsado el término lanzadera al conjuro milimétrico del mecanismo hidráulico que amortigua el ruido, que lo somete en cada ángulo de los engranes, en cada apretón de la calada, orillándolo cada vez más a quedar en el recuerdo de los maestros tejedores.
Ajustadas las cuentas a la maquinaria del siglo XIX, los telares alemanes presumen su modernidad; foquitos de colores ayudan al tejedor a destajo a mantener la carrera de la trama: el verde señala hilo de pie roto; el rojo acusa al hilo de trama reventado; el blanco revela la baja presión de aceite en el cárter. La función del tejedor es la misma desde la aparición del telar mecánico automático: lograr que la maquina teja el mayor tiempo posible; de sus hábiles manos depende todavía el anudado del hilo reventado que detiene el telar. La modernización agobia al tejedor; los telares están diseñados para prescindir en lo posible del trabajador. Pero cada hilo de pie o de trama reventado para automáticamente la máquina y obliga todavía su intervención. Los empresarios textiles sueñan con salones de tejidos inmensos, con millones de caladas tejiendo un sonido rítmico, ajeno a la vigilancia humana.
Señor patrón, aquí venimos todos a negociar el día
--Toda modernización trae una revolución --dice Miguel Ángel, el almacenista en el pasillo que conduce al departamento de Revisado--. Ya ve usté, antes decíamos “don Jesús, don Enrique, don Perfecto” cuando le hablábamos al patrón, ahora a sus hijos les decimos licenciados.
Don Jesús, don Enrique y don Perfecto heredaron la fábrica El Volcán al morir su padre, el asturiano Perfecto Migoya, en 1936. Ellos trabajaban en la administración casi desde que enderezaron los telares quemados a marrazos. Con el paso de los años lograron que el prestigio de la marca “Productos Volcán”, impresa en tinta negra sobre tela, recorriera los principales mercados de Puebla y de la Capital.
A decir de los empresarios y los trabajadores actuales, en ese mismo tempo también se impulsó la modernización. Como toda fábrica textil del México postrevolucionario, la planta industrial con la que contaba El Volcán fue diseñada y construida en el siglo XIX. La vena de la modernidad corría por otros rumbos: el aprendizaje de la rutina obrera, la disciplina industrial.
Los trabajadores eran en su mayoría campesinos reclutados en la región de Atlixco, carentes de la mentalidad industrial de la asistencia económica y la puntualidad. Temporadas de siembras y cosechas vaciaban los salones textiles. Sería hasta la segunda generación de obreros cuando los patrones se despreocuparían por la escasez de mano de obra.
--Eran otros tiempos --cuenta Miguel Ángel–. Con decir que fue hasta hace poquito, creo que en 1978, cuando se metió el reloj checador. Antes, al cuarto para las siete se veía a los patrones, don Jesús, don Perfecto y don Enrique, a puerta de fábrica, vigilando la entrada. Conocían de nombre a todos los trabajadores; sabían quién era el velocero, quién el canillero. Decían: “No ha entrado el canillero, hay que buscarle un suplente”, o “que falta el urdidor, no lo he visto entrar” y cosas así. Era una lucha constante: quince minutos antes se empezaba a arreglar, se quitaban la gorra, echaban mano de sus sombreros, platicaban de cualquier cosa. El patrón sufría para lograr que se entregaran las máquinas caminando. Y eso que, como ahora, estaban a destajo. Hoy el trabajador cuenta en pesos lo minutos perdidos.
Los trabajadores narran diversidad de anécdotas que reflejan aquella organización del trabajo más rudimentaria y espontánea: los obreros no tenían muy claro el asunto de la organización racional del trabajo y el proceso productivo.
Un tejedor, por ejemplo, si entraba a las siete, llegaba a las cuatro de la mañana a la fábrica. Pegaba la pestaña un rato más en un rincón cualquiera pero hacia la cinco y media ya ve le veía en el salón de tejidos, acumulando trama en un carrito, haciendo sus montoncitos, diciendo “esto es mío”. El que llegaba más tarde no tenía con qué trabajar porque los tempraneros acaparaban; tenían que esperar a que saliera más trama.
--La tarea del patrón --nos dirá más tarde uno de los propietarios-- era intentar meterle a los trabajadores en la cabeza la mentalidad industrial, impedir que los telares pararan; frases como “aquí no puede haber maquinaria ociosa” eran de todos los días. Hoy todavía alguno que otro trabajador esconde el material, guarda por ái una caja, pero se le dice: “ya hay otros modos para solucionar el problema; si el material escasea y la causa es imputable a la empresa se te va a compensar”.
Pero los patrones no sólo se enfrentaron con la mentalidad campesina en los años treinta. También se las tuvieron que ver con el surgimiento de la mentalidad sindical. En muchos casos, fueron ellos quienes la promovieron, simple y llanamente, no tenían con quién negociar. Por ejemplo, en el caso de los llamados paros de energía. Si por alguna causa se iba la corriente eléctrica, los obreros se marchaban y no había poder humano que los detuviera. Ahí se perdían los pocos pelos de las cabezas asturianas. ¿A quién replicarle: “Señores, no se pueden ir, en unos minutos regresará a la corriente?” Otro ejemplo: Alguien gritaba en los tróciles: “Mañana se celebra el día de la Guadalupana”, y salían, paraban las máquinas y el turno entero se plantaba frente a las oficinas, a negociar en bloque. Estaban agremiados pero no había líder. La disputa por el contrato de trabajo entre cromistas y cetemistas obligó a la empresa a construir un cuartito en el que los trabajadores depositaban sus pistolas y sus fusiles –defensa de sus vidas en los caminos y veredas entre la fábrica y los barrios y rancherías— durante las ocho horas que pasarían ante las máquinas. Las armas llegaron a verse recargadas en los telares o colgadas junto a los sombreros en alguna estaca. Por las noches, de regreso a sus casas, los obreros de las diferentes fábricas se agarraban a balazos al grito de “yo soy cromista, pues yo cemetista.” Muy seguido amanecían en el fondo de las zanjas.
En El Volcán, ganó la CROM. Al interior de la fábrica, los trabajadores no tenían organización sindical. Las balaceras también se armaban entre los obreros mismos de El Volcán: que si tú quieres mangonear y tú quién eres; que si tu no quieres trabajar y me friegas, pues me dejas sin material; que si quiero meter a mi sobrino pero tú quieres meter al tuyo. Si no había quien hiciera cabeza frente al patrón, tampoco había quien mediara entre ellos. Al final tuvieron que nombrar un líder, en los primeros años de los cuarenta, Ignacio Alvarado Munive, trocilero, dejó de trabajar para convertirse en el representante de los obreros, ante la empresa. El sindicato tuvo formalmente su aparato burocrático, con su secretario general y demás. Lo primero que estuvo claro para todos fue que se acababan los paros colectivos.
Los primero patrones
“Ellos estaban siempre ahí –cuenta Arturo Migoya, hijo de don Perfecto quien llegó a la fábrica en 1975 a los 23 años de edad--, no se podían separar, ni querían hacerlo. Mucho tiempo vivieron en la fábrica. Sus casas están ocupadas ahora por empleados de confianza, un ingeniero entre ellos. Arriba de las oficinas había un refractario. Allí comían, en una mesa los empleados y en otra nuestros padres. Era otro régimen de vida. En un tiempo incluso llegaron a vivir en la fábrica todos los empleados de confianza. Los sábados tenían que regresar antes de las diez de la noche; más tarde hallaban la puerta cerrada y posiblemente el despido al otro día. Para los viejos todo se basaba en disciplina y trabajo personal. Todo lo tenían que ver, en todo tenían que estar. En el cambio de turno ellos mismos cachaban a los trabajadores en busca de tela robada, arremangada en las piernas y en los brazos, por que el trabajador se daba sus mañas: por ejemplo, todos los días se hacían un mandil de manta nuevo y todos los días se lo llevaban a casa. Pero lo más importante para ellos era la fabricación: “Se camina mucho en la fábrica –nos decían--, porque lo que tú no ves, nadie lo puede ver”. Ellos decidían cuando se debía hacer el cambio de una máquina a otra, de un hilo a otro, sin ninguna programación, a puro ojo: que falta carrete aquí, a ver qué pasó, que echen una parada de rojo – cuando todavía se teñía el pabilo de los carretes que salían de los veloces--, a ver si hay de rosa, sí, sí hay. Y así como eso, sabían quién faltaba, qué máquina estaba descompuesta y por qué. Todo lo supervisaban personalmente: a las cuatro de la mañana podían aparecer en cualquier departamento en busca de los dormidos: agarraban los libros de liquidación —que por cierto todavía se hacían a mano, con letra palmer de firulete— y hacían cinco o seis multiplicaciones selectivas para ver si estaba bien el empleado.

La primera generación de los empresarios Migoya.
--Es decir—sigue el licenciado--, todo estaba centralizado. Ese era el pan nuestro de cada día. No daban responsabilidad a los jefes de turno. Decían: “yo soy el único que da las órdenes porque a ustedes los empleados los amenazan los trabajadores”. Y sí sucedía. El trabajador llegaba a decirle al empleado cosas tales como: “si no trabajas, te mato”; pero a los patrones no les respondían. En fin, ellos lo hicieron a su manera, y se puede decir que también modernizaron la fábrica: ellos metieron la energía eléctrica en los cuarenta, pues hasta entonces todavía se trabajaba con turbina y banda maestra—pistola en mano tenía don Perfecto que defender el agua que le cortaban los ejidatarios en tiempo de riego--, ellos modernizaron aquí mismo los trenes de estiraje en los tróciles y metieron los telares Picañol en 1962, en un modelo que todavía no era electrónico. El problema fue que después de cuarenta años de trabajo, su mentalidad los llevaba a conservar las cosas tal cual o peor, a decir: “yo ya dí lo que tenía que dar, que a esto le pase lo que le tenga que pasar.”
La transición
El primero de los licenciados, Jesús, hijo de don Jesús, llegó en 1973, y se quedó a vivir en la fábrica. Tuvo que “caminar mucho” y pararse temprano. Si don Enrique estaba a las 6:25, al otro día Jesús aparecía a las 6:15, y al siguiente día el tío a las 6:10. Por varios días los llegaron a presentarse a las cinco, en la lucha por llegar primero que el otro. Quien llegaba antes, tenía la ventaja de la información (máquinas paradas, producción de hilo, etc.) y por lo tanto de la decisión de qué hacer, pues lo importante era saber. Llegó un momento en que si Jesús decía “primero echan el rosa y luego el verde”, don Enrique ordenaba lo contrario, ambos disputándose el argumento de llegar temprano. Así, como el tejedor acaparaba trama, ellos acaparaban la información.
Con el tiempo murió don Jesús y don Enrique se fue a España. El gran mérito de don Perfecto fue no oponerse a la juventud que se aventuró a la modernización.
Entre 1975 y 1980 el Volcán se transformó. La mayoría de los empleados de confianza tuvieron que ser despedidos por su oposición a los licenciados—desde los maestros de hilados hasta los contables--. Un ingeniero textil catalán, contratado para rediseñar la planta, efectivamente revolucionó todo. En un año proyectó los planos de una fábrica completamente diferente en su disposición, siempre dentro del mismo cascarón.
El nuevo plan tardó siete años en llevarse a la práctica de lado a lado; por varios años la gente trabajó en sus máquinas rodeado de albañiles y ductos abiertos, en un permanente movimiento de materiales. Del antiguo “a ojo veo que este hilo no es del 30”, se pasó a un nuevo laboratorio computarizado. El personal de confianza se redujo masivamente: cuatro personas para la administración (secretaría, facturación, registro de embarque, crédito y cobranzas, nómina y jefatura de personal, todo con técnica computarizada); dos celadores por turno, en producción, dos personas en abastos y refacciones, un bodeguero para artículos terminados, dos ingenieros, un laboratorista, tres mecánicos, tres choferes en distribución y cuatro en seguridad (no hay policías industriales).
Los tres licenciados—dos hermanos y un primo--, se distribuyeron la dirección: los primeros en mercadotecnia y en producción, el último en administración de finanzas y personal. Así se sintetizaba la nueva mentalidad. –Aquí hacemos lo que el mercado pide —dice Arturo Migoya—. Trabajamos de acuerdo con el cliente: no vendemos lo que hacemos, sino al revés, hacemos lo que vendemos. A nosotros ya no nos interesa crecer. Cada telar está programado y su producción ya vendida. La clave está en salirse de los productos que todo el mundo puede hacer. Actualmente, casi no tenemos competidor, básicamente por versatilidad en los diseños y oportunidad de la entrega. La perspectiva nuestra es clara: integrar la producción con el teñido de hilos y las torzaleras; renovar la maquinaria obsoleta e invertir para elevar la productividad. Estamos pensando en un trócil que ahorrará los pasos de estirado, veloces y coneras. Nosotros les decimos a los trabajadores que si nos vamos ahogar, vamos a ser de los últimos.
De pie, en una sola hilera están los cuatro revisadores en un salón casi vació: solos con sus revisadoras, máquinas que no tienen mayor función ni menor complicación que pasar la tela de un rollo a otro por un rodillo en alto, formando un triángulo. Los cuatro son maduros; cualquiera pensaría que están ahí reacomodados por los reajustes de personal. Pero no; de ellos depende el control de calidad. Sus ojos escrutan palo a palmo miles y miles de metros, millones en un año, en uno de los escasos lugares de la producción en El Volcán en donde hay destajo ellos están armados de una navajita en la mano, con el pie en un botón que detiene el motor eléctrico cada vez que sus ojos, rapidísimos, ágiles, saltones, descubren un defecto: una hebra suelta, un hilo corrido, cualquier cosa y que la navajita arregla de inmediato. Su puesto es clave; por eso no están a destajo y la empresa intenta convertirlos en empleados de confianza. De ahí para adelante, después de esos cuatro pares de ojos, la producción no tiene vuelta, se va directamente al cliente y a las manos de la costurera maquiladora de los talleres del Distrito Federal.
Al fondo del salón de revisados está amontonada la antigua maquinaria de acabados de El Volcán. Ahí está la dobladora, la prensa para bultos de manta, la aprestadora para el almohadillado, el tórculo para el planchado: todas de color negro, garigoleadas en dorado; todas dejando ver apenas la Guadalupana en veladora montada en un nicho. Empolvadas, mientras esperan su traslado a un museo.
--Aquí acabó todo —dice Miguel Ángel, el almacenista que entró en 1970 a la fábrica—. El torculero, el doblador, el emparejador, el cosedor, todos esos hombres y esos puestos desaparecieron. Uno de ellos, el doblador, cuando a su máquina le añadieron un mecanismo que eliminaba su función de recibir la tela caía y doblarla de atrás pa adelante, muchos días pasaron y él ahí terco, con sus aferradas manos recibiendo la tela y acompañando el movimiento mecánico. Se negó que lo reacomodaran en otro puesto. Finalmente lo liquidaron como a muchos otros que no hallaron acomodo en la modernidad.

GLOSARIO DE TÉRMINOS
Abridor: la fibra se recibe con una serie de motas y botones que es necesario abrir y auditar para poder realizar con posterioridad un trabajo perfecto. Es la primera operación del proceso de trabajo, abrir el algodón.
Batiente : hay de dos tipos,
Batiente cortador, que mejora la mezcla recibida del paso anterior.
Batiente afinador, que puede ser de diferentes pulgadas según tipo y marca de las máquinas y es la máquina que limpia todas la impurezas que contiene el algodón.
Carda: La napa que se obtiene en los batientes pasa a alimentar las cardas, lo cuales hacían tres trabajos:
- Disgregación a fondo de las fibras;
- Eliminar cualquier material extraño de las fibras;
- Y, obtener un velo que a base de torsión del algodón que forme una mecha continua.
Este último paso es decisivo para la obtención de un acabado fino del hilado, pues su funcionamiento influye directamente en la calidad de los mismos; en esta parte del proceso es donde puede corregirse el producto de fases anteriores. La idea que proviene de Inglaterra que dice que “cardar bien es hilar bien”, se debe a que en todas las cardas es posible corregir defectos en las operaciones de las máquinas anteriores, en cambio una mala calidad no puede cambiarse.
Así, la obligación de los carderos era cuidar las cardas: aceitarlas, limpiarlas e inclusive llevar los rollos de los batientes a las máquinas y a sus departamentos correspondientes. En esta sección había un botero cuya función era cambiar los botes llevándolos al estirador y traerlos vacíos.
Conera: La función de las coneras es devenar el hilo de las bobinas del trócil para formar una sola unidad con la mayor cantidad de hilo posible, así como limpiar al mismo de las partes gruesas y de los empalmes mal hechos.
Estirador: Paso siguiente de las cardas. El estirador se encarga de crear una mecha regular y obtener las mejores fibras a base de doblajes y estirajes sucesivos.
Julio: Carrete en el que se enreda el hilo con el que se alimenta el telar.
Peinadoras: El uso de las peinadoras es requerido cuando se produce hilo fino. Su trabajo consiste en darle un mayor grado de paralización a las fibras y en eliminar las de otra longitud que no permita la producción de hilos de calidad. Se ubican por lo regular entre las cardas y los estiradores.
Telar: Máquina para tejer construida de madera o metal, en la que se colocan unos hilos paralelos, denominados urdimbres, que deben sujetarse con algún peso. Los hilos se devanan en la industria textil de manera mecánica para formar la carda que permite posteriormente pasar a la trama.
Trama: Grupo de hilos que combinados y enlazados entre sí dan forma finalmente a la tela.
Trócil: Máquina en la que se hace el último proceso del hilado. Es decir que en n el trócil se obtiene hilo final. Las obligaciones de los trocileros, es la limpieza de las tablas y la limpieza de los husos, cada vez que sea necesario desenredar la hilaza, a fin de evitar desperdicios.
Veloz o pabilador: en este se produce el primer hilo grueso o pabilo. Este procedimiento se lleva a cabo a través de cuatro funciones simultáneas: doblar y tirar la cinta; torcerla convirtiéndola en pabilo y, finalmente enrollar ese pabilo en una bobina que habría de alimentar el trócil. En el número de éstas con las que cuenta el trócil intervienen diferentes tipos de veloces: grueso, intermedio, fino y superfino. El trabajador de veloz o velocero respetará el ritmo impuesto por la fábrica.
Historia obrera: las fábricas San José y La Soledad Vista Hermosa en Etla, Oaxaca
Por Emma Yanes
Este ensayo está basado en información historiográfica y en los testimonios de padres e hijos compilados en los años ochenta del siglo XX, por Sergio Mastretta y una servidora, en torno a dos fábrica textiles emblemáticas de Oaxaca, San José Etla y La Soledad Vista Hermosa, mismas que cerraron sus puertas en definitiva en los años ochenta del siglo XX, para posteriormente convertirse en el año 2000 en el Centro de Artes San Agustín Etla o CaSa, por iniciativa del pintor Francisco Toledo, con financiamiento de CONACULTA, el gobierno del estado de Oaxaca e instituciones privadas. Un envidiable espacio industrial afortunadamente recuperado.
Tratamos con la publicación del presente texto de recrear el mundo del trabajo fabril de finales del siglo XIX a las últimas décadas del XX en dichas fábricas, sin el que no hubiera podido existir el hoy importante Centro de Artes San Agustín Etla. Una disciplina, la de la historia obrera, que al parecer ha perdido interés entre los investigadores actuales, desorientados ante el marasmo del neoliberalismo que poco a poco ha terminado con las conquistas sindicales y también con ello, al parecer, con la voluntad académica hacia el estudio del mundo laboral.
(Este texto se ilustra con fotografías históricas de la fábrica de la Soledad Vista Hermosa, y fueron tomadas del blog “Proceso de restauración del templo de la Soledad Vista Hermosa”)
Diciembre 1984
Los patrones se han ido. Las fábricas San José y Vista Hermosa enfrentan el futuro cada una por su cuenta; ganadas en juicio a los dueños que querían cerrar, hoy tienen una administración obrera por cooperativa. Las dos luchan por su subsistencia con salarios abajo del mínimo. En San José, según nos comentan los trabajadores, los aprendices ganan 45 pesos la hora y los oficiales 80; el trabajo a destajo y la jornada son medidos por el metro de tela y el hilo producido. San José produce manta para costales que el comprador les paga a 40 pesos el metro; Vista Hermosa produce franela. Ambas fábricas tienen su abastecedor de algodón y su comprador: Convertidora Mexicana, empresa de Distrito Federal, para Vista Hermosa; Antonio Fernández, fabricante de telas en San Juan del Río, para San José. Esta última se endeudó recientemente por más de cinco millones de pesos en la compra de maquinaria que data de los años treinta. Las industrias sobreviven gracias a la decisión de los trabajadores, que combinan el trabajo agrícola y el textil, así como a la calidad de la ingeniería industrial del siglo XIX, elaborada para durar a largo plazo.
Este delantal es nuestro
“Ah qué gentes -dice Agustín, el trabajador que controla la producción y el buen funcionamiento de la maquinaria en La Soledad Vista Hermosa--. Lo oyera y no lo creyera… Así que quieren tomar en cuenta a estas ruinas. Miren, en esa casa vivieron los que aquí fincaron. Al fondo, en esos paredones caídos, estaban las casas de su gente de confianza. Más alto que una paca de algodón sería el libro que escribieran de las cosas de aquí. Los patrones fueron poderosos en Oaxaca, pero los acabó la revolución. Ya ven, nosotros quedamos. Vinieron más dueños, hasta el gobierno estuvo, pero todos la abandonaron cuando ya no rindió, cuando ya la habían explotado, cuando ya le habían sacado todo a las máquinas, cuando ya sólo quedamos nosotros.”
El 16 de diciembre de 1884, el gobernador de Oaxaca, Luis Mier y Terán, celebró un contrato con los señores José Zorrilla y Jacobo Grablisson, propietarios de las fábricas de San José Etla. El gobierno de Oaxaca concedería exenciones fiscales para el establecimiento de las fábricas de hilados, tejidos y estampados en la región de Etla, adecuada por su caudal de agua y la humedad de su ambiente. Los industriales extranjeros montarían en contraparte un motor hidráulico de sesenta caballos de fuerza para la electrificación de la ciudad de Oaxaca, y se verían obligados a portar a su costa la línea eléctrica entre la planta y la ciudad. Además se comprometieron al sostenimiento y educación de trescientos jóvenes del estado, con sueldo de veinticinco centavos diarios.
Según las crónicas, el poder de los Zorrilla se equiparaba al de los grandes hacendados del país. La fábrica de San José contaba, años antes del establecimiento de Río Blanco en Orizaba, Metepec en Puebla y San Antonio Abad en México con más de diez mil husos y trescientos telares, y su producción rebasaba las siete toneladas de manta al mes.

La popelina de mi patrón
La casa de los ex patrones está tomada actualmente por la maleza y la herrumbre. La utilizan como bodega. Las escaleras se encuentran derruidas, las barandillas están atadas involuntariamente por una enredadera, los pasamanos se ven oxidados, las habitaciones, polvosas y oscuras, yacen cruzadas por rompecabezas de tróciles; en el baño el agujero del excusado se encuentra tapado como si por ahí se hubiera escurrido toda la grandeza de la fábrica. Sólo las dos estatuillas plateadas casi tragadas por los matorrales al frente de la casa, como si fueran dos mujeres inaccesibles traídas por el sueño de prosperidad de los Zorrilla, recuerdan el ingreso a su casona con sus amplios salones, cuadros y madera tallada, quizás también con manteles bordados y platería en el comedor. Las esculturas parecen recordar ellas mismas los marcos dorados de los espejos y los plateados reflejos de las cabelleras de los señores, con sus manos y sus ojos que vienen de las cuentas y de las órdenes a los cabos y a los maestros en los talleres; sólo ellas escuchan las conversaciones a los devotos industriales en un domingo cualquiera después de la misa hablando de la cotización del mercado del algodón, con el silencio respetuoso de los telares en el descanso dominical.
Pero el casco sigue aquí, con el mismo rumor metálico de hace cien años. El mismo rumor que tejió las sedas y la ropa suntuosa de aquellas mujeres que encarnaron el esplendor industrial porfiriano. A la entrada un hombre viejo, con su delantal de manta y el pelo adornado con una pelusa de algodón, se entretiene leyendo una novelita vaquera. A mano izquierda, colgada de la pared, hay una imagen guadalupana con sus veladoras. Se llama Agustín, es el mismo que antes nos había hablado ya de los Zorrilla, por un momento deja el libro, comenta:
“Nuestra fábrica tiene historia. Cuentan los más viejos que más o menos en 1907 fue la primera huelga, que iban a correr a unos obreros y los demás se opusieron. Cuentan que fue la primera huelga de Oaxaca.”
Yo soy el corazón de la fábrica
Pegados al techo, tendidos de flechas cruzan de un extremo a otro las naves en la fábrica de San José; las poleas cuelgan y hacen temblar la maquinaria. En el cuarto de máquinas, una banda de 5 metros por 40 centímetros sale del fondo del socavón que guarda la turbina grande, voluminosa. Una bomba de tiempo. Por las escaleras terregosas aparece el cuerpo pequeño y regordete del obrero que controla el funcionamiento de las turbina. Con el torso denudo y el pantalón arremangado, Alonso Ruiz Rivera trabaja ocho horas y media en el turno de la tarde y gana 80 pesos la hora. Entró de aprendiz en 1955, en el departamento de hilados; en 1979 lo llamaron a la turbina.
“El que está en la mañana –dice-- trabaja los dos turnos pero se cansaba mucho; por eso me pidieron a mí que aprendiera. Él ya es un señor grande; era el único que sabía escuchar a la turbina, porque haga de cuenta de que ella como que nos habla. Un mes me pasé con él en las mañanas, hasta que una tarde me quedé solo con la máquina.”

Una cadena larga sube desde la turbina hasta el volante que maneja Alonso. Con este domina la entrada de agua en la turbina y la fuerza de la banda que mueve toda la maquinaria. Mientras mueve la cadena sigue:
“Aquí, como quien dice, yo soy el corazón de la fábrica. De la turbina depende el funcionamiento de las poleas; los telares, las cardas y los tróciles, y hasta el esmeril y los tornos del taller mecánico, trabajan con bandas. Antes tenías que estar siempre en el socavón pegado a la turbina; había muchos accidentes. Pero el maestro Palacios ideó el sistema de la cadena. Aquí arriba no tenemos manómetro, por eso uso esto tres cordoncitos amarrados a la cadena, con ellos cálculo qué tanto necesito abrir la válvula para darle mayor o menor fuerza a la banda. La manejo a puro oído, ya me acostumbré al sonido de la banda, sé cuándo hay que disminuir la velocidad porque ya se apagaron algunos telares o cuándo tengo que aumentar porque ya están adelantando otros.”
Es así como el señor Alfonso regula el motor de la fábrica de San José y controla el ritmo de trabajo de sus 150 compañeros. En diciembre de 1984, según el decreto del gobernador Mier y Terán, la fábrica cumplió el siglo de vida. El mérito es de los trabajadores que cuentan la historia de la fábrica como su propia historia.

Principios del siglo XX. San Agustín Etla, Barrio de Vista Hermosa, Oaxaca.
La urdimbre de la telaraña
Como en el siglo pasado, del departamento de batientes salen los rollos de algodón que pasan a las cardas. En un viejo galerón de madera te topas con esas máquinas. Hay once funcionando: llevan la marca Dobson and Barlow Bolton, England, 1900. Están apretujadas en un espacio de diez por diez; las maneja un solo operador. Por un lado entran los rollos de algodón como gruesísimas sábanas; por otro sale un hilo grueso, un chorizo blanco, una línea que se envuelve interminablemente en los botes. Dos grandes rodillos son miles de puntas desgarran la mancha blanca.
Pelusas, cientos, miles, infinitas pelusas en el aire. Soplas y te rehúyen, aspiras y te acometen. Son como copos de nieve que nunca terminan de caer, pero ya tienen blanco el piso. Los hombres con sus delantales no atienden ni a la pelusa, ni al ruido. Sus ojos siguen las cuentas de hilo en los estiradores. Diría el señor Cresencio Ramos de 75 años, recordando sus primeros días de trabajo:
“El algodón va cayendo como una cascada, como un chorro de agua. Luego se va estirando, pasa el algodón como un velito, como un velo de mujer se va adelgazando, adelgazando.”
En un extremo de las estiradoras se distingue la marca Curtis & Sons. Manchester,1883. En el mismo departamento de batientes hay seis largos tróciles que son manejados por trabajadores jóvenes. De sus máquinas el hilo pasa a las coneras, para desenredarse después en el urdidor, donde una verdadera telaraña de hilos enrolla un gran carrete. Estratégicamente un muchacho no despega la vista de los hilos; tan sólo uno de éstos roto se notaría de inmediato en los telares. Más allá en un cuarto oscuro, se encuentra el engomado: para lograrlo, un inmenso tonel calentado a vapor hace girar e impregna el almidón y la grasa a los hilos del carrete, así les da más consistencia y elasticidad. A unos cuantos metros, trabaja el señor José Ramos. Está sentado junto a un bastidor de madera. A él le entregan los carretes que salen del engomado y es el responsable de anudar los hilos en grupos para pasarlos a los telares. Sus manos los enredan, cuidan que se crucen. Sólo sus manos se mueven.

Los telares son la última parte del proceso. Se apiñan unos con otros en el galerón. El ruido se mete por los poros y rebota contra el techo, apenas logra escaparse por lo agujeros de los vidrios. Cada trabajador, cada nuevo aprendiz atiende sólo a sus telares. Lo que pasa más allá de su territorio individual no es su ruido, no es su tela que se arma o se rasga, no es su hilo que se enreda o que corre liso, no es su manta defectuosa. El pago a destajo vuelve al trabajador indiferente hacia la labor del otro.
La estampa de la modernidad
Un hombre pequeño, delgado y muy abrigado en pleno día, camina con dificultad en la afueras de la fábrica. Es el señor Manuel González, el mecánico más antiguo de la fábrica. Recuerda con nostalgia al primer propietario después de la revolución. Se llamaba Mateo Solana, fue según él dice, quién llevó la fábrica a la modernidad de los años veinte.
“Don Mateo era también el dueño de un ingenio en Huahuapan, nos comenta, allí yo trabajaba de mecánico. Un día llegó Don Mateo y me dijo: ‘Manuel, se viene usté conmigo a trabajar la manta.’ Le contesté: ‘Como usté diga patrón, pero yo no sé de telas, nomás sé de fierros.’ Y me respondió: ‘Pues por eso mismo se viene conmigo.’ Entré como mecánico. Cuando llegamos la fábrica estaba en ruinas. La abandonaron unos Zorrilla. Llegamos en 1924 y el patrón trajo maquinaria importada de Inglaterra. La trajeron de la estación del tren en carretera. Recuerdo que don Mateo no cabía en sí del gusto. Hasta acariciaba a las cardas. Quién sabe qué tanto pensaría. Antes en el socavón, sólo había una escalera de palo; hasta el fondo fueron a encontrar la turbina, toda llena de tierra. Estaba como triste, se veía muy vieja y ya no quería jalar. Pero don Mateo se compadeció de ella, la arregló y la turbina quiso de nuevo echar a andar la fábrica.”

El viejo mecánico continúa su relato.
“Junto conmigo entró a trabajar al taller el maestro Alberto Palacios. Antes, para hacer los cambios había que meter las manos; nosotros arreglamos los coples a la medida de las flechas para poder meter los cloches. Para hacer los cambios tenías que utilizar escaleras. Ahora nomás lo desacoplas y se arregla. Todo eso lo fuimos haciendo en el taller. Todo lo fuimos arreglando. Fueron los tiempos de la modernidad. Se hacía la mejor manta. Pero don Mateo quiso vender. Se cansó, yo digo. Don Mateo era español, era muy favorecido, buena gente. Era explotador, era el diablo como todos los patrones, pero así tiene que ser para que saliera el trabajo. Y nosotros éramos los diablitos. A finales de los años treinta se acabó la modernidad. Don Mateo le vendió la fábrica a un tal Manuel Seco. Ese ya no nos quiso.”
Luego de tan amena plática el señor Manuel se despide de nosotros, dice que a sus años le molesta el sol y ya le cuesta trabajo respirar.
Durante el período revolucionario la situación de la rama textil fue apremiante. En 1910, los 145 establecimientos que había en el país disminuyeron a 118. En 1913 ya sólo estaban funcionando 90 fábricas. Las dos de Oaxaca, San José y La Soledad, cerraron. En 1921 empezó a darse cierta recuperación en la rama y es a mediados de los años veinte cuando se inician nuevas inversiones. En 1924, las tres cuartas partes de los telares con los que funcionaba la industria textil del país, habían sido instalados entre 1898 y 1910. Para mantener un buen margen de ganancia que les permitiera sobrevivir en el mercado, los empresarios optaron entonces por intensificar el trabajo de sus obreros y reducir los salarios lo más posible. Lamentablemente si aumentaban los salarios, las empresas quebraban, es decir que resultaban incosteables para el capital. Ese fue el gran problema de las fábricas de Oaxaca. Después de los años de la modernización, no se volvió a invertir en maquinaria. Y los obreros, por su parte, exigían con razón constantemente aumento salarial. Sin embargo su propio derecho fue su condena.
Los nudos del hilado
A unas cuantas cuadras del zócalo de Oaxaca, el edificio de la Central de Trabajadores de México (CTM) rompe el estilo arquitectónico de la ciudad. Pasamos al despacho del señor Guadalupe Santiago, Secretario de la Federación Estatal de la CTM; en el muro lucen las fotografías de Fidel Velázquez y del Presidente Miguel de la Madrid. Y a un lado, las fotos del propio Guadalupe Santiago en su campaña sindical. Nos comenta mientras se mece en su escritorio:
“Yo también trabajé en San José --nos cuenta con prisa, fríamente--. De chamaco me ocuparon ahí y me gustaba mucho. No tenía ni dos faltas al año. Era de los primeros en surtirme de trama. Tuve varias veces el primer lugar en producción. Mucho tiempo fui tejedor. Me salí de la empresa en 1972 porque quería superarme. La fábrica ya no tiene remedio. Sólo sobrevive porque los obreros ya se encariñaron, no les importa ganar menos del mínimo, no tener prestaciones. Trabajan en la fábrica y en el campo, se agotan.”
Y agrega:
“De la historia de la fábrica sí les puedo comentar que en 1939 fueron despedidos los primeros obreros que intentaron sindicalizarse. Les llamaban Los separados. Exigían siete horas de trabajo y contratación colectiva. Los corrieron, duraron tres años estuvieron fuera de la fábrica. En 1942 consiguieron su reinstalación a través de un laudo. Y entonces se constituyeron en la sección 36 del Sindicato de la Industria Textil y Similares de la República Mexicana, afiliados a la CTM. Como parte de la sección 36 logran una serie de prestaciones: ingreso al Contrato Colectivo de la Industria Textil, pago de los salarios caídos y Seguro Social. Ellos fueron nuestros pioneros.”
“Ya es hora de cerrar el local”, comenta la secretaria. El ex tejedor nos dice al despedirse: “El Seguro Social fue para los obreros como una bendición. El trabajo en la fábrica era muy pesado y no había ninguna protección. El algodón produce un polvo que se absorbe y va a dar directamente a los pulmones. Algunos trabajadores terminaron tuberculosos, tísicos. En el pueblo sólo atendían los curanderos. El primer médico fue Rafael Carballido, en 1943. Ese año llegó a la fábrica el Seguro Social.”
Los primeros sindicalistas, conocidos por los obreros como los separados, son recordados por los trabajadores en casi todas las pláticas.

De calzón de manta, pistola y huarache
Un hombre moreno, de traje, como de 55 años, se baja de un carro Ford LTD frente a la fábrica de La Soledad. Lleva un portafolio, saluda a todos los que encuentra en su camino. Su aliento, su “qué tal paisano”, denuncian las copas que lleva encima. Se acerca a la puerta, le da un abrazo al portero. Los obreros que lo ven llegar lo saludan, algunos con timidez, casi a fuerzas, otros contentos. Es día de raya, pareciera que se trata del secretario de finanzas. Pero no, él sólo viene de paso, a saludar a sus paisanos. Nos dice que él también trabajó en la hilatura hace años. Regresa ahora con su coche, su traje, su corbata, su aire benevolente. “Mire usté –comenta--, yo de aquí me fui sin nada. Yo le conozco a usté de chivos y de huaraches, yo fui huarachudo. Pero quise superarme y me salí de la fábrica, me superé. No que mire usté a estos pobrecitos. Le mienten si dicen que ganan más de dos mil pesos, de dónde lo van a sacar. Lo que usted me pregunta, lo del sindicato, se lo voy a contar…”
Sí, nos damos tiempo. El hombre recuerda: “En los años cuarenta los separados consiguen el sindicato. Si no me traiciona la memoria porque bien que lo he leído fueron Esteban Rojas, Juan León, Bartolo Ramos, Juan Ángel, Leopoldo Cruz, Fidencio Pérez, Guadalupe Lázaro, Norberto García y muchos otros, de aquí y de San José. Los separados…ah! También estaba Julio Romero. Los separados, ya le digo… ganaban creo 75 centavos al día… sería. Bueno, pues ellos pidieron de inicio el sindicato y los corrieron. Pedían las ocho horas, algo así. El patrón no quería. Yo lo vi; el ejército tomo la fábrica, hubo heridos, encarcelados… qué sé yo qué tanto hubo. Pero Los separados le metieron pleito al gobierno, se unieron con Fidel Velázquez, ganaron el pleito.”
El hombre lleva prisa por entrar a la fábrica, por saludar desde su grandeza a sus paisanos. Nos muestra su credencial: Capitán Antonio Rojas. Luego otra de Regidor del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. “Yo quiero ayudar a mi gente”, dice.
Por la tarde quedamos de encontrarnos de nuevo con él en el zócalo de Oaxaca, en el Bar Jardín, en los portales de la casona que según dice este ex trabajador fuera en otro tiempo de don Mateo Solana, el dueño de la fábrica. Las cervezas vacías, los vasos de tequila, las colillas en el cenicero son el paisaje de la mesa que compartimos con el capitán Antonio Rojas, ya ahora sí hasta atrás. No quiso hablar más de la fábrica. Era mucha la nostalgia. “Cuentan que aquí en la plaza de Oaxaca se vendía la manta. Antes ni soñar con el Bar Jardín y el Hotel Señorial, esto no era pa’los de huarache. Y ora aquí estoy. Miren allí frente a la iglesia, en 1947 había un soldado anotando a los que querían entrar al ejército, y yo alcé la mano, me enrolé. Hace de pronto una confesión inexplicable: “Yo soy el Capitán Antonio Rojas. El mismo que bajó en 1968 la bandera de la huelga de los estudiantes en el Zócalo, para subir la bandera nacional, así fue. Iba vestido de civil y me subí a la tarima y les dije a los muchachos vende patrias. Después, se los digo de corazón, me dio vergüenza y me fui a un pueblo inhóspito.”
La plática termina de tajo: “Así es que qué --dice por último, ante el asombro del mesero--: ¿otra ronda de chelas?, ¿o mejor un mezcalito?”

El círculo de la rueca
En 1950, la fábrica pasó a ser propiedad de Manuel Gómez Portillo. En 1958 la empresa les pidió a los obreros que renunciaran al incremento salarial del 10% que había decretado el gobierno, para que el dueño pudiera mecanizar la fábrica. Los trabajadores, claro, no aceptaron.
El señor Fernando Ramos, aceitador, recuerda:
“Gómez Portillo nos dijo que quería modernizar la fábrica. El gobierno habría decretado un aumento al salario mínimo y él nos dijo: ‘Muchachos vamos a deshacernos de la chatarra, no les doy el aumento pero traigo nueva maquinaria’. Nosotros no aceptamos. Entonces don Manuel prefirió vender la fábrica. Al despedirse nos dijo: ‘Se van a arrepentir muchachos. Eso que hicieron conmigo lo van a sufrir toda la vida’. Y así fue cuando empezó la antigüedad; ya los nuevos patrones no cambiaron nunca más las máquinas y nos dejaron a los trabajadores a nuestra propia suerte.”
En 1960 apareció el nuevo propietario, según recuerdan los trabajadores, un señor de apellido Hernández. Este dueño, a falta de mercado para lo que se producía entonces, se vio obligado a la manufactura de manta más ancha con aviadora de alambre. Y en lugar de ocho, diez, o quince metros por telar, bajó la producción a tres metros. Al bajar la producción, lógicamente bajaron también los salarios a destajo. Posteriormente el dueño dejó de comprar materia prima y de pagarles a los obreros el destajo por día. En 1962 los 354 trabajadores que laboraban en la fábrica se quedaron sin salario cuatro semanas. Entonces vía el Sindicato decidieron demandar al propietario e iniciaron un juicio legal que derivó en el cierre parcial de la factoría. Diez años después, en 1972, se consiguió que las escrituras de la fábrica quedaran a favor de los trabajadores. Se formó entonces la cooperativa que nunca logró la renovación tecnológica y el incremento salarial tan anhelado.
La manta sin trama
De los últimos años, comenta Alonso Ruiz Rivera:
“Aquí acaba todo, en estos telares viejos, amontonados, en estas bandas que salen del piso y quisieran tragarnos. Ganamos el sueldo más barato de Oaxaca, y si estoy aquí es por la edad, no aprendí a hacer nada más que a tejer en estos armatostes y estos ya no los hay donde quiera. Uno se ayuda del campo, pero no se crea, poco es lo que se hace aquí y allá con tanto cansancio. Será que ya estamos acostumbrados, uno es pobre, pero andamos en nuestro propio pueblo, no tenemos que andar bien vestidos, andamos con huaraches y no pagamos vivienda, no es tanta la exigencia.”
Sobre la posibilidad de que protesten o pidan ayuda al gobierno reflexiona un momento y nos dice:
“No, señor, contra quién protestamos. De aquí corrió el último dueño. Un tal Baltazar Cruz, que era finquero pero no sabía de telas y se topó con que nosotros ya sabíamos de sindicato. Por eso nosotros ya no desfilamos el 1º de mayo, tenemos la cooperativa. Los demás obreros van a protestar porque tienen patrón, pero nosotros ya no, ya desfilamos mucho tiempo, ya nos estamos en paz. La lucha de clases, como dicen, está duro, los precios, sí señor…. Tal vez venga una revolución de nosotros los pobres, pero ¿contra quién?...”
Para bien o para mal, en diciembre de 1984, las fábricas cumplieron cien años. Un siglo. Para responder porqué siguieron funcionando hay muchas posibles razones: por la buena calidad de la maquinaria del siglo XIX, por la tradición de los obreros, por la combinación del trabajo agrícola e industrial, por los bajos salarios. Sin embargo, tal vez ninguna sea la respuesta.
Alonso Ruiz Rivera, deja por un momento de controlar las turbinas, nos mira y cierra el relato:
“Las mujeres del pueblo cuentan que la fábrica está hechizada. Que por eso las maquinas siguen andando y los trabajadores nos presentamos a la labor todos los días. Dicen que las máquinas nos atarantan y que luego ya no podemos dejarlas. Que soñamos con ellas, que estamos encariñados como con los animalitos del campo. Yo no sé, eso es lo que dice la gente. Yo sigo trabajando, porque ya finqué aquí y de aquí soy originario. Yo soy el corazón de la fábrica.”

Memoria y museo
Así hasta el año 2000, en que como ya comentamos, la factoría fue rescatada para constituir el Centro de Arte San Agustín, Etla, el primer centro de arte ecológico de Latinoamérica. Ahí están sus muros renovados. Sus galerones limpios que guardan lo mejor del arte moderno de Oaxaca. Los ventanales abiertos a la serranía de Etla, la tierra de los obreros que le dieron vida a este centenario edificio textilero.
GLOSARIO DE TÉRMINOS.
Abridor: la fibra se recibe con una serie de motas y botones que es necesario abrir y auditar para poder realizar con posterioridad un trabajo perfecto. Es la primera operación del proceso de trabajo, abrir el algodón.
Batiente : hay de dos tipos,
Batiente cortador, que mejora la mezcla recibida del paso anterior.
Batiente afinador, que puede ser de diferentes pulgadas según tipo y marca de las máquinas y es la máquina que limpia todas la impurezas que contiene el algodón.
Carda: La napa que se obtiene en los batientes pasa a alimentar las cardas, lo cuales hacían tres trabajos:
- Disgregación a fondo de las fibras;
- Eliminar cualquier material extraño de las fibras;
- Y, obtener un velo que a base de torsión del algodón que forme una mecha continua.
Este último paso es decisivo para la obtención de un acabado fino del hilado, pues su funcionamiento influye directamente en la calidad de los mismos; en esta parte del proceso es donde puede corregirse el producto de fases anteriores. La idea que proviene de Inglaterra que dice que “cardar bien es hilar bien”, se debe a que en todas las cardas es posible corregir defectos en las operaciones de las máquinas anteriores, en cambio una mala calidad no puede cambiarse.
Así, la obligación de los carderos era cuidar las cardas: aceitarlas, limpiarlas e inclusive llevar los rollos de los batientes a las máquinas y a sus departamentos correspondientes. En esta sección había un botero cuya función era cambiar los botes llevándolos al estirador y traerlos vacíos.
Conera: La función de las coneras es devenar el hilo de las bobinas del trócil para formar una sola unidad con la mayor cantidad de hilo posible, así como limpiar al mismo de las partes gruesas y de los empalmes mal hechos.
Estirador: Paso siguiente de las cardas. El estirador se encarga de crear una mecha regular y obtener las mejores fibras a base de doblajes y estirajes sucesivos.
Peinadoras: El uso de las peinadoras es requerido cuando se produce hilo fino. Su trabajo consiste en darle un mayor grado de paralización a las fibras y en eliminar las de otra longitud que no permita la producción de hilos de calidad. Se ubican por lo regular entre las cardas y los estiradores.
Telar: Máquina para tejer construida de madera o metal, en la que se colocan unos hilos paralelos, denominados urdimbres, que deben sujetarse con algún peso. Los hilos se devanan en la industria textil de manera mecánica para formar la carda que permite posteriormente pasar a la trama.
Trama: Grupo de hilos que combinados y enlazados entre sí dan forma finalmente a la tela.
Trócil: Máquina en la que se hace el último proceso del hilado. Es decir que en n el trócil se obtiene hilo final. Las obligaciones de los trocileros, es la limpieza de las tablas y la limpieza de los husos, cada vez que sea necesario desenredar la hilaza, a fin de evitar desperdicios.
Veloz o pabilador: en este se produce el primer hilo grueso o pabilo. Este procedimiento se lleva a cabo a través de cuatro funciones simultáneas: doblar y tirar la cinta; torcerla convirtiéndola en pabilo y, finalmente enrollar ese pabilo en una bobina que habría de alimentar el trócil. En el número de éstas con las que cuenta el trócil intervienen diferentes tipos de veloces: grueso, intermedio, fino y superfino. El trabajador de veloz o velocero respetará el ritmo impuesto por la fábrica.
Mundo Nuestro. Antes de que estallara la guerra civil en Siria, Raqqa era una pequeña ciudad con su vida puesta en la agricultura. En la vorágine, las milicias del Free Syrian Army, ligados al se hicieron del poder y sometieron a la población a un terror del que no han podido salir. Hoy sufre la barbarie de todas las fuerzas: por tierra los ataques del ejército de Sadam; y desde el aire los bombardeos rusos y de las fuerzas aliadas contra los islamistas. En su interior, el propio terror del fundamentalismo islámico. Este texto lo ha tomado Mundo Nuestro de El País y es una traducción de la semblanza que en estos días se han hecho sobre una joven mujer en la región siria controlada por el Estado Islámico. A lo largo de estas semanas han aparecido textos similares –por ejemplo en el periódico The Guardian, de donde tomamos esta imagen que ello subió unos meses antes de su asesinato.
Ruqia Hassan, asesinada por el ISIS, narró en Facebook el terror que desangra Siria
“He recibido amenazas de muerte. Seguramente, el Estado Islámico va a detenerme (…) y a decapitarme. Pero conservaré mi dignidad. Mejor morir que vivir humillada por estos tipos”. Se llamaba Ruqia Hassan Mohammed. La foto de su perfil de Facebook muestra a una joven elegantemente maquillada. Lleva un pañuelo negro sobre una diadema dorada, anillos y pulseras en ambas manos y una túnica larga y ceñida a la cintura. Tenía el rostro rellenito, los pómulos altos y una sonrisa tímida. Era siria y vivía en Raqa, la capital del Estado Islámico (ISIS, en inglés). Ruqia contaba en Facebook su vida en una ciudad bajo el yugo de los yihadistas. A estos no les gustó. A comienzos de enero, anunciaron que había sido ejecutada. Tenía 30 años.
Ruqia Hassan Mohammed, asesinada por contar su historia en Facebook.
Esta información llegó a Europa en enero. Algunas líneas, a veces un artículo sobre una muerte más en Siria. ¿Por qué intentar averiguar más sobre Ruqia? ¿Para asociar una vida a esa foto? ¿Para intentar sacarla del anonimato estadístico? Tal vez. Pero hay algo más. Revisando la prensa de los dos últimos años —Le Monde, L’Obs, Le Figaro, Libération, los diarios británicos The Guardiany The Independent—, es posible dar con algunos retazos de la vida de Ruqia. Y, enlazados uno tras otro (gracias, queridos colegas), narran una parte de la tragedia siria. Ruqia luchó contra dos poderosas máquinas de muerte: el régimen de Bachar el Asad y el Estado Islámico. La suya es una historia ejemplar.
Ruqia tenía 30 años. A lo largo de todo 2015, bajo el seudónimo de Nissan Ibrahim, la joven publicó en Facebook una especie de diario de a bordo: la vida en tiempos del ISIS y de los bombardeos aéreos. “Cada día, prohibido, prohibido, prohibido. Lo único que hacen [los yihadistas] es prohibir. Sigo esperando el día en que finalmente permitan algo”. “Hoy la policía [los hombres del ISIS] ha llevado a cabo una oleada de arrestos arbitrarios. Dios mío, te lo suplico, líbranos de esta pesadilla y elimina a esta gente”. “Hoy una tunecina [una yihadista del ISIS] me ha llamado la atención a causa de mi atuendo. Yo la he ignorado y he seguido caminando. Me hubiera gustado tener una pistola para matarla. Quisiera acabar con estas humillaciones, con estos tipos que nos imponen su poder. Ya no soporto ser una ciudadana de segunda clase. Dios mío, ¡ayúdanos!”.
Día de bombardeo: “En el mercado, las personas chocan unas con otras. No porque sean demasiado numerosas, sino porque de repente han alzado sus miradas al cielo e, inconscientemente, han echado a correr. Dron en el cielo ahora mismo, explosión más tarde. Que Dios proteja a los civiles y… nos libre de los otros”.
Día de desesperación: “De acuerdo, no queremos al ISIS ni tampoco los bombardeos de la coalición… Entonces, ¿qué queremos exactamente?”.
“He recibido amenazas de muerte. Pero conservaré mi dignidad. Mejor morir que vivir humillada”
Ruqia nació en Raqa en 1985, en el seno de una familia acomodada de la comunidad kurda local. Su entorno es conservador: su padre va a la mezquita cada día. Pero las dos hijas de su primera esposa cursan estudios superiores. Ruqia estudia filosofía en Alepo; su hermana es médico. Ruqia tiene cinco hermanos fruto de la unión de su padre con su segunda esposa.
¿Cómo es Raqa, esta pequeña ciudad de 250.000 habitantes situada en la orilla norte del Éufrates y perdida en el noreste de Siria que va a conocer un extraño destino: convertirse en la “capital” del minicalifato de Abubaker al Bagdadi, líder del Estado Islámico? “Una aldea un poco paleta en la que antaño se sedentarizaron algunas tribus del valle del Éufrates”, explica Hala Kodmani. Esta periodista francosiria viajó a Raqa en septiembre de 2013 y regresó con una serie de reportajes para Libération.
Marzo de 2011, inicio de la revuelta contra el régimen de El Asad. Ruqia está a la cabeza de las manifestaciones en Raqa. En 2013, la revuelta se transforma en enfrentamiento armado. Ocupado en otros lugares, el Ejército abandona la ciudad, que conoce un breve periodo “sesentayochista”, dice Hala Kodmani: creación de alrededor de 40 publicaciones, múltiples debates entre ciudadanos, en los que las mujeres son las más activas. Ruqia participa en el movimiento Haquna (nuestro derecho), que no quiere ni la tiranía del clan Asad ni la de los grupos armados islamistas presentes en la ciudad.
Con el tiempo, uno de esos grupos, el ISIS, expulsa a los demás e impone su orden totalitario: velos y nicabs negros para las mujeres, crucifixiones, decapitaciones, flagelaciones en público. Ruqia conoce a algunos de los admirables ciudadanos-periodistas agrupados bajo el acrónimo RBSS (Raqqa Is Being Slaughtered Silently o Raqa está siendo aniquilada silenciosamente). Arriesgando sus vidas, en el punto de mira del ISIS, filtran todo lo que pueden sobre la vida de Ruqia.
Los amigos de Ruqia le decían que se arriesgaba demasiado con sus entradas en Facebook. Fue detenida durante el verano de 2015, en julio o en agosto. A partir del 25 de julio, no publica nada más, pero su perfil permanece abierto —tal vez para atrapar a sus contactos—. Al parecer, la detienen en Raqa. El ISIS la acusa de “espionaje”. Su familia visita la prisión cada día, pero nunca recibirá autorización para ver a Ruqia.
Pasan los meses. A comienzos de enero, uno de sus hermanos contacta de nuevo con los hombres del ISIS. Le responden que su hermana ha sido ejecutada con otras cinco mujeres. ¿Cuándo? Ninguna explicación. ¿Cómo? Ninguna explicación. Pero el ISIS se niega a entregar su cuerpo a la familia. Puede que algún día haya una placa en algún punto de la Raqa liberada en memoria de una joven que desafió a los canallas del ISIS y que portará este nombre: Ruqia Hassan Mohammed.
© Le Monde.
Traducción de José Luis Sánchez.










