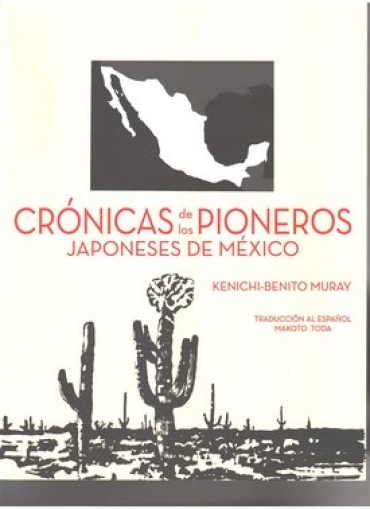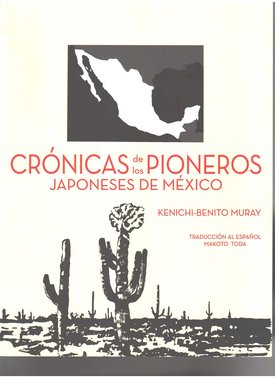El llamado “cacahuate japonés” es una de las golosinas más populares y preferidas de los mexicanos. Este producto -hecho a base de harina tostada de trigo y soya que cubre el cacahuate- no es originario del Japón. La golosina en realidad fue elaborada por Yoshigei Nakatani, un inmigrante japonés que arribó a México en el año de 1932.
Nakatani buscaba en México un lugar donde trabajar y progresar como los cientos de miles de emigrantes de ese país que atravesaron el Pacífico. Al salir de Japón se despidió de su madre diciéndole: “Espero triunfar y regresar, si no, no podría volver”. A sus 22 años de edad, Yoshigei arribó al puerto de Manzanillo contratado por Heijiro Kato, un rico y próspero empresario que tenía una de las más importantes tiendas departamentales: El Nuevo Japón. Este almacén competía con los más prestigiados como El Palacio de Hierro y Liverpool. Kato además era dueño de una fábrica de botones de concha nácar, empresa a la que se integró Nakatani junto con un numeroso grupo de emigrantes procedentes de la ciudad de Osaka.
La mayoría de los inmigrantes que llegaron a trabajar a las empresas de Kato, se radicaron en el centro de la ciudad, en el barrio de La Merced. Fue en este lugar donde Yoshigei se enamoró de una joven mexicana, Emma Ávila, con la que se casó en el año de 1935.
Nakatani ya casado formó una familia rápidamente y se fue integrando poco a poco a la sociedad mexicana; sin embargo, la guerra que se desató entre Japón y los Estados Unidos en diciembre de 1941 trajo severas consecuencias para los inmigrantes japoneses y sus familias que vivían en México. Aquellos que radicaban en provincia fueron concentrados por órdenes del gobierno mexicano en las ciudades de México y Guadalajara, dejando sus trabajos y pueblos donde se agrupaban extensas comunidades con descendientes nacidos en México.
Para los inmigrantes que tuvieron la fortuna de vivir en estas dos ciudades el desarraigo no fue tan severo, pero muchos de los establecimientos donde trabajaban tuvieron que cerrar. Particularmente los negocios de Kato debido a que éste era considerado como un espía al servicio del imperio japonés. En el mes de julio de 1942, el empresario y todos los diplomáticos japoneses fueron canjeados por ciudadanos norteamericanos y mexicanos que radicaban en Japón.
Ante el desempleo, la situación que enfrentó Nakatani fue delicada debido a que tenía que mantener a su esposa y a cincopequeños hijos. En el año de 1943, Yoshigei tuvo que hacer gala del oficio de aprendiz que años atrás había ejercido en una dulcería de Sumoto, su pueblo natal en la prefectura de Hyogo. Junto con su esposa Emma, en un pequeño cuarto de la vecindad donde vivía, el matrimonio elaboró un dulce tradicional mexicano: el muégano. El dulce lo empezaron a comercializar con tal éxito de ventas que el matrimonio se animó a elaborar una pequeña fritura alargada de trigo, aderezada con sal al que le pusieron el nombre de “oranda”, que se vendió igualmente con gran éxito por todo el barrio.
Yoshigei Nakatani, ante estos buenos resultados, intentó elaborar otra golosina a base de cacahuate, harina de arroz y soya que le recordaba su infancia en Japón. Sin embargo, ante la ausencia en México de toda la materia prima que necesitaba, adaptó la receta y la elaboró con harina de trigo. Al igual que el muégano y la oranda, el cacahuate fue muy bien aceptado por los clientes que ya tenían en las dulcerías cercanas al mercado de La Merced. En poco tiempo, los pedidos de este cacahuate fueron creciendo por lo que el matrimonio se vio en la necesidad de aumentar la producción con pequeñas máquinas caseras que fueron fabricadas por los herreros del barrio.
Según recuerdan los hijos de los Nakatani, la producción creció con tal rapidez que tuvieron que organizarla a lo largo de la semana para poder atender la demanda: un día lo dedicaban a preparar el muégano, otro la oranda y otro el cacahuate. En la vecindad donde vivían se hacían largas filas de consumidores y vendedores que iban expresamente a comprar los productos de la familia Nakatani. Los clientes que llegaban a la vecindad a comprar “los cacahuates del japonés”, fueron los que terminaron por llamar al producto “cacahuate japonés”, tal como hoy es conocido en México.
Poco a poco el pequeño negocio fue creciendo por lo que el matrimonio decidió rentar un cuarto más en la misma vecindad que habitaban en la Calle de Carretones con el objetivo de dedicarlo exclusivamente a la producción de las golosinas. Toda la familia llegó a participar en el negocio: Carlos, el hijo mayor, ayudaba a su padre a la preparación de la masa; Alicia, la segunda, cumplía con las funciones del hogar al hacer la comida, lavar la ropa y cuidar de sus hermanos más pequeños; Graciela y Elvia, las mujeres menores, ayudaban en pequeñas tareas del taller como meter los cacahuates en pequeñas bolsas de celofán. Yoshigei y Emma eran los encargados de las tareas más complicadas y pesadas, incluida la venta del producto en las calles aledañas.
En la década de 1950, Yoshigei Nakatani decidió ponerle un nombre a su pequeño negocio, el que le pareció más adecuado fue el de Nipon, en recuerdo de su país. La proporción que ya había alcanzado el taller familiar daba ahora para diseñar sus propias bolsas de celofán con el nombre del producto. Nakatani le encomendó a su cuarta hija, Elvia, que dibujara una pequeña geisha para identificar al producto. Fue así como nació la imagen del negocio que años más tarde se convertiría en una reconocida industria en la Ciudad de México.
A pesar de los problemas que la familia y el taller de dulces enfrentaron en aquellos primeros años, Nakatani siempre reconoció la nobleza de aquél producto que le ayudó a sostener y a sacar adelante a su familia compuesta ya de seis hijos. A principios de 1960, la familia Nakatani empezó a disfrutar de los resultados de largos años de esfuerzo y trabajo. Aún en contra de la voluntad de su padre, los hijos de Nakatani lo convencieron de dejar la vecindad en la calle de Carretones y mudarse a un departamento en la misma zona de La Merced y, años después, adquirir su propia casa en un barrio de clase media.
En 1970, la empresa Nipon inició una nueva etapa expansiva. Uno de los hijos que se había graduado como administrador tuvo la visión de industrializar la producción del muégano y del cacahuate japonés. Para 1972, el negocio dejó el lugar que lo había visto nacer y crecer en las calles del barrio de La Merced, mudándose a una moderna planta industrial donde se introdujo una nueva línea de cacahuate salado y enchilado, productos que también identificaron a la marca por años. En esta nueva etapa, el negocio amplió su mercado a toda la Ciudad de México.
La década de 1980 estuvo marcada por una profunda crisis económica que afectó de manera directa a la industria nacional, pero además Productos Nipon enfrentó una desigual competencia de nuevas empresas, algunas con capital transnacional, dedicadas también a la producción de cacahuate japonés. La empresa fundada por Yoshigei Nakatani logró sin embargo enfrentar el reto al mando de sus hijos Armando y Graciela y dos de sus nietas a través de la creación de nuevos productos como el caramelo de chamoy. En 2017 la marca fue adquirida por un gran consorcio alimentario, La Costeña, dando pie a la fundación de una nueva empresa familiar llamada Dulces Komiru.
Yoshigei logró realizar su sueño y regresar por primera vez a su pueblo natal en 1970. Sin poder ver viva a su madre, la visitó en su tumba con la palabra cumplida. Yoshigei Nakatani murió el 9 de septiembre de 1992; Emma, dos años más tarde. La invención del cacahuate japonés representa sin duda un legado de los Nakatani a la cultura popular mexicana.