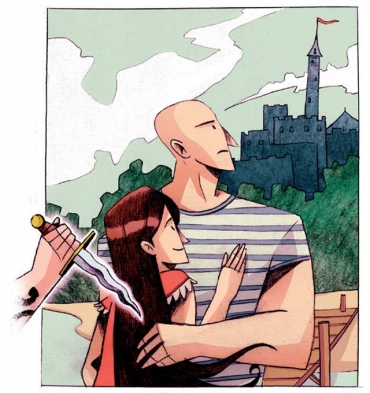Revista Nexos
Vienen de la oscuridad, con chamarras y mochilas y gorras. Bajan de los camiones pensativos, cabizbajos, concentrados. Se mueven hacia la entrada del Metro con la vista clavada en el piso. Echan vaho por la boca. Es la hora de la prisa.
En los alrededores las calles lucen solitarias, oscuras. No amanece todavía, pero en la Estación Pantitlán la ciudad ha despertado. En la Ciudad de México este es uno de los sitios en donde comienza el día.
Frente a los puestos de tacos de bistec con nopal, a los que alumbra un foco pelón, se agrupan los primeros clientes. Hay humo y vapor bajo los postes del alumbrado. Huele a carne y a alcantarilla, y todo está poblado de gritos. Alguien vocea desayunos de a diez, que “¡no vienen sucios ni caducados!”: dentro de una bolsa de plástico, el vendedor ofrece un plátano, un yogur y un delgado sándwich de jamón.
Más allá se alinean vasos de unicel repletos de café, el precio es de cinco pesos, y donas suaves de chocolate de a tres cincuenta. En puestos de metal pintados de rosa se ofrecen quesadillas, tlacoyos, gorditas, “ricos tacos de carnitas” y “churros calientitos”.
Abundan los puestos de gorras, mochilas, audífonos: artículos indispensables para el metronauta moderno.
Pantitlán es una de las puertas de entrada de la ciudad: la más grande y la más conflictiva. Camiones que iluminan su interior con foquitos azules se detienen frente a la estación cada minuto y vomitan carretadas de gente que proviene de Neza, de Chalco, de Chimalhuacán, de La Paz, de San Vicente Chicoloapan. Los pasajeros saltan del estribo un poco adormilados y caminan o trotan hacia la entrada que brilla con una escandalosa luz resplandeciente.

Ilustración: Patricio Betteo
Mundo Nuestro. Esta crónica de Sergio Mastretta forma parte de la serie Vida y muerte del agua que la revista Nexos publica en su edición de este mes de julio del 2017.

Se puede ver la cuenca del Atoyac en toda la extensión del valle. El río es múltiple, en él van todos los ríos que bajan del monte. Y los pueblos y las ciudades. Los moles y los coliformes. Y las legumbres y los automóviles. Y los textiles y sus colores. El agua que corre en el vertedero explica nuestra existencia. En el agua del Atoyac corre la historia de la ciudad de Puebla. Pero en México la naturaleza no tiene derechos. El Atoyac es un río clínicamente muerto, como lo prueban las cifras de los análisis bioquímicos. Y en el desgobierno que ronda los esfuerzos de saneamiento está la causa principal de su desgracia.
¿Cómo entender que el jueves 27 de abril de 2017 inspectores de la Comisión Nacional del Agua en el estado de Puebla clausuraran la fábrica Maritex por las descargas ilegales al río Acotzala, afluente del Atoyac, en la región de San Martín Texmelucan?

Ilustraciones: Kathia Recio
Mundo Nuestro. Así presenta la revista Nexos en su edición del mes de julio de 2017 el tema central relativo a la realidad del agua en México, realizado en conjunto con la organización civil poblana Dale la Cara al Atoyac, y que incluye textos de Julia Carabaias, Verónica Mastretta, Alejandro de Coss y Sergio Mastretta.
A los mexicanos se les niega su derecho constitucional de acceso al agua y a un medio ambiente sano. Las autoridades escatiman recursos para la infraestructura de reuso que ponga fin al desequilibrio hídrico en que vive gran parte del país. No se hablaría de un futuro catastrófico del agua en México si el gobierno empezara a castigar a quienes contaminan ríos, lagos o mantos acuíferos y se sumaran a los esfuerzos que organizaciones y comunidades han puesto en marcha para cuidar, limpiar y usar su agua.
Agua para principiantes
Julia Carabias
Desgobierno del agua
Verónica Mastretta
La sed histórica de la Ciudad de México
Alejandro De Coss
Las aguas turbias de Chiapas
Sarelly Martínez Mendoza
Atoyac, un río clínicamente muerto
Sergio Mastretta
Verdades del agua
Nexos
¿Qué hacer con el agua subterránea?
Gonzalo Hatch Kuri • José Joel Carrillo Rivera
Un río que enferma
Gabriela Pérez-Castresana
El espejo de agua de Ayoxuxtla
Melanie Gabriel Camacho
Puerto Libre/Nexos
Toda la noche dijo su nombre. Murió al amanecer mientras sus hijos dormían y ella lo perdonaba.
Nunca voy a escribir la novela de mis padres. Tengo muchos principios como éste, pero salto de párrafo en párrafo como quien ve las fotos en desorden que va encontrando en una caja vieja. ¿Por qué tenía que perdonarlo? Por todo y nada. Por morirse. Por dejarla con cinco hijos, a los cuarenta y seis años, bella como una llama, lívida, valiente y orgullosa.
Nadie iba a mantenerla, ni a ella ni a sus hijos. Raros sus padres que creyéndose generosos no se dieron cuenta del tamaño de su indefensión. Ella nunca puso cara de mártir, ni penó a gritos. Ni pidió ayuda. No sé si temería que alguien le reprochara haberse casado con un hombre que no le dejó nada. Ni un centavo partido a la mitad. Quizás la renta del siguiente mes. Porque ellos y sus hijos vivían al día, aunque comieran mejor que en ninguna de las otras casas. Nada creían que les había dejado, porque ni quién pensara en el terreno solitario y remoto que ella salvó de malograrse junto con todo lo que su marido perdió con la guerra de su posguerra en Puebla.
Sigue leyendo en Nexos
Hay en la Ciudad de México 2,254 distintas de especies de fauna, entre gusanos, moluscos, insectos, peces, reptiles, aves y mamíferos.
Hay dos especies endémicas de escorpiones, siete especies de moscos y mosquitos, 14 familias de moluscos terrestres y siete de agua dulce, 22 especies de peces, 137 especies de aves que anidan en la ciudad y 213 migratorias, 39 especies de reptiles y 83 de mamíferos.
La especie más peligrosa que habita la cuenca es la más ignorante de la vida animal que la rodea: el homo sapiens, nosotros, los mortíferos e insaciables mutiplicadores de la urbe.
Para aludir y recordar este hecho enorme abordamos en las páginas que siguen algunos ángulos de nuestra extraña, ciega, en muchos sentidos predatoria convivencia con el mundo animal que sobrevive, invisible y vibrante, en la ciudad.
Brevísima historia
Carlos Galindo Leal
Apuntes obligatorios
Nexos
Las torpes leyes
María Teresa Moreno Manzanilla
Un caso ejemplar
Teresa Zerón-Medina Laris
Repensando los zoológicos
Fernando Gual Sill
Conviviendo con los parásitos
Andrés Cota Hiriart
Acercamiento a los gatos
Héctor Aguilar Camín
El viacrucis de Keiko
Teresa Zerón-Medina Laris • Juan Pablo García Moreno
Veterinario de zoológico
Gerardo López Islas
La ciencia de los muertos
Teresa Zerón-Medina Laris

Mundo Nuestro. Sergio Mastretta ha escrito este texto para la revista Nexos. Los hechos del 3 y 4 de mayo pasado dan una idea del grado de violencia al que se ha llegado en el estado de Puebla por la acción de las bandas criminales dedicadas al robo de combustible, de la bAse social que el crimen organizado ha logrado generar en decenas de pueblos de la región que cruzan los ductos de PEMEX, y de la errada solución militar que los gobiernos en México quieren darle al conflictivo proceso que se vive en regiones como la de el llamado Triángulo Rojo. A la vista los soldados muertos. En el suelo el cadáver de un hombre sometido al que un soldado ejecuta de un disparo en la cabeza. En los hechos unos gobiernos federal, estatal y municipales fallidos que ahora rasgan sus vestiduras y lanzan a la guerra al ejército. En el horizonte una realidad que hace tiempo nos ha rebasado a todos.
Presentamos el arranque de la crónica sobre esta compleja región del centro del estado de Puebla.
De todo se puede ser en la tierra del huachicol si has nacido en algún pueblo plantado entre Tepeaca y Tecamachalco.
Lavador de cebollines para los horticultores de Palmarito. Asociado de una cooperativa que empaca brócoli para Walmart y su programa “Pequeño Productor Cuentas con Nosotros”. Tal vez obrero de la cementera Cruz Azul en el cerro que pelan frente a Palmarito y Xaltepec. Bracero por contrato en los campos de riego de Canadá, y para eso puedes ser de cualquier pueblo. Madre soltera asalariada empacando huevos en uno de los corralones de Bachoco en Tecamachalco. Productor de maíz si eres de la Colonia Rubén Jaramillo y tienes riego del canal de agua contaminada que viene desde la presa de Valsequillo. Costurera para la maquiladora coreana en Quecholac. Peón en los campos de San Pablo Actipan y ganar 120 pesos más la comida. Cucharero en una obra de Lomas de Angelópolis en Puebla si naciste en San Mateo Parra. O mariachi en San Francisco Mixtla y en tus ratos libres sembrador de frijol. Y si no, tejedor de gabanes en San Simón Coatepec. O productor de colchones de pobre en Tlanepantla. O vendedor de los espejos que producen en Santa Isabel Tepetzala. También chofer de ADO si eres de San Nicolás Zoyapetlayocan, pueblo donde no hay familia que no haya acomodado como chofer a alguno de los suyos. O productor de flores en La Candelaria Purificación. O próspero propietario de una bodega en la Central de Abastos de Huixcolotla, y además tener una en las centrales de Puebla y México. Y qué tal si cantero en Santiago Acatlán, además de artesano fabricante de niños dios y borreguitos y hasta santos reyes de yeso monumentales para los nacimientos. En un descuido, hasta un reluciente obrero oculto entre los robots de los alemanes de Audi en San José Chiapa.

Ilustración: Víctor Solís
De todo puedes ser. Esa mezcla de mil empleos en la que se convirtió el mexicano al que ya no tiene sentido llamarle campesino.
O simplemente el halcón de a 12,000 pesos en motoneta y en cualquiera del medio centenar de pueblos que en ratos tiene a sus familias metidas en el huachicol. Porque cualquier día aparece un tipo al que luego bautizarán como “uno de los señores”, que llega, observa, analiza, identifica, compra una casa, invita, paga una deuda, se hace compadre, regala una motocicleta, propone un trabajito, facilita una pistola. Y encuentra una familia en apuros, a un hombre sin chamba y ya tiene 53 años, y la mujer enferma, y tres hijos casados y todavía en casa y con salarios de 120 pesos.
Y ya entiendes el camino que algunos han seguido en estos pueblos. Porqué están en guerra.
Mundo Nuestro. La revista nexos del mes de mayo nos regala una memoria de Juan Rulfo, 1917-2917, con textos de Ángeles Mastretta, Roberto García Bonilla, Alejandro Toledo, José Carreño Carlón, Juan José Reyes, Ricardo Bada, Santiago Roncagliolo y Margarito Cuéllar. Presentamos aquí el Puerto Libre con el que la escritora poblana narra los malabarismos rulfianos del inicio de su carrera como novelista, y por ahí, su semblanza del hombre que nos dejó la mejor de nuestra literatura mexicana.
He de llegar a él, como de él aprendimos, empezando por mí. Vine a Comala. Todo lo que me sucedía en esos años era extraordinario. El orden de lo que habrían podido ser mis días, si me hubiera quedado en un mundo previsible, se volvió un caos brillante por el que todo se deslizaba con naturalidad. Después del primer asombro: la Ciudad de México, los demás sucedían como si todos fueran parte de la misma condición imprevista y milagrosa de cuanto me ocurriera. Igual que cuando llueve con sol y nos echamos a caminar, yo, expuesta al lujo de lo imprevisto, al gozo de que todo riesgo trajera un hallazgo, me dejaba llevar por la duda de las madrugadas con la certeza de que habría luz al anochecer.
Por tal destino, ahí sí para su paz, la cautela de mi padre sólo me acompañó unos meses. El valor de mi madre, por años como un desconocido, anduvo siempre ahí, aún sin entender de dónde salía esa yo con la que no contaba.

Ilustración: Gonzalo Tassier
La libertad que no necesita pregón, me vivía entre los pies y la cabeza discurriendo qué hacer conmigo. Así fue como tras algún tropiezo llegué a Ciencias Políticas y ahí a una carrera llamada Periodismo y Comunicación Colectiva. Al poco tiempo, además de las seis horas en la universidad, tenía un trabajo. Y como parte de mis varios quehaceres cometía tropelías para que el tiempo me rindiera. Una de ellas fue discurrir las entrevistas y las crónicas que era mi deber entregar en la clase de redacción a cargo de —cuando caí en el tribunal de la verdad— el escritor Gustavo Sainz.
Creo que ya he contado algo de esto, pero he de repetirlo para llegar a donde voy. Impensable que a un maestro gitano pueda leerle la mano una escueta aprendiz. Así que hube de confesar que todo aquel accidente carretero, escrito con un detalle tal que ahí no sólo se daba cuenta de los cinco autos que quedaron abismados en el fondo de un barranco, sino hasta del número de cabras que un pastor perdió por su causa, lo había yo inventado del mango a la punta. No temí confesarlo porque bien sabido estaba que el profesor era devoto de las fantasías. Tanto que cuando yo le conté el desbarajuste de mis diarias actividades y mi breve peculio, en vez de un regaño me dio un consejo: “Pide la Beca del Centro Mexicano de Escritores”.
Como el miedo no andaba en burro sino en mí, quise espantármelo. Era viernes. Volví a la Puebla del fin de semana y le pedí a mi abuelo su máquina de escribir eléctrica. Era verde pálida, con las líneas curvas que marcaron el diseño de los años setenta. Tenía una cinta plástica con la que se imprimían las letras labradas en una esfera que giraba siguiendo las órdenes del teclado. La describo con cariño porque fue la herramienta de mi siguiente imaginería. La solicitud para obtener una remota prebenda para escritores, cuando lo que más cerca estaba de una profesión a mi alcance era divagar, resultó un acto de tal malabarismo que me dieron la beca.
Prometí a cambio un libro que aún me gustaría escribir. Uno sobre la yo que me intrigaba entonces. La curiosa, la sedienta, la desaforada, la, no sé si decir, promiscua, en que se había convertido esa perpleja que fui.
Era 1974. Pagaban dos mil pesos al mes para que los probables escritores pudiéramos gozar de lo que siempre será un lujo: “tiempo de ocio creativo”.
Y aquí es donde aparece por primera vez el bien amado Juan. ¿No oyes cómo rechina la tierra? Sí que lo oía. También vi, como su primer fantasma, en la mitad de una plaza: un vuelo de palomas rompiendo el aire quieto, sacudiendo sus alas como si se desprendieran del día.
Nada mejor pudo darme la providencia. Un vuelo. Una dote para escribir como quien se desprende del día. Caminé hasta la calle de San Francisco. Y luego sentí miedo. Si usted viera el gentío de ánimas que andan sueltas en la calle. En cuanto oscurece comienzan a salir. No necesité más que la primera reunión para temblar.
—¿Tú crees en el infierno, Justina?
—Sí, Susana. Y también en el cielo.
—Yo sólo creo en el infierno —dijo.
Junto conmigo habían ganado la beca José Joaquín Blanco, Luis González de Alba, Carlos Montemayor y Francisco Serrano. Y eran nuestros maestros Salvador Elizondo y Juan Rulfo.
El lleno de silencio, el agua de azahar, el querido Juan. Todos me daban miedo menos él. Pero ¿por qué las mujeres siempre tienen una duda? ¿Reciben avisos del cielo o qué?
No hubiera yo podido responderle tal pregunta a esa ánima sagaz que había inventado Rulfo, pero me arrimé a su cobijo. Robé la silla junto a él. Y nos hicimos amigos. No sé si amigos, es mucho presumir. ¿Cómplices de tortura? Esas reuniones lo eran. Al menos para mí. Después del primer día en que me tocó leer, no volví a ser la misma. Salvador Elizondo me tomó por su cuenta con un implacable discurso del que aún no me repongo. En pocas palabras me dijo ignorante y de seguro tenía razón. Lo que no lo indulta, jugué después con él, de haber presidido el grupo de las ánimas que me quitaron el famoso vuelo que iba desprenderme del día. Voy a dormir llevándome al sueño estos pensamientos.
Mis compañeros levantaron los hombros. Los sentí decir: qué cosa más necia está escribiendo esta mujer. Sé qué está asustado porque tiembla. Cambié el género al decírmelo. No perdieron su tiempo en opinar demasiado. Tengo la boca llena de tierra.
No lo dije antes, pero para mi salvación presidía las sesiones don Francisco Monterde, el dueño de las normas gramaticales y la ortografía. Con él no tuve nunca sino un quizás. De repente me sugería un punto y coma, en vez de un punto y seguido. Sabía como nadie descifrar los misterios de la gramática y era un encanto oírlo corregir un párrafo. No sé cuántos años habrá tenido, pero muchos. Me había topado con él en Los Encuentros, donde se cruzaban varios caminos. Me estuve allí esperando, hasta que al fin apareció este hombre. —¿Adónde va usted? —le pregunté.
“Creo que es mejor un punto y aparte”, dijo desde la cabecera de la mesa. Lo suyo no era descalificar sino hacer compañía. Sólo se detenía en los detalles. Ahí en donde se esconden los dioses.
Después de él hablaba Rulfo, como un bálsamo. Se limitaba a decir me gusta o no. Sin dar explicaciones, sin perder el tiempo de sus fantasmas haciéndolos bajar al cónclave. —Yo voy más allá, donde se ve la trabazón de los cerros. Allá tengo mi casa. Si usted quiere venir, será bienvenido.
Dijo siempre que le gustaba lo que yo escribía, pero nunca una palabra más. ¿Para qué molestar? Lo suyo era saber que esto de escribir es un asunto de cada quien. No tenía él por qué meterse en nuestro andar. Ya él había estado suficiente entre caciques y muertos de miedo. Allá nosotros. Tenía las manos muy blancas y los dedos largos, tenía los ojos instalados en el horizonte y me parecía inerme. ¿Nos hicimos amigos? De repente jugamos ahorcados en las tarjetas color sepia puestas ahí para apuntar algún comentario. ¿Qué más quería yo? —No vayas a pedirle nada. Juan tenía un coche medio tartamudo y en él me llevaba hasta la esquina de Insurgentes a la que llegaba la punta de mi calle.
En la reverberación del sol, la llanura parecía una laguna transparente, deshecha en vapores por donde se traslucía un horizonte gris.
Idéntica a esa llanura, esta ciudad. Un día chocamos. Y lo digo en plural porque aunque él manejaba yo me sentía responsable del viaje. El golpe lo asustó. Detuvimos el tránsito. “Usted no se mueva”, le dije. Del otro auto bajó un hombre enardecido, echando víboras y sapos. “Ha tenido usted la suerte de chocar con el maestro Juan Rulfo”, le anuncié. “Y ¿a mí qué? ¿Quién es ése?”, preguntó como quien blasfema. Nos hicimos de palabras. Me sobraron. “Es el mejor escritor que se haya podido imaginar”. “Yo no imagino escritores ¿A mí quién me paga mi golpe?”. “Quién sea, pero no se meta con el maestro”. Luego seguí hable y hable cuantas cosas pude. Adivinar qué habré dicho, pero el caso es que el hombre se silenció por fin. Antes de que se arrepintiera volví al coche. “¿Qué tanto averiguaban?”, me preguntó el ánima de Juan. “No se preocupe, entendió todo”, dije. Y vi en sus ojos una gota de confianza.
Creo que sí nos hicimos amigos. Yo necesitaba un papá en toda ocasión y él aceptó oírme hablar de eso. De escribir no decíamos nada. Ni había para qué. A las águilas no se les pregunta. Aunque lo sepan todo. Nada más lejano a la soberbia que la voz de Juan Rulfo hablando de cualquier cosa. La sencillez no estaba sólo en su nombre. Sino en todo lo suyo. Sin duda en su presencia sucinta y clara.
En las tardes de mis primeras lecturas llegué a entregar hasta veinte páginas. Un año después, en la última sesión, leí un párrafo seco que no iba a ningún lado. Nadie dijo nada. Juan preguntó si me acercaba a mi casa. Fuimos hablando de cualquier cosa y nos despedimos hasta no sé cuál miércoles.
Encontré un buen trabajo en un diario y no volví a pensar en escribir un libro sino diez años más tarde.
Entonces leí a Rulfo como si lo escuchara: Yo tengo guardado mi dolor en un lugar seguro. No dejes que se te apague el corazón.
Escribe Alain Finkielkraut: “Mi suegro me contó un día la siguiente historia: una joven vive en una isla sometida a la vigilancia maníaca de su padre, que la encierra en un castillo. A pesar de todo, llega a enamorarse de un joven. Éste, que debe marcharse de la isla, la presiona para que, con desprecio del peligro que corre, haga cuanto pueda para reunirse con él. Con ayuda de la criada la joven se evade del castillo y sube a una barca; unos bandidos atacan la barca y, al final, muere. Una vez terminado el relato, mi suegro, no sin malicia, me preguntó: ‘¿Quién es el responsable de la muerte de la joven?’. Cavilé, me rasqué la cabeza, dudé si unos u otros. Y finalmente dije que el primer responsable era el padre. Otras respuestas son posibles pero, como yo, todo mundo se olvida de los bandidos, que son los autores del crimen” (Lo único exacto, Alianza Editorial, Madrid, 2017).
He realizado el experimento con algunos amigos y conocidos. El villano preferido es el padre, pero alguno contestó que el pretendiente, otro que ella (asumiendo que era mayor de edad) e incluso uno me contestó que los tres. Al parecer no vemos lo elemental, lo obvio: los culpables son los bandidos.
La ficción de Finkielkraut venía a cuento porque en Francia, luego de que el PSG ganó el campeonato de futbol, los dirigentes del equipo invitaron a los seguidores a celebrar el triunfo en la plaza de Trocadero. Pero “la fiesta degeneró en violencia, pillajes y agresiones. Balance: 30 heridos, un millón de euros en destrozos, 47 detenciones, 23 personas puestas a inmediata disposición judicial”. En menos de lo que canta un gallo se acusó al prefecto de policía e incluso al Ministerio del Interior; “se fustigaron el amateurismo y la incompetencia”. También fue señalada de supuesta ineptitud la alcaldesa de París. Lo curioso —digamos— es que los que cometieron los desmanes desaparecían del mapa de los culpables.
Seguir leyendo en revista Nexos

Ilustración: Jonathan Rosas